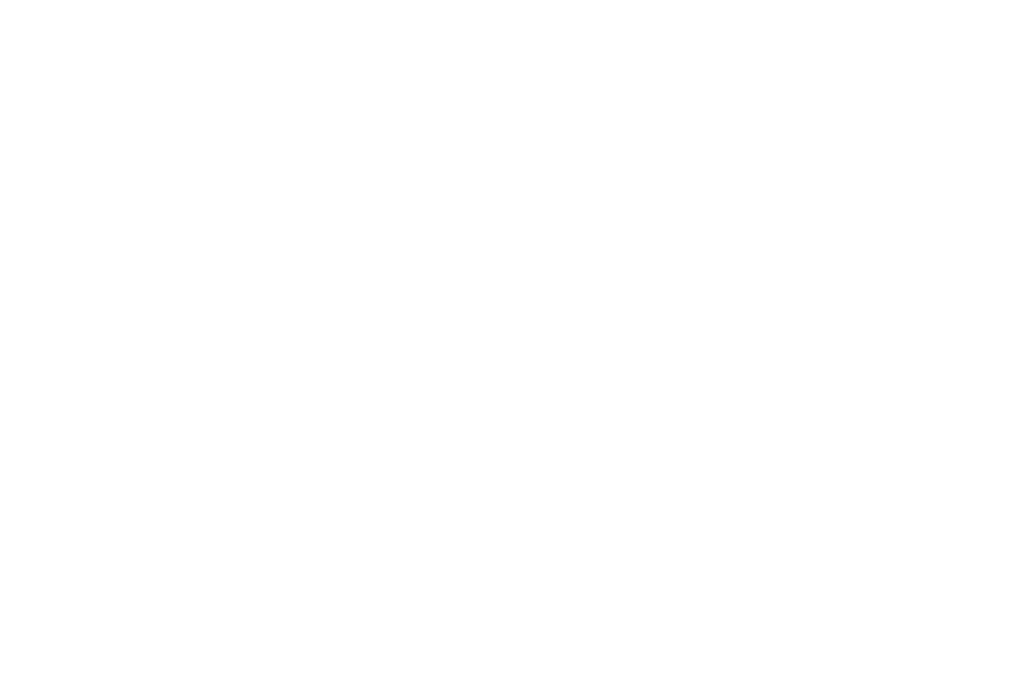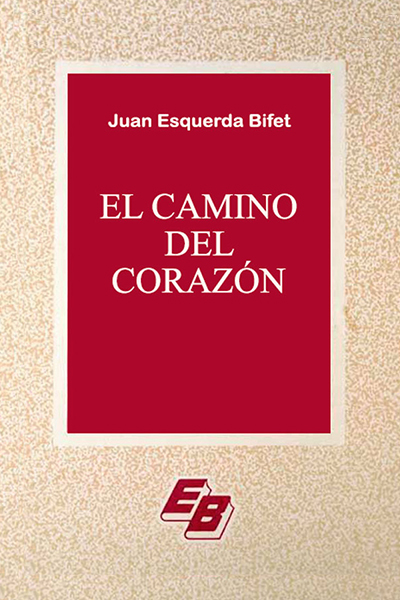
Introducción: Unificar el corazón disperso. I. Palabra en el silencio. II. Presencia en la soledad. III. Desposorio en la renuncia. IV. Fecundidad de la cruz. V. Esperanza en la incertidumbre. Conclusión: El corazón de la Madre de Jesús en el corazón unificado de la Iglesia.
EL CAMINO DEL CORAZÓN
JUAN ESQUERDA BIFET
EDITORIAL BALMES
INTRODUCCIÓN
Unificar el corazón disperso
Acostumbramos a decir que la cara es el espejo del alma. Rostros serenos que siembran serenidad los hay, y muchos, casi siempre en el anonimato de un servicio humilde y callado. Pero hoy se intuyen en muchos rostros y en muchas actuaciones los síntomas de un corazón disperso y roto. El modo de mirar, escuchar y hablar, deja traslucir un corazón que no está plenamente orientado hacia el amor. A veces, por un falso concepto de reivindicación, se destrozan las vidas y las instituciones ajenas.
Un corazón dividido no sirve más que para utilizar y despreciar al prójimo. Las prisas, el malhumor, las quejas, el desánimo, la angustia, la duda… todo eso se expresa en el rostro y en el modo de hablar y de comportarse. Y entonces no aparecen las bienaventuranzas ni el mandato del amor ni, por tanto, el evangelio.
Con un corazón roto y disperso no se puede evangelizar el mundo. Hay demasiada gente que se siente sola y frustrada. «Ojalá que el mundo actual -que busca a veces con angustia, a veces con esperanza- pueda recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo» (EN 80).
Dios infundió su Espíritu de felicidad en el corazón y, por tanto, en el rostro del primer hombre (cfr. Gen 2,7), confiándole una tarea que se iniciaba maravillosamente y que tenía que completarse en la historia. Y puesto que Dios es Amor y la máxima unidad, querría que el ser humano (hombre y mujer) fuera a su imagen y semejanza: un corazón unificado, que, en su serenidad y vida fraterna, reflejara la «comunión» trinitaria del mismo Dios.
Pero aquel rostro inicial, de arcilla quebradiza, se hizo añicos. Para cerciorarse de ello basta con auscultar el propio corazón, sin ir más lejos, o abrir cualquier libro sobre la historia humana. Luces y sombras se entrecruzan continuamente. Nuestro modo de pensar, sentir y querer, parece moverse por interferencias de un egoísmo personal y colectivo, que humanamente es inexplicable. Esa «división íntima del hombre» origina todos los desastres de la humanidad (GS 13).
El camino histórico de la humanidad, en toda cultura y religión, es un camino de búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza. Es, en realidad, una búsqueda de Dios, a veces sin saberlo explícitamente. La historia es un forcejeo del hombre por salir de una dispersión estéril, para construir una comunión fecunda y solidaria. Pero la realidad constatable es la que vemos todos los días, de luces y contrastes. Claro que los contrastes ayudan también a descubrir el misterio de luz que se esconde en todo corazón humano.
Este camino de la humanidad entera y de todo ser humano, es un camino hacia el fondo del corazón, donde sigue esperando Dios Amor: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no te encuentre a ti» (S. Agustín). Sólo desde la unidad del corazón, creado a imagen de Dios Amor, será posible construir la unidad de toda la familia humana: «En la medida en que el hombre es pecador, amenaza y amenazará el peligro de guerra hasta el retorno de Cristo; pero en la medida en que los hombres, unidos por la caridad, triunfen del pecado, pueden también reportar la victoria sobre la violencia» (Is 2,4). (GS 78; cfr. Is 2,4).
Estamos llamados a construir un mundo libre. Pero esa realidad no se realizará por medio del dominio, las ambiciones o las luchas fratricidas. Ni tampoco será fruto del mercado libre ni de las urnas. «La libertad se fundamenta en la verdad del hombre y tiende a la comunión» (VS 86). En el corazón abierto de Cristo crucificado aparece la verdadera libertad: «Cristo crucificado revela el significado auténtico de la libertad, lo vive plenamente en el don total de sí y llama a sus discípulos a tomar parte en su misma libertad» (VS 85).
El rostro de Dios, manifestado en Cristo su Hijo, refleja el corazón del mismo Dios, en el que todo es donación total de sí mismo. Por esto, «la luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Cristo, imagen de Dios invisible» (Col 1,15)» (VS 2). El camino de la unidad del corazón humano pasa por el corazón de Cristo: «El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado» (GS 22).
El tercer milenio necesita encontrar una comunidad eclesial unida, a partir de corazones unificados en el amor. El cristianismo se empobrece y degenera en nuevas rupturas cuando, olvidándose de Cristo crucificado y resucitado, cifra su esperanza en seguridades humanas, en experiencias sensibles y en resultados contables e inmediatos.
Hay muchos pueblos, especialmente en el continente asiático, cuya cultura religiosa se ha fraguado, siempre bajo la acción especial de la Providencia, por un camino de unificar el corazón. Esos pueblos no encontrarían a Cristo, «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), si no vieran una Iglesia transparente cómo es el camino hacia Cristo único Salvador. Esos pueblos y culturas no entienden tanto nuestros conceptos (que a veces les resultan contrapuestos), sino que esperan nuestra experiencia de encuentro con Cristo, manifestado en un corazón y una comunidad unificada: «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13,35).
Ese diálogo de vida será el único que construirá la comunión universal, comenzando por el continente en que nació Jesús hace 2000 años. «Jesucristo, “luz de los pueblos”, ilumina el rostro de su Iglesia, la cual es enviada por él para anunciar el Evangelio a toda criatura» (VS 2). «Es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo… Cristo revela la condición del hombre y su vocación integral» (VS 8).
La Iglesia, que camina con pie firme atravesando el dintel de un tercer milenio, necesita un «corazón puro» (Sal 23,4), un «corazón nuevo» (Ez 11,19), plasmado a imagen del corazón de Cristo muerto en cruz como preludio de su glorificación. La «sangre» que brota del costado abierto del Señor (cfr. Jn 19,34) «manifiesta al hombre que su grandeza y, por tanto su vocación, consiste en el don sincero de sí mismo» (EV25).
La Iglesia, peregrina en la historia, viviendo en sintonía con los sentimientos del Corazón de Cristo, anuncia «la dimensión espiritual del corazón humano y su vocación al amor divino» (VS 112). Sólo así se podrá «liberar al hombre de su enfermedad más profunda, elevándolo a la misma vida de Dios» (EV 50). «La vida encuentra su centro, su sentido y su plenitud cuando se entrega» (EV 51). La unidad es auténtica si nace de la relación personal y de la donación.
El corazón se unifica cuando sus latidos siguen un itinerario al compás de Cristo «camino», en sintonía con sus «sentimientos» (FU 2,5), a quien nada ni nadie puede suplantar porque «en él el Padre ha dicho la palabra definitiva sobre el hombre y sobre la historia» (TMA 5). Sólo Cristo, único Salvador del mundo, presente en el corazón unificado de su Iglesia, «manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación» (GS 22).
El Corazón de la Madre de Jesús es figura y memoria de la Iglesia, que va unificando su propio corazón por un camino de fe, contemplación, seguimiento evangélico, misterio pascual, comunión eclesial y misión. En este sentido, «María está en el corazón de la Iglesia» (RMa 27), como «Virgen hecha Iglesia» según la expresión de San Francisco de Asís. La Iglesia vive los sentimientos de Cristo Esposo, imitando los sentimientos de María. «En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de él» (MC 25).
Cuando Jesús oró por la unidad, pidió al Padre un corazón unificado para «los suyos», como participación en la comunión de Dios Amor: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado» (Jn 17,21). Aquellas palabras también encontraron eco en el Corazón de su Madre, allí presente como en Cana, porque «el Corazón de María es el lugar de cita entre la humanidad y la divinidad» (M. Laura Montoya). Ese corazón debe ser el de la Iglesia del tercer milenio. Dentro de este corazón materno y unificado, el de María y de la Iglesia, los pobres, los más pequeños y necesitados encuentran su propio hogar.
PALABRA EN EL SILENCIO
1. El camino de la escucha y de la admiración
2. El camino de la fe en Cristo
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria de la fe de la Iglesia
Revisión de vida para unificar el corazón
1. El camino de la escucha y de la admiración
Nos parece extraño, pero es verdad. El ser humano no se siente realizado sólo con decir palabras y en hacer cosas. Su ser más hondo empieza a despertarse con gozo, sólo cuando los ojos y el corazón se abren para admirar, escuchar y darse. Si las palabras y las obras no nacen de este «silencio» de la escucha y de la admiración, se convierten en simple ruido y hojarasca, o también en desechos que no dejan respirar ni vivir en paz a los demás.
Dios ha creado al hombre y ha dado inicio a su historia «con su palabra» (Sab 9,1). El mismo, como Padre, se expresa con su Palabra personal (el «Verbo»), pronunciada en un eterno «silencio» de donación amorosa en el Espíritu Santo. Por esto, Dios amor es la máxima unidad, un silencio sonoro de donación y comunión mutua y plena. Y quiso reflejarse, por medio de su palabra amorosa, en la creación y, especialmente, en el corazón del hombre.
El corazón del ser humano se realiza sólo cuando se unifica en la verdad de la donación. El camino de esta unificación consiste en la escucha y en la admiración: la luz con que vemos las cosas, el aire que respiramos, el agua, las flores, los montes, la tierra… Todo es reflejo de una palabra amorosa de Dios dirigida al corazón del hombre. Por esto, cada ser humano es una historia de amor eterno, como una página irrepetible que prolonga en el tiempo la misma vida de Dios.
El ruido, las prisas, el modo egoísta de usar las cosas y de mirar y tratar a las personas, son una polvoreda que chamusca nuestra vocación eterna de escuchar y de admirar. Entonces ya no existen hermanos, sino sólo personas «útiles» o inútiles, como un objeto que se usa o se desecha. Son muchas las personas que se sienten utilizadas y, consecuentemente, solas y frustradas.
Las cosas, los acontecimientos, las personas y las intuiciones del corazón, sólo dejan entender su mensaje en quien sabe escuchar y admirar, sin manipular ni dominar. Y si Dios nos ha dado su Palabra personal, que es Jesús, su Hijo hecho hombre, esa escucha y esa admiración de la realidad concreta sólo es posible a la luz del mensaje evangélico: «Éste es mi Hijo amado… escuchadle» (Mt 17,5). Otro análisis de la realidad llevaría a la división y la violencia.
Dios es siempre sorprendente, también en sus criaturas. El misterio del corazón humano sólo se esclarece aceptando el misterio de Dios sorprendente. Al corazón se le comienza a comprender cuando se quiere abrir a la verdad, al bien y a la belleza. El camino de esta apertura se hace a partir de un encuentro con Cristo, «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), presente en la historia y en cada corazón humano. «Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón» (Sal 68,33).
Cuando el corazón acepta esta luz y esa acción amorosa de la palabra de Dios, se purifica y renueva, como si se estrenara de verdad: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro; renueva dentro de mí un espíritu firme» (Sal 50,10). Transformando el «corazón de piedra» en «corazón de carne», por un «espíritu nuevo», que es el Espíritu de Dios Amor (Ez 11,19), entonces las cosas, los acontecimientos y las personas se ven en su verdadera perspectiva y en su realidad integral, porque «todo es gracia» (Santa Teresa de Lisieux), todo nos habla de Alguien: «¿No se venden dos pajarillos por poco dinero? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre» (Mt 10,29).
En el fondo del corazón, por ser este reflejo de Dios, está la fuente de la vida, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. El camino se hace unificando el corazón en el amor. «Dios ha hablado de muchas maneras» durante la historia, siempre dirigiéndose al corazón del hombre; pero «en los últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo» (Heb 1,1-2). Por esto se puede afirmar que «Cristo espera en el corazón de cada hombre» (RMi 88).
Dios sigue hablando y sembrando «las semillas de su Palabra» en el corazón de todo ser humano y de toda cultura (RMi 28; cfr. AG 11). La luz y la vida, que se hallan en Jesús, llegan al corazón del ser humano cuando éste aprende a disipar las tinieblas del egoísmo. Los hombres que todavía no conocen a Cristo, pero que ya tienen su semilla en el corazón, sólo podrán descubrirle si se encuentran con creyentes que hayan unificado el corazón por el camino de las bienaventuranzas y del mandato del amor.
Al fondo del corazón humano no se llega por ejercicios de autosugestión y concentración, sino sólo por una vida unificada, es decir, vaciada de todo lo que no sea «verdad en el amor» (Ef 4,15). La naturaleza humana es buena si se la purifica de los aditamentos que no corresponden a su ser de imagen de Dios. Hay que vaciarse de todo ese lastre, por un proceso de silencio y de verdadera concentración de esfuerzos, para construir la unidad y la paz: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios; bienaventurados los sembradores de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,8-9).
El corazón sólo se puede unificar por un cambio continuo del propio modo de pensar, programar y valorar las cosas. Pero este proceso o camino de «conversión» («metanoia») se realiza escuchando la palabra de Dios, en la creación, en la historia y en la revelación propiamente dicha. Ese corazón que se va unificando, es un compendio del universo, un «micro-cosmos». Ahí va teniendo lugar el encuentro con Dios y, consecuentemente, con todos los hermanos, sin particularismos ni exclusivismos.
De la escucha de la palabra, se va pasando a la admiración de la historia de amor que se encuentra cada ser humano. Entonces se adopta una «mirada contemplativa» (EV 83), que permite ver más allá de la superficie, de lo útil y de lo que agrada. El corazón unificado tiene la capacidad de intuir y admirar el «misterio» de cada hermano y de toda la humanidad.
La «palabra» de Dios es una «semilla» que el mismo Dios ya ha sembrado en todo corazón humano, para que, escuchando y admirando, se haga «hermano universal» en la armonía del cosmos. La «tierra buena» para recibir esa semilla de comunión es el «el corazón bueno y recto» que sabe «escuchar, conservar… y dar fruto con perseverancia» (Le 8,11-15). El corazón de la Madre de Jesús fue así (cfr. Le 2,19.51). Con ella se aprende a admirar el misterio de nuestro propio corazón, donde ya habla y se refleja Dios Amor.
2. El camino de la fe en Cristo
Es Dios mismo quien se hace encontradizo con el hombre. Por esto, su presencia y su palabra reclaman una actitud de apertura de todo el ser. «Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su inteligencia y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela» (DV 5).
La «obediencia de la fe» (Rom 1,5) es una actitud del corazón (inteligencia y voluntad) que orienta todo el ser humano a aceptar vivencialmente la verdad garantizada por Dios en la revelación. Esta fe se hace aceptación, proclamación, celebración, vida comprometida y relación personal. Por esto, los creyentes son llamados a una «vida digna del evangelio de Cristo» (Fil 1,27).
La fe en Cristo da sentido a la vida porque comunica las verdaderas razones para vivir. Ya «no se trata sólo de aceptar unas enseñanzas y de cumplir con unas exigencias, sino de algo más radical: adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre» (VS 19).
Es prácticamente imposible aceptar el mensaje cristiano, especialmente en el campo moral, cuando el creyente no vive esta adhesión personal a Cristo, concretada en relación (oración) y seguimiento (imitación). El mensaje cristiano abarca la totalidad del corazón; cuando este no está unificado por el amor, se inclina a interpretar los contenidos del mensaje según las propias preferencias. Ahí radican algunas reticencias y alergias respecto a los documentos eclesiales.
Las culturas religiosas no cristianas, que han hecho un camino de siglos para unificar el corazón, tienen mucha dificultad en aceptar un cristianismo presentado e incluso defendido por cristianos cuyo corazón no transparenta los valores evangélicos. Da la impresión de que el evangelio no ha sido suficientemente proclamado a nivel de conciencia y de culturas, puesto que no siempre aparece personificado en la vida de los creyentes.
Habría que preguntarse sobre si la Iglesia de hoy está preparada para recibir en su seno a esas multitudes inmensas, sedientas de Dios, que ya tienen las «semillas del Verbo», pero que todavía no han encontrado a Cristo, el Verbo hecho nuestro hermano (cfr. EN 76; TMA 36). No siempre presentamos «el genuino rostro de Dios» revelado por Jesucristo (GS 19).
Siempre ha habido, hay y habrá testimonios de santidad, suficientes para mostrar que Cristo resucitado vive presente en su Iglesia, a pesar de los fallos de tipo personal y comunitario. Pero la realidad y los desafíos del presente histórico, en el inicio de un tercer milenio de cristianismo, urge a una profundización mayor e incluso a una recuperación: «Urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, que no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y ratificar con la mente, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que se ha de hacer vida» (VS 88).
Cuando un hombre de buena voluntad, creyente en Cristo o no, escucha o lee nuestras reflexiones «cristianas», tiene derecho a constatar que en esos discursos o escritos estamos hablando de «alguien» vivido personalmente, porque «la fe es un decisión que afecta a toda la existencia; es encuentro, diálogo, comunión de amor y de vida del creyente con Jesucristo, Camino, Verdad y Vida (cfr. Jn 14,6). Implica un acto de confianza y abandono en Cristo, y nos ayuda a vivir como él vivió (cfr. Gal 2,20), o sea, en el mayor amor a Dios y a los hermanos» (VS 88).
La fe se hace camino, a partir de un encuentro con Cristo, que espera pacientemente en nuestra realidad cotidiana. Por ser la fe «un conocimiento de Cristo vivido personalmente» (VS 88), el mismo Cristo se nos hace camino, como compañero y consorte de nuestro caminar.
Al Dios revelado por Cristo no se le puede encontrar en los conceptos y en los acontecimientos, si no se le encuentra primero en el propio corazón. Si el corazón se abre al misterio escondido en su ser más profundo, entonces va descifrando el misterio de la creación y de la historia humana.
Jesús habló de inhabitación de Dios en nuestro corazón, cuando este se abre al amor: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él» (Jn 14,23). La fe cristiana se vive y se anuncia de verdad cuando se convierte en invitación a entrar en sí mismo, ordenando la propia vida según el amor, para encontrar a Dios en el propio corazón y en el de los hermanos.
Hacer una opción fundamental por Cristo es indispensable para caminar por este camino de fe. Si Dios «nos ha elegido en él desde antes de la creación del mundo» (Ef 1,3), ha sido para hacernos «hijos en el Hijo» (Ef 1,5; cfr. GS 22). Cuando el corazón humano se va identificando con Cristo, según su modo de pensar, sentir, querer y vivir, entonces se convierte en «gloria» o reflejo del mismo Dios (Ef 1,6).
La fe cristiana tiende a la «recapitulación de todas las cosas en Cristo» (Ef 1,10). A Cristo no le descubrirían los no creyentes, si en los creyentes vieran sólo un concepto, un paréntesis o un simple modo de expresar la religiosidad. Estar «sellados por el Espíritu» (Ef 1,13) comporta que el ser humano, creado por Dios como imagen suya, se haga partícipe de Cristo, que es «imagen de Dios invisible» (Col 1,15), «esplendor de su gloria» (Heb 1,3).
La tarea es hermosa y entusiasmante. El camino de la fe se adentra en el corazón de Dios. A imagen de ese corazón ha sido creado y redimido el corazón humano. El signo visible del corazón de Dios es Jesús, su Hijo hecho hombre, que sigue invitando a toda la humanidad: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,28-29).
El corazón «manso» reacciona amando en las dificultades, sin agresividad ni desánimo ni frialdad; el corazón «humilde» reconoce que los dones de Dios siguen siendo suyos para servir a los hermanos. La felicidad comienza a brotar en un corazón que se olvida de sí para hacerse donación a los otros. Es «una vida escondida con Cristo en Dios» (Col 3,3).
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria de la fe de la Iglesia
Cada creyente en Cristo y toda la comunidad eclesial encuentran en la Virgen María la «memoria» de la fe. En efecto, ella guardaba y «contemplaba en su corazón» el mensaje y las palabras de Jesús (Le 2,19.51). Como Isabel, la Iglesia de todos los tiempos encuentra en ese corazón el modelo y la memoria de la fe: «Bienaventurada tú que has que creído» (Le 1,45). «La Iglesia venera en María la realización más pura de la fe» (CEC 149).
Nuestra fe en Cristo se acrecienta contemplando la fe de María: «La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola en la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, entra más profundamente en el sumo misterio de la Encarnación y se asemeja más y más a su Esposo» (LG 65). María ayuda a «vivir más profundamente el misterio de Cristo» (RMa 92) y, por tanto, el de la Iglesia: «El amor a la Iglesia se traducirá en amor a María y viceversa… No se puede hablar de Iglesia si no está presente María» (MC 28).
Todos los misterios del Señor encuentran eco en el corazón de su Madre, quien los vivió generosamente con espíritu de fe: «Por su íntima participación en la historia de la Salvación, en cierta manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe, mientras es predicada y honrada atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio hacia el amor del Padre» (LG 65). Ella «vive y realiza la propia libertad entregándose a Dios y acogiendo en sí el don de Dios… con el don de sí misma, María entra plenamente en el designio de Dios, que se entrega al mundo» (VS 120).
El corazón de la Madre de Jesús aparece unificado por la palabra recibida en el silencio de una escucha humilde, como quien sabe sorprenderse y admirar: «Se preguntaba qué significaba aquel saludo» (Le 1,29; cfr. 1,33). De este modo, «acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que no siempre puede comprender, se convierte en el modelo de lodos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (cfr. Le 11, 28)» (VS 120). De esta actitud de fe en la historia de la salvación brotará la actitud de fidelidad a la nueva Alianza; «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5; cfr. Ex 24,7).
María es hermana en la fe, mientras ayuda como Madre y «Tipo y ejemplar acabadísimo en la fe y en la caridad» (LG 53). La vida «espiritual» de la Iglesia sigue su ejemplo en los diversos momentos del itinerario de la vida nueva:
apertura a los planes salvíficos de Dios: Le 1,28-29.38;
fidelidad a la acción del Espíritu Santo; Le 1,35.39-45;
contemplación de la palabra: Le 1,46-55; 2,19.51;
asociación esponsal a Cristo: Le 2,35; Jn 2,4;
donación sacrificial con Cristo Redentor: Jn 19,25-27;
tensión escatológica hacia el encuentro definitivo: Apoc 12,1; 21-22.
En unión con María, la Iglesia realiza su camino de fe, su «lex credendi». «La veneración que la Iglesia ha dado a la Madre del Señor en todo tiempo y lugar… constituye un sólido testimonio de su “lex orandi” y una invitación a reavivar en las conciencias su “lex credendi”. Y viceversa: la “lex credendi” de la Iglesia requiere que por todas partes florezca lozana su “lex orandi” en relación con la Madre de Cristo» (MC 56).
La fe de María, por aceptar la palabra del Padre, por hacerse disponible a la acción del Espíritu Santo y por asociarse a la obra redentora del Hijo, es fe eminentemente trinitaria, cristológica y pneumatológica. Por esto, «los ejercicios de piedad a la Virgen María deben expresar claramente la nota trinitaria y cristológica que les es intrínseca y esencial» (MC 25).
La fe de María, siendo modelo de la fe de la Iglesia, es fe de obediencia incondicional: «La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de fe» (CEC 148). Precisamente por ello, su actitud es una peregrinación por «la noche de la fe» (RMa 18).
María «avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz» (RMa 2; cfr. LG 58). En esta «peregrinación de la fe… María precedió y sigue precediendo a la Iglesia como su personificación» (RMa 5-6). «Por medio de la fe, María está más perfectamente unida a Cristo en su despojamiento» (RMa 18). La unificación del corazón sólo es posible por este camino de renuncia y de oscuridad.
La fe de la Iglesia de todos los tiempos se ha ido moldeando a la luz de María, «la gran señal» (Apoc 12,1). Ella sigue siendo el «icono» de la Iglesia creyente (cfr. CEC 64,275). Siendo ella el «modelo de la fe vivida» (TMA 43), la Iglesia aprende de ella a ser «mujer del silencio y de la escucha» (ibídem 48), especialmente en el inicio de un tercer milenio: «Oiga la Iglesia lo que dice el Espíritu» (Apoc 2,7). Los creyentes de todos los tiempos «participan de la fe de María» (RMa 27).
La experiencia virginal de María, de concebir, gestar y dar a luz al «Hijo del Altísimo» e «Hijo de Dios» (Le 1,32.35), la sumergió en una actitud de fe, que, por ser profunda, tuvo que ser obscura. Desde aquel momento, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento recobraban su orientación definitiva hacia Cristo. Por esto, María se sentía instrumento materno de Dios al orar según los salmos: «Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy» (Sal 2,7).
La Iglesia aprende de María Virgen la fe en Cristo resucitado que sale victorioso del sepulcro. Entrando en la oscuridad de la fe, se llega a vislumbrar la luz del triunfo de Cristo. La humillación de la virginidad y del sepulcro se complementan mutuamente para convertirse en fecundidad materna y resurrección. A través del año litúrgico, «María es ejemplo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los diversos misterios (MC 16).
Los santos aprendieron a unificar su corazón, entrando en los sentimientos del corazón de la Madre de Jesús. «El corazón de la Santísima Virgen María es la fuente de la que Cristo tomó la sangre con que nos redimió» (Santo Cura de Ars). Al entrar en sintonía con sus sentimientos virginales, como Hija predilecta del Padre, Madre del Hijo y templo del Espíritu Santo, la Iglesia experimenta mejor su dinamismo trinitario: «En el Espíritu Santo, por Cristo, al Padre» (Ef 1,18).
María es madre en el orden de la fe, como oyente de la palabra. Como buena discípula, llega a ser maestra en el camino de la fe. «Si por medio de la fe María se ha convertido en la Madre del Hijo que le ha sido dado por el Padre con el poder del Espíritu Santo, conservando íntegra su virginidad, en la misma fe ha descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad, revelada por Jesús durante su misión mesiánica» (RMa 20).
La «espiritualidad mariana» de la Iglesia consiste principalmente en imitar de ella «la vida de fe» (RMa 48). El camino de la fe, en María y en la Iglesia, comporta «la unión» con Cristo «hasta la cruz» (LG 58; RMa 2). El proceso de unificación del corazón sigue, pues, este proceso doloroso y gozoso, de quien va dejando entrar la palabra de Dios, que deslumbra iluminando y transforma hiriendo en lo más hondo del corazón. Entonces, en el «silencio» y «ausencia» de Dios, se va mostrando Jesús, el «Verbo» (Palabra) y el «Emmanuel» (presencia personal).
María recibió con un «sí» al Verbo encarnado también en su corazón. El creyente, como José esposo de María, es invitado a orientar el corazón hacia Cristo, sin anteponer nada a él: «Toma al niño y a su Madre» (Mt 2,13). La orientación del corazón hacia Dios Amor ya tiene una pauta certera: el corazón de la Madre de Jesús. «A partir del “fíat” de la humilde esclava del Señor, la humanidad entera comienza su retorno a Dios» (MC 28).
REVISIÓN DE VIDA PARA UNIFICAR EL CORAZÓN
– Se avanza en el camino de la vida y se unifica el corazón, escuchando la palabra de Dios en el silencio de cada día y admirando su presencia en la vida de cada hermano:
«Dios de los Padres, Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste el universo» (Sab 9,1).
«Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo; quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos» (Ez 11,19-20).
«Crea en mí, oh Dios, un corazón puro; renueva dentro de mí un espíritu firme» (Sal 50,10).
«Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón» (Sal 68,33).
«Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo» (Heb 1,1-2)
«Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle» (Mt 17,5).
«Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre, sino por mí» (Jn 14,6).
«¿No se venden dos pajarillos por poco dinero? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre» (Mt 10,29).
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios; bienaventurados los sembradores de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,8-9).
«La semilla es la palabra de Dios… cae en buena tierra en los que, después de haber escuchado, conservan la palabra en su corazón y dan fruto con perseverancia» (Le 8,11-15).
El corazón se unifica por el camino de la fe, que es adhesión personal a Cristo y a su mensaje, así como «conocimiento de Cristo vivido personalmente» (VS 88):
«Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios… acerca de su Hijo, Jesucristo Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los pueblos, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo» (Rom 1,1-5).
«Lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que… oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis acordes por la fe del Evangelio» (Fil 1,27).
«Nos ha elegido en él desde antes de la creación del mundo… eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo… También vosotros, tras haber oído la Palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa» (Ef 1,3-5.13).
«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (Jn 6,68-69).
«Estoy crucificado con Cristo y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2,19-20).
«Ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día» (Jn 6,40).
«Venid a mí lodos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,28-29).
«Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él» (Jn 14,23).
«Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios» (Col 3,1-3).
Se quiere vivir en sintonía con el Corazón de la Madre de Jesús, que es «memoria» de la fe de la Iglesia:
«El Ángel Gabriel… le dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo… Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel dejándola se fue» (Le 1,26.29).
«¡Bienaventurada tú que has creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor!» (Le 1,45).
«María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón» (Le 2,19; cfr. 2,51).
«Dice su madre a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”» (Jn 2.5; cl’r. Ex 24,7).
«Alzó la voz una mujer de entre la gente, y dijo: “¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!”. Pero él dijo: “Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan”» (Le 11,27-28).
«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María… Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19,25-27).
II PRESENCIA EN LA SOLEDAD
1. Dios se da a sí mismo
2. El encuentro relacional con Cristo
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria contemplativa de la Iglesia
Revisión de vida para unificar el corazón
1. Dios se da a sí mismo
Un corazón disperso y roto sólo puede unificarse si se abre al amor. La vida es verdadera si es «orden según el amor» (Santo Tomás). El corazón se unifica cuando entra en el camino de la relación personal y de la donación mutua.
La certeza de saberse amado y de poder amar eleva al ser humano a su verdadera y única dignidad. Pero tanto la relación como la donación suponen una presencia personal. La soledad es, en sí misma, un vacío que no tiene razón de ser, salvo que esté «llena» de una presencia intuida más allá de la sensibilidad.
El hombre nunca está solo, aunque experimente con frecuencia la soledad. Dios no es un concepto ni una idea, sino «alguien» que, por amor, ha dado origen a la creación y la historia. Es también él quien ha puesto en marcha los latidos del corazón humano. Todo es don de Dios, que él nos comunica estando presente y amándonos. Sin su presencia, sus dones no podrían llenar el corazón.
La soledad de un momento de «desierto» o de oración puede llegar a ser «soledad llena de Dios» (Pablo VI). Ahí se puede encontrar la relación con el corazón de Dios: «Se internaba mi espíritu en el mar inmenso de Dios… en medio del corazón de mi Dios y Señor, sentir la blandura de sus santísimos brazos con que apretaba mi alma contra su corazón». Entonces se entra en «íntima comunicación con Dios… en lo más secreto de su Corazón… como un muy amigo trata sus cosas con su igual… todo es buscar tiempo para hablar a solas» (M. María Antonia París).
El misterio de la historia humana consiste en que los dones de Dios son pasajeros, y Dios parece ausente. Cuando el corazón se apega a esos dones olvidando que son dones para servir, entonces se origina la dispersión y la ruptura con los hermanos, y Dios pasa a ser un paréntesis o un objeto útil. Pero cuando uno comienza a intuir que, más allá de los dones, está Dios que quiere darse él mismo, entonces esa presencia amorosa parece ausencia o lejanía. Es una presencia dolorosa en la esperanza, que unifica el corazón y la historia de la humanidad entera.
La vida recupera su hermosura cuando el corazón se deja educar por la pedagogía de Dios. El nos da sus dones, para que aprendamos que se nos quiere dar él mismo. En esa pedagogía divina es un proceso normal que sus dones dejen paso al verdadero don, que es él. El proceso es tan doloroso como necesario, para que el corazón aprenda a darse gratuitamente también él mismo, sin el acompañamiento de los dones sensibles y de los regalos pasajeros. Amar es darse como Dios se da.
La señal de que el corazón se va unificando y reflejando a Dios Amor, consiste en el modo de mirar, escuchar y servir a los hermanos. Una «mirada contemplativa» a los hermanos ayuda a escuchar «en el rostro de cada persona una llamada a la mutua consideración, al diálogo y a la solidaridad» (VS 83). Entonces se intuye que cada ser humano es un misterio, una historia de amor. Más allá de toda vida humana está la fuente de la vida, que es Dios Amor.
Cuando en los dones de Dios, que él nos va retirando, descubrimos a Dios que se da a sí mismo, entonces, aunque sea en el dolor, aprendemos el camino de la comunión con los hermanos y con toda la creación. La armonía del cosmos y de la humanidad aparecen en el dinamismo del amor: darse a sí mismo, a ejemplo de Dios que es Amor. A Dios se le descubre más allá de sus dones y también más allá de nuestros sentimientos y de nuestras conquistas intelectuales y tácticas.
En el fondo de todas las cosas y, especialmente, en el fondo del propio corazón, se va haciendo el vacío de todo lo que no tiene consistencia. Todo es contingente y pasajero; nosotros también. Pero hay «Alguien» permanente, que es la fuente que originó nuestro ser: el corazón de Dios. De lo pasajero de nuestro ser, pasamos a la trascendencia del Ser, que nos salva porque nos ha colocado en su amor eterno.
Ver a Dios en esta vida y en la creación es sólo un ensayo de la verdadera visión en el más allá. En el corazón puro, que no antepone nada a Dios, se reflejan las luces de su amor: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). A Dios se le ve y se le escucha sólo de corazón a corazón, porque él habla así. Su modo de hablar consiste en darse más allá de sus dones y más allá de nuestros conceptos y programaciones.
Para llegar a ser familiares de Jesús y compartir su misma vida, hay que «escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica» (Le 11,28). Así lo hizo siempre la Madre de Jesús, con un corazón siempre abierto a la sorpresa de Dios (cfr. Le 2,19.51).
La palabra y la presencia de Dios, cuando se dejan sentir en el corazón, originan una actitud humilde de oración, a modo de «grito» gozoso y doloroso. Dios ya se deja sentir y ya comienza a darse él mismo, pero todavía no del todo. Al orar de verdad, con el corazón, es toda la persona la que ora y la que se quiere dar. La oración propiamente dicha no tiene paréntesis, ni en el corazón ni en el tiempo. Por esto se encuentra siempre «tiempo» especial parar orar.
Este encuentro misterioso con Dios en el fondo del corazón, es una experiencia de fe acerca de «la lejanía de Dios». Entonces «el corazón palpita en armonía con el ritmo del Espíritu, eliminando toda doblez o ambigüedad» (OL 12).
La oración del corazón se hace «silencio lleno de una presencia adorada» (OL 16). Es silencio de adoración, admiración y donación. No es el simple silencio de no pensar nada, de no sentir nada o no hacer nada, sino el silencio de un corazón que no se busca a sí mismo porque se da (tal vez sin ideas, sentimientos y palabras), ante una presencia (la de Dios Amor) profundamente amada y adorada (intuida por la fe, esperanza y caridad). Es lo que San Juan de la Cruz llamaría «una atención amorosa».
A Dios se le deja entrar en el corazón cuando no se le pide ni la tarjeta de identidad ni la de crédito. El es como es, «ama como Dios» (San Juan de Ávila). Hay que recibirle tal como es: sorprendente, misterioso, infinitamente Otro, que ya comienza a comunicar su misma vida y a darse tal como es. En el fondo de nuestro ser quiere encontrar un corazón que intuya, como el de Agustín, que está presente, «más íntimamente presente que mi misma intimidad».
En Cristo, la presencia de Dios es «Verbo» o Palabra personal (Jn 1,14). El corazón queda invitado a escuchar abriéndose, a cuestionarse para orientarse hacia el amor, a pedir humildemente que esta palabra y presencia se hagan realidad profunda de unión total y definitiva (cfr. CEC 2654).
La presencia de Dios continúa oculta en «la nube»; pero ahora, en Cristo, es «nube luminosa» (Mt 17,5), que invita a penetrar en ella rasgándola confiadamente con una actitud filial de fe, esperanza y caridad.
Entrando audazmente en la soledad del corazón, comenzamos a aprender que nunca estamos solos. Desde esta soledad llena de Dios, se descubre el misterio de comunión que nos une a todos los hermanos y a toda la creación. Al mismo tiempo, la presencia divina de inmensidad (en todos los seres), nos invita a vivir la presencia trinitaria de «inhabitación» en nuestros corazones, esperando y preparando, en el «silencio» de donación incondicional, el encuentro definitivo con todos los hermanos y con Dios Amor, uno y trino.
2. El encuentro relacional con Cristo
Desde el día de la encarnación del Verbo, Dios se ha hecho hermano nuestro, consorte y compañero de camino, «unido, en cierto modo, con todo hombre» (GS 22). El corazón de Cristo, unido al Padre en el amor del Espíritu Santo, vive también en sintonía con cada corazón humano. El camino de la unificación del corazón lo hace él con nosotros.
El corazón de Cristo suena a unidad y verdad en el amor. Si en él podemos ver al Padre (cfr. Jn 14,9), es porque vivió según la voluntad del Padre (cfr. Jn 17,4). Su corazón, «manso y humilde» (Mt 11,29), indica una actitud permanente de transformar las dificultades en donación y de agradecer los dones recibidos sirviendo a los demás. En su vida mortal «pasó haciendo el bien» (Act 10,38) y, una vez resucitado, sigue viviendo en sintonía con toda la humanidad «para interceder en favor nuestro» (Heb 7,25).
El corazón humano llega a su plena realización cuando se encuentra con Cristo, «imagen del Dios invisible» (Col 1,15), para relacionarse con él. Este encuentro relacional hace vivir de «los mismos sentimientos de Cristo» (Fil 2,5). El corazón se unifica en la escucha de su palabra evangélica, siempre actual, y en el compartir su misma vida presente y donada en la eucaristía. Ya podemos «vivir de su misma vida» (Jn 6,57) y «permanecer en su amor» (Jn 15,9).
Cuando la palabra de Dios parece silencio, y cuando su presencia parece ausencia, la relación personal con Cristo nos hace descubrir que ese silencio es sonoro y que esa ausencia es una presencia más honda. En el evangelio según San Juan, Jesús «manifiesta su gloria» (Jn 1,14; 2,11) por medio de «signos». Se puede afirmar que el signo principal, como compendio de los demás, es el corazón o «costado abierto», del que brotan «sangre y agua» (Jn 19,34). Por esto San Juan invita a «mirar al que traspasaron» (Jn 19,37). Es el mirar «contemplativo» que sabe descubrir a Jesús donde parece que no está (Jn 20,8; Un 1,1 ss).
Jesús dejó escrita su biografía en su «corazón manso y humilde» (Mt 11,29). Era un corazón unificado por la donación: su «cuerpo entregado» y su «sangre derramada en sacrificio» (Le 22,19-20). De este corazón brota el «agua viva» (Jn 4,10; cfr. 7,37-39; 19,34), como comunicación de un «nuevo nacimiento en el Espíritu» (Jn 3,5).
La intimidad con Cristo empieza por un encuentro (Jn 1,39) que se va convirtiendo en seguimiento (Mt 4,19-20) y en amistad profunda (Mt 15,14-15). Compartiendo la misma vida en Cristo, el creyente va entrando en su corazón para sintonizar con sus amores: «Tengo compasión de esta muchedumbre» (Jn 15,32); «venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso» (Mt 11,28); «tengo otras ovejas y también a ésas tengo que conducir» (Jn 10,16); «tengo sed» (Jn 19,28)… El corazón humano se unifica en sintonía con los sentimientos de Cristo, «apoyando la cabeza sobre su pecho» (Jn 13,23-25).
El camino del corazón es de relación y de donación. La soledad se siente, pero con el convencimiento de que Cristo está presente: «No tengas miedo porque yo estoy contigo» (Act 18,9-10). Las dificultades ya no suenan a fracaso, sino a compartir la cruz de Cristo, como quien comparte su «copa» de bodas (Me 10,38).
El evangelio es el camino del corazón. Con su lectura contemplativa, el creyente se siente mirado y llamado por Cristo con amor (Me 10,21), buscado y acompañado por sus pies (Le 8,1; 10,39), bendecido y sanado por sus manos (Mt 8,3; 19,13-15), invitado a entrar en su corazón (Mt 11,28-29; Jn 20,27). El camino es, pues, una respuesta a su llamada y una aceptación vivencial de su persona y de su mensaje. Y cuando el corazón está más unificado, el creyente se convierte, para los demás, en mirada, pies, manos y corazón del Señor: «Soy fragancia de Cristo» (2Cor 2,15).
La presencia de Cristo en los signos de Iglesia tiene el significado de una actualización de lo que sucedió en el evangelio. Así «Cristo puede recorrer con cada uno el camino de la vida» (RH 13). Entonces la vida se hace relación, a modo de «conocimiento de Cristo vivido personalmente» (VS 88).
Es verdad que esta relación personal tiene lugar frecuentemente en la sequedad y en la sensación de ausencia y de vacío. Pero el amor tiene que hacer este camino relacional, en el que cada uno se da gratuitamente sin esperar el premio de la sensación inmediata. Esta presencia de Cristo, vivida en la fe, se convierte en esperanza de un encuentro definitivo.
Si se quisiera resumir con pocas palabras la vida de tantos santos que en veinte siglos han seguido a Cristo incondicionalmente, se podría decir que se sintieron amados, enviados y acompañados por él. La «urgencia del amor de Cristo» (2Cor 5,14) les fue unificando en su modo de pensar, valorar las cosas y adoptar actitudes. De la experiencia de «vivir en Cristo» (Gal 2,20), pasaban espontáneamente a comprometerse para «recapitular todas las cosas en Cristo» (Ef 1,10). Su vida era «tocada por la mano de Cristo, conducida por su voz, y sostenida por su gracia» (VC 40).
También es verdad que el proceso de unificar el corazón parece frecuentemente un vaciarse sin sentido; pero la experiencia relacional con Cristo hace descubrir que ese proceso no es más que participar en su «humillación» para poder también participar en su «glorificación» (Fil 2,8-9). AI fin y al cabo, no se trata de aniquilarse, sino de liberarse de la «basura» (Fil 3,7), para llenarse de «la caridad de Cristo que supera toda ciencia» (Ef 3,19).
En la relación personal con Cristo, las propias debilidades, que a veces son errores e incluso pecados, se superan aceptando de modo comprometido su perdón y su amistad: «Con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo» (2Cor 12,9).
En esa relación íntima con Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre por obra del Espíritu Santo, aparece que la contemplación cristiana es actitud relacional con Dios Amor, como infinitamente uno en tres personas. La expresión del pensar del Padre (en el Verbo) y la expresión del amor mutuo entre el Padre y el Hijo (en el Espíritu Santo), son la máxima unidad por ser sólo comunión y donación mutua y plena. Ahí está la fuente de la unidad del corazón humano. Pero esa fuente divina ya se encuentra, por gracia, en lo más hondo de nuestro ser. Jesús se hace nuestro camino hacia esa máxima unidad de Dios Amor, moviendo nuestro corazón a que viva en sintonía con el suyo.
El hombre, por medio de Cristo «camino», ya puede entrar en el misterio de la Verdad y del Bien infinito. «A Dios nadie le ha visto jamás; el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado» (Jn 1,18); «nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mt 11,27). Jesús nos invita a perdernos para recuperarnos en la relación de un amor de donación como el que existe eternamente en Dios.
Por Cristo, el corazón humano busca a Dios siempre más allá de toda contingencia. Un corazón unificado es un corazón que se abre continuamente a las nuevas sorpresas de Dios, escondido en la creación y en los hermanos.
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria contemplativa de la Iglesia
En el corazón de la Madre de Jesús encontraron acogida las palabras del Señor: las palabras del Ángel (Le 1,29), el mensaje de Belén (Le 2,19), la profecía de Simeón (Le 2,33), las palabras de Jesús niño (Le 2,51)… Todo lo «contemplaba en su corazón» (Le 2,19.51).
Esa misma acogida de «mujer del silencio y de la escucha» (TMA48) tuvieron las palabras de Jesús en Cana (Jn 2,4ss) y, especialmente, en el Calvario (Jn 19,26). Porque si ella «estaba de pie junto a la cruz» (Jn 19,25), era para asociarse esponsalmente a Cristo, participando en su misma suerte o «espada» (Le 2,35).
En ese mismo corazón resonaron las palabras de Jesús moribundo: el perdón (Le 23,34), la promesa de salvación (Le 23,43), la sed (Jn 19,28), el abandono (Mt 27,46), la confianza total (Le 23,46)… Su «nueva maternidad según el Espíritu» (RMa 21), proclamada por Jesús (Jn 19,26), convertía su corazón materno en la memoria contemplativa de la Iglesia: «He aquí a tu Madre» (Jn 19,27). La acción materna de María tendrá que ser «influjo salvífico» (LG 60) en el corazón de la Iglesia, para ayudarla a asemejarse cada día más a su «Esposo» (LG 65).
La actitud típicamente eclesial es también específicamente mariana: escuchar la palabra de Dios en el corazón, ponerla en práctica y anunciarla (cfr. Le 11,28). Es como recibir el Verbo bajo la acción del Espíritu Santo, para transmitirlo al mundo. Por esto, María y la Iglesia son una virgen que se hace madre por ser una virgen creyente, orante, oferente (cfr. MC 17-20).
La actitud mariana del discípulo amado, de recibir a la Virgen como Madre en «comunión de vida» (RMa 45), se convierte en actitud contemplativa de ver a Jesús donde parece que no está (cfr. Jn 20,8; 21,7). De esta actitud mariana y contemplativa arranca la misión del anuncio: «Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos» (Un 1,3).
Cuando la Iglesia contempla los textos de la Escritura, como «libro en el cual cada uno puede leer el Verbo» (Andrés de Creta), lo hace con la actitud joánica de «recibir a María como Madre» (RMa 23). El «Magníficat» mariano se hace oración contemplativa de la Iglesia, donde «se vislumbra la experiencia personal de María, el éxtasis de su corazón» (RMa 36). De este modo, el Magníficat sigue siendo, también por medio de la Iglesia, «la oración por excelencia de María, el canto de los tiempos mesiánicos, en el que confluyen la exaltación del antiguo y del nuevo Israel» (MC 18).
El camino contemplativo que la Iglesia imita de María, es el camino de la fe oscura, que sabe adorar, admirar y callar con un silencio activo de donación. La fe contemplativa de María (cfr. Le 1,45) es modelo de la contemplación de la Iglesia, la cual queda invitada a ser también «la mujer dócil a la voz del Espíritu», que «se deja guiar en toda su existencia por su acción interior» (TMA48).
En la oración mariana de la Iglesia hay una presencia activa y materna de María. Es la «presencia orante de María en la Iglesia naciente y en la Iglesia de todo tiempo, porque Ella, asunta al cielo, no ha abandonado su misión de intercesión y salvación» (MC 18).
La oración contemplativa de María será siempre el punto de referencia de la oración contemplativa de la Iglesia. «La oración de la Virgen María, en su Fíat y en su Magníficat, se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe» (CEC 2622). «Con el don de sí misma, María entra plenamente en el designio de Dios, que se entrega al mundo. Acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que no siempre puede comprender (cfr. Le 2,19), se convierte en el modelo de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (cfr. Le 11,28) y merece el título de «Sede de la Sabiduría» (VS 120).
La contemplación mariana y eclesial es aceptación amorosa y generosa del misterio y de la sorpresa de Dios. Es, pues, un silencio activo que, a imitación de Dios Amor, se hace donación y servicio. La «búsqueda» de Cristo (cfr. Le 2,44.48) será siempre un proceso doloroso, hasta el punto que cada momento del encuentro se convertirá en una nueva etapa de la búsqueda, a modo de inserción en el misterio de Nazaret y de la cruz (cfr. Le 2,50-52).
Esta contemplación mariana y eclesial tiene sentido de desposorio con Cristo. Es precisamente «la contemplación de María a la luz del Verbo», la que lleva a la Iglesia a la unión con Cristo Esposo (cfr. LG 65). María y la Iglesia son «la mujer», esposa y asociada a Cristo (cfr. Jn 2,4; 19,25; Gal 4,4), que «consintiendo» en los planes de Dios, «se asocia» a Cristo (LG 58) para una «unión perfecta» con él (LG 63).
En la contemplación del misterio de Cristo, durante el año litúrgico, «la Iglesia admira y ensalza en María el fruto más excelso de la redención» (SC 103) y «proclama el misterio pascual» cumplido en ella y en todos los santos (SC 104).
Cuando la contemplación parece transformarse en «silencio» y «ausencia» de Dios, entonces María ayuda a descubrir al Verbo en lo que parecía silencio y al Emmanuel en lo que parecía ausencia. Esta presencia activa de María se convierte en la «memoria» de la contemplación, que consiste en la unión con los planes salvíficos de Dios: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). Precisamente esta invitación contemplativa tiene sentido de desposorio, como cumplimiento de la antigua Alianza: «Haremos lo que él nos diga» (Ex 24,7).
Los santos han encontrado en el corazón de la Madre de Jesús la memoria de la vida de fe y de contemplación, para asociarse a Cristo. «Libre, vacío de todas las cosas de la tierra y verdaderamente pobre estaba el corazón de la Virgen para darse desembarazada al que de verdad lo merece poseer» (San Juan de Ávila). Por esto, «quien cavare más en el corazón de la Virgen, hallará en lo más dentro de él un mar abundantísimo de gracia y amor» (ídem).
La apertura contemplativa a la palabra de Dios es un itinerario que atrapa a toda la persona y abarca toda la vida. En este proceso, María es Madre, modelo y guía. Ella ayuda en ese itinerario a través de las «moradas» del propio corazón, como para despojarlo de sí mismo, para llenarlo de Dios y convertirlo en donación. Entonces la palabra de Dios se recibe tal como es (don e iniciativa de Dios), para dejarse cuestionar por ella hasta unirse a los planes salvíficos de Dios.
Este itinerario es un camino de éxodo (desprendimiento) y desierto (silencio y escucha), para llegar a Jerusalén (unión). Con María y como ella, es itinerario de:
silencio meditativo: Le 1,29;
«sí» de fidelidad a la palabra: Le 1,38; -alabanza, agradecimiento, adoración: Le l,46ss;
servicio de caridad: Le 1,39;
instrumento del Espíritu Santo: Le 1,41;
aceptación del misterio de Cristo: Le 2,19.33.51;
asociación esponsal a Cristo para correr su misma suerte pascual: Le 2,35; Jn 19,25-27.
De esta contemplación mariana y eclesial nace el «amor materno» para «formar a Cristo» en los demás (Gal 4,19; cfr. LG 65; RMi 92). Meditar la palabra de Dios, tal como es, aquí y ahora, dejándola entrar en lo más hondo del corazón, se traduce en el gesto materno que anuncia esta misma palabra «de modo creíble», como fruto de su «experiencia de Dios» (RMi 91; Un l,lss).
El corazón de la Madre de Jesús sigue siendo la «memoria» del corazón contemplativo y misericordioso de la Iglesia: «María, con perfecta docilidad al Espíritu, experimenta la riqueza y universalidad del amor de Dios, que le dilata el corazón y la capacita para abrazar a todo el genero humano» (VS 120). Este don de sí misma, a los planes salvíficos y universales de Dios, es el modelo de la virginidad contemplativa y de la maternidad fecunda de la Iglesia.
REVISIÓN DE VIDA PARA UNIFICAR EL CORAZÓN
– Encontrar al mismo Dios, en el fondo del corazón y en la vida, más allá de sus dones:
«Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amara, y vendremos a él, y haremos morada en él» (Jn 14,23).
«El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5,5).
«Quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él» (Un 2,5).
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8).
«La palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14).
«Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis… Mirarán al que traspasaron» (Jn 19,34-37).
«Llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo… y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte… vio y creyó» (Jn 20,5-8).
«Estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre» (Jn 20,31).
Encontrar a Cristo cercano y consorte, que comparte su vida con nosotros:
«Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué buscáis?” Ellos le respondieron: “Maestro, ¿dónde vives?”. Les respondió: “Venid y lo veréis”. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día» (Jn 1,38-39).
«Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar» (Me 3,14).
«Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron» (Le 5,11).
«Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso» (Mt 11,28).
«Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mt 11,27).
«¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9).
«Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5).
«Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor» (Jn 15,9).
«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15,13-15).
«También vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio» (Jn 15,27).
«Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual… se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (Fil 2,5.8).
«Yo estoy con vosotros lodos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).
«No tengas miedo porque yo estoy contigo» (Act 18,9-10).
«No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2,20).
«Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y toca-ron nuestras manos acerca de la Palabra de vida» (I Jn 1,1).
Encontrar en el corazón de la Madre de Jesús, la «memoria» contemplativa de la iglesia:
«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva» (Gal 4,4-5).
«Cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo» (Le 1,41).
«Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada» (Le 1,46-48).
«Una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones» (Le 2,35).
«Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón» (Le 2,51).
«Haced lo que él os diga» (Jn 2,5).
«Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12,50).
«Alzó la voz una mujer de entre la gente, y dijo: “¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!”. Pero él dijo: “Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan”» (Le 11,27-28).
«Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19,26-27).
III DESPOSORIO EN LA RENUNCIA
1. El camino de plenitud en el amor
2. El seguimiento evangélico como desposorio
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria evangélica de la Iglesia
Revisión de vida para unificar el corazón
1. El camino de plenitud en el amor
El corazón humano se unifica solamente cuando se orienta hacia el amor de donación. Pero este amor verdadero sólo tiene una regla: la totalidad. Por esto la caridad es indivisible, como en Dios Amor. Así es el amor de Cristo: «Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13).
A la «perfección de la caridad» (LG 40) está llamado todo cristiano, en cualquier estado y condición en que se encuentre. Este es el meollo del mensaje evangélico: «Amad… sed perfectos como vuestro Padre» (Mt 5,44.48). Es verdad que en esta vida nunca se llega a la perfección del amor de modo permanente y definitivo. Pero al amor le basta con tender sinceramente a la donación plena, empezando todos los días, rehaciéndose en un proceso de conversión continua. Hay momentos en los que amamos de todo corazón; pero luego aparece de nuevo nuestra debilidad y desorden. El verdadero amor de totalidad no se cansa de estrenar la aurora.
Experimentamos continuamente en nosotros mismos y también observamos en los demás una tendencia a la rebaja y al descuento en las exigencias morales. Por esto no nos resulta fácil aceptar las exigencias evangélicas recordadas por la Iglesia. La moral cristiana sólo la acepta quien está dispuesto a orientar toda su vida hacia el amor: «La vida moral se presenta como la respuesta debida a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre; es una respuesta de amor» (VS 10).
El aprecio de la vida humana (y la de todos los demás seres) no es cuestión de meros sentimientos, sino que sólo tiene lugar cuando uno hace de la propia vida una donación gratuita. Entonces se valora verdaderamente la propia vida y la de los demás. Los atropellos contra la vida nacen del hecho de destrozar la propia existencia en girones de egoísmos inconfesables. El «corazón nuevo» (Ez 36,25) es corazón decidido a ser verdadera vida: «Un don que se realiza al darse» (EV 49).
No es posible darse a sí mismo sin renunciar a preferencias y gustos personales. «Sentirse» realizado de verdad, sólo es posible por el camino del «despojo» de sí mismo o del falso yo, para llegar a ser lo que Dios ha programado: ser reflejo de su donación. Porque la característica del amor de Dios no es la de dar cosas, sino la de darse a sí mismo.
Las bienaventuranzas son el «autorretrato de Cristo» (VS 16). «Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expresan la vocación de los fieles a la gloria de su pasión y su resurrección; iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana» (CEC 1717).
La peculiaridad del amor de Cristo consiste en darse él mismo, sin pertenecerse y como consorte. Y a este amor incondicional llama a los suyos: «Esta vocación al amor perfecto no está reservada de modo exclusivo a una élite de personas… Los mandamientos y la invitación de Jesús están al servicio de una única e indivisible caridad, que espontáneamente tiende a la perfección, cuya medida es Dios mismo» (VS 18).
Estamos acostumbrados a hablar de «santidad», y a veces esta palabra resulta estereotipada y sin sentido. En realidad, se trata de la misma vida de Dios, el «Santo», la fuente y el sostén de nuestro ser, el infinitamente Otro y, al mismo tiempo, el Amor (cfr. Un 4,8). Dios nos ha creado para participar en esa su misma vida: «Sed santos porque yo soy santo» (Lev 19,2). Por esto, «nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad» (Ef 1,4-5). A esta novedad de plenitud ya apuntaba el mandamiento antiguo: «Amarás a tu Dios con todo tu corazón» (Deut 6,5). Pero en Cristo ya podemos amar a Dios con su mismo amor, hasta llegar a ser expresión del mismo Cristo, «alabanza de su gloria» (Ef 1,12).
La exigencia de este amor constituye el meollo de la vida y moral cristiana. No sería posible aceptar y cumplir estas exigencias sin la gracia de Dios, que lodos pueden recibir para abrir libremente el corazón a los horizontes infinitos del amor. Esas exigencias «sólo son posibles como fruto de un don de Dios, que sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de la gracia» (VS 23).
A esta vida de un corazón que se abre al amor, los cristianos la llamamos «perfección». Propiamente es un camino o proceso que tiende a esa perfección o madurez de la personalidad humana y cristiana. «La perfección exige aquella madurez en el darse a sí mismo, a que está llamada la libertad del hombre» (VS 17). La «caridad de Dios», que «se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo» (Rom 5,5), hace posible vivir sus exigencias «en plenitud», porque nos capacita para «responder a la sublime vocación de ser hijos en el Hijo» (VS 17).
Es, pues, «un crecimiento en el amor», personalmente y en la comunidad eclesial, para responder a «las exigencias del desarrollo de la “imagen de Dios” que está en el hombre» (VS 111). Sólo el que se ha dejado captar por quien «nos amó primero» (Un 4,19), entiende que es posible responder a esta llamada de llevar a plenitud la participación en la filiación divina de Jesús (cfr. Ef 1,4-6). Esta convicción y decisión de ser santos, por encima de toda moda y caricatura, se asume con confianza plena «en el inagotable amor misericordioso de Dios»; sólo así es posible avanzar por «el camino de la plenitud de vida propia de los hijos de Dios» (VS 115). Esta confianza y esta audacia brotan en el corazón cuando nos decidimos a «hacernos como niños» (Mt 18,3). Bastaría estrenarla todos los días, queriendo responder al amor con todo el corazón.
La vocación cristiana es de «caminar en el amor» (Ef 5,2), que consiste en la apertura generosa a los criterios, a la escala de valores y a las actitudes de Cristo. Es el camino del «sí», que inició el mismo Jesús desde el seno de María, queriendo unir a su «sí» el de su Madre y el de toda la humanidad. Es el camino del corazón, donde espera Dios Amor. Por esto el corazón de la Madre de Jesús es la «memoria» de una Iglesia creyente y contemplativa, que quiere vivir el evangelio en plenitud.
Las exigencias del mensaje evangélico sólo se entienden y viven a partir de un enamoramiento. Por parte de Jesús, su amor está asegurado: «Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros» (Jn 15,9). Por parte nuestra, la invitación espera una respuesta: «Permaneced en mi amor» (ibídem). Esa respuesta no sería posible sin la presencia del mismo Jesús en nuestro corazón: «Permaneced en mí, como yo en vosotros; lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí» (Jn 15,4). Apoyados en su presencia comprometida, es posible una respuesta generosa: «Podemos» (Me 10,39); «todo lo puedo en aquel que me conforta» (Fil 4,13). Así es la creatividad del amor.
Es importante observar cómo todos los que se entregaron al amor en plenitud tomaron como punto de partida la iniciativa de Cristo: «Me amó, se entregó por mí» (Gal 2,20). Apoyados en esta fe y confianza inquebrantable, supieron realizarse en el deseo y la búsqueda de esta plenitud de amor que se ensaya todos los días: «Vivo en la fe del Hijo de Dios» (ibí-dem).
La renuncia es una consecuencia del amor: «No anteponer nada a Cristo» (San Cipriano y San Benito). Cuando el Señor invitó a «renunciar a todo», indicó también el motivo de esta renuncia: «Seguirle», para ser sus discípulos y amigos (Le 14,33; Mt 16,24). Se trata de renunciar a todo lo que no lleve al amor, por amor al «reino» (Mt 19,12), es decir, a su “nombre” o persona (Mt 19,29).
El camino de la plenitud en el amor se va realizando a partir del convencimiento de que Dios nos ama en Cristo, puesto que «en él nos ha dado todo» (Rom 8,32). De este convencimiento, que es fruto de la gracia, nace la decisión de totalidad: darse del todo y para siempre. A la luz de la encarnación y de la redención, descubrimos que esa entrega es posible, a pesar de las debilidades, errores y defectos. Al mirar a Cristo, que es luz, vida y amor, nos dejamos mirar por él en nuestra oscuridad, debilidad, frialdad y dure/a. Su mirada de misericordia imprime en nosotros su reflejo; entonces, con él, ya podemos mirar al Padre, en el Espíritu, haciendo de nuestra vida unidad en el amor: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros» (Jn 17,21).
La «unidad de vida», que armoniza vida interior y acción, sin dicotomías, brota de un corazón unificado, que se va vaciando de todo lo que no suene a donación a Dios y a los hermanos.
2. El seguimiento evangélico como desposorio
La revelación cristiana, siguiendo la línea del Antiguo Testamento, habla continuamente de «alianza» o desposorio. Dios, hecho hombre, comparte la misma suerte de toda la humanidad. El camino hacia Dios, que en todas las religiones pasa por el corazón, se hace camino de desposorio en el cristianismo: Cristo el Esposo o consorte, el «camino», el protagonista, el hermano y el responsable de nuestro existir unido al suyo.
Las renuncias radicales del amor encuentran su significado en la naturaleza del mismo amor. El «éxodo», dejando atrás promesas superadas, es ya un éxodo que lleva al «desierto» de la Alianza y a la unión de la nueva «Jerusalén». Jesús es el nuevo «templo», la «shekinah» (tienda de caminante), el «pan de vida», el Emmanuel, «el Verbo hecho hombre que habita entre nosotros» (Jn 1,14).
Este amor de desposorio por parte de Cristo reclama un amor de retorno, hasta compartir su misma vida. El «seguimiento» evangélico tiene, pues, las características de una amistad profunda en la que dos vidas se funden en una sola, hasta beber la misma «copa» de bodas en la nueva «Alianza» (Le 22,20; Me 10,38). La Iglesia entera se hace esposa o consorte, en vistas a «que todo hombre pueda encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada uno el mismo camino de la vida» (RH 13; cfr. VS 7).
El seguimiento de Cristo, como camino del corazón compartido con él, tiene como impulso interior el amor. Se sigue a Cristo, confiados en su Espíritu, que confiere «la gracia de compartir su misma vida y su amor» (VS 15). Las bienaventuranzas practicadas por Jesús son su «autorretrato», a modo de «invitaciones a su seguimiento y a la comunión con él» (VS 16). La vida y moral cristiana «consiste fundamentalmente en el seguimiento de Cristo, en el abandonarse a él, en el dejarse transformar por su gracia y ser renovados por su misericordia, que se alcanzan en la vida de comunión de su Iglesia» (VS 119).
No sería posible este seguimiento evangélico sin el deseo sincero de una entrega total, a pesar de las propias limitaciones. El amor tiende a la totalidad de la donación. Sólo entonces existe la verdadera libertad. «La perfección exige aquella madurez en el darse a sí mismo, a que está llamada la libertad del hombre» (VS 17).
Este seguimiento esponsal hace compartir la misma filiación divina de Jesús, como «hijos en el Hijo» (cfr. Ef 1,5; GS 22). Por esc compartir su misma vida, se llega a la «libertad de los hijos de Dios» (Rom 8,21). Las exigencias de la moral cristiana ya son posibles, cuando se quieren vivir como seguimiento esponsal de Cristo: «Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana»; entonces se tiende a «adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre» (VS 19). «El seguimiento de Cristo clarificará progresivamente las características de la auténtica moralidad cristiana y dará, al mismo tiempo, la fuerza vital para su realización» (VS 119).
Seguir evangélicamente a Cristo equivale, pues, a adoptar una actitud y opción fundamental, que afecta al creyente «en su interioridad más profunda» (VS 21). Se comparte de verdad la vida en Cristo cuando se vacía el corazón de lodo lo que no se refiere a él, como centro de la creación y de la historia.
Sólo quien sigue esponsalmente a Cristo, adhiriéndose vivencialmente a su persona, puede acertar en el análisis de la realidad concreta. Si en la realidad no aparece la luz de Cristo, esa realidad es parcial y tiene el riesgo de convertirse en un espejismo o en una tergiversación de la misma. La dinámica del discernimiento de la realidad pasa por la participación en la vida de Cristo y en su misma conciencia de «Salvador del mundo» (Jn 4,42).
La palabra «conversión», además de significar el «cambio de mentalidad» («metanoia») y la consecuente renuncia al pecado, indica también la apertura al «reino» (Me 1,15), es decir, «la adhesión a la persona de Jesús» (VS 19) y el «conocimiento de Cristo vivido personalmente» (VS 88). Se trata, pues, de «convertirse más radicalmente al evangelio» (UUS 15). Es la «conversión» que hace de cada carisma eclesial un servicio de amistad fraterna: «Tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos» (Le 22,32). Entonces las estructuras eclesiales aparecen como servicios «kenóticos» o humildes, que son eficaces no por el poder y los privilegios humanos, sino por la acción del Espíritu a través de signos débiles y pobres.
El seguimiento evangélico es inherente a toda vocación cristiana, a partir del bautismo. Pero en las narraciones evangélicas y en los tiempos apostólicos, aparece una modalidad radical del mismo seguimiento, que es propia de los Apóstoles, de sus sucesores y de las diversas modalidades de vida consagrada surgidas en la historia, para imitar «el género de vida virginal y pobre que Jesús escogió para sí y que abrazó su Madre, la Virgen» (LG 46). Entonces «los rasgos característicos de Jesús -virgen, pobre y obediente- tienen una típica y permanente “visibilidad” en medio del mundo» (VC 1). Las personas «consagradas» son «signo y profecía para la comunidad de los hermanos y para el mundo» (VC 15), «memorial viviente del modo de existir y de actuar de Jesús» (VC 22).
En la llamada que Jesús dirige a los suyos, el «sígueme», se puede apreciar directamente la invitación a una relación personal: «Para estar con él» (Me 3,14). El corazón humano es capaz de las máximas renuncias, cuando experimenta una cierta seguridad (en la fe) de ser amado por Cristo. El «amor apasionado por Jesucristo» (VC 109) lleva a su «anuncio apasionado a quienes aún no le conocen, a quienes lo han olvidado y, de manera preferencial, a los pobres» (VC 75).
La vida de amistad con Cristo, por ser auténtica, tiende a ser profunda, a modo de desposorio. El mismo se llama «Esposo» o consorte (Mt 9,15) y, por esto, invita a correr su misma suerte y a compartir su misma vida. El amó hasta «dar la vida», como máxima expresión del amor (cfr. Jn 15,13). Su donación total consiste en darse él mismo, sin buscar sus propios intereses y sin pertenecerse. Por esto «no tiene donde reclinar su cabeza» (Mt 8,20), y hace de la voluntad del Padre su propia «comida» (Jn 4,34). Su modo de amar es así, sin cálculos matemáticos ni descuentos egoístas.
A esta vida de amistad invita a «los suyos», a quienes «ha amado hasta el extremo» (Jn 13,1). Si quiere compartir con ellos su misma vida e intimidad divina (cfr. 15,15), es para poder exigir una respuesta generosa en sintonía con la suya: «Permaneced en mi amor» (Jn 15,9). Esta mutua amistad es posible, porque está fundamentada en su iniciativa: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca» (Jn 15,16; cfr. Un 4,10).
En el camino del seguimiento evangélico se encuentran muchas sorpresas. La principal consiste en «el amor de Cristo que supera toda ciencia» y toda previsión (Ef 3,19). A la luz de este amor, las demás sorpresas se pueden superar: la propia debilidad y los propios defectos, los fracasos, malentendidos y abandonos… Pero en la tempestad, él deja oír su voz desde dentro del corazón: «Soy yo, no temáis» (Jn 6,20). Pablo, tal vez algo desanimado en Corinto, escuchó la misma voz del amigo que nunca abandona: «No tengas miedo… porque yo estoy contigo» (Act 18,9-10).
La Iglesia entera se siente invitada a entrar en esos amores como esposa de Cristo, quien la ha amado hasta dar su vida en sacrificio «para santificarla… y presentársela resplandeciente a sí mismo; sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea. santa e inmaculada» (Ef 5,25-27). «La Iglesia esposa, conducida por el Espíritu a reproducir en sí los rasgos del Esposo, se presenta ante El resplandeciente (ef. Ef 5,27)» (VC 19).
Es verdad que son muchos los títulos bíblicos de la Iglesia: cuerpo de Cristo, pueblo, sacramento o misterio, viña, rebaño… Pero todos ellos se refieren a Cristo: ser su expresión, su propiedad esponsal, su signo e instrumento, su familia o comunidad… Si Jesús dijo «mi Iglesia» (Mt 16,18), fue para dar a entender su amor tierno y familiar: «Mi madre y mis hermanos» (Le 8,21).
Al tomar conciencia de ser Iglesia esposa, el creyente queda invitado a compartir esponsalmente la misma vida de Cristo: «¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?» (Me 10,38). Hay que «caminar en el amor, como Cristo nos amó hasta entregarse a sí mismo como oblación y víctima de suave aroma» (Ef 5,2). «María con los Apóstoles en el Cenáculo… es una imagen viva de la Iglesia-Esposa… En María está particularmente viva la dimensión de la acogida esponsal, con la que la Iglesia hace fructificar en sí misma la vida divina a través de su amor total de virgen» (VC 34).
Hoy tal vez los cristianos hemos restado importancia al sentido esponsal del seguimiento evangélico y a la realidad bíblica de la Iglesia como esposa de Cristo. Algunas carencias actuales (en la misión, las vocaciones, la contemplación, el amor de Iglesia) tienen origen en este vacío de sentido eclesial. La vocación cristiana no tendría sentido sin esta perspectiva esponsal de la encarnación: «El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre» (GS 22). La Iglesia será signo de este misterio de comunión, en la medida en que ella misma sea comunión con Cristo Esposo y con toda la humanidad.
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria evangélica de la Iglesia
En María, la Iglesia encuentra «la mujer» siempre fiel a las palabras y a la acción redentora de Jesús (Jn 2,4-5; 19,25-27; Le 11,28). La Madre del Señor es la «memoria» de la Iglesia en el seguimiento evangélico: «En Cana de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus parientes y sus discípulos» (Jn 2,11-12).
El corazón de la Madre de Jesús iba guardando las palabras del Señor, para transformarlas en gestos de fidelidad concreta, invitando a la comunidad eclesial a ser fiel a la nueva Alianza simbolizada por las bodas de Cana: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5; cfr. Ex 24,7). El seguimiento evangélico recupera entonces el sentido esponsal de correr la suerte o «beber el cáliz» de Cristo Esposo (Me 10,38). María había sido la primera en decir el «sí» (Le 1,38) y en aceptar la misma «espada» o suerte del Señor (Le 2,35).
La Madre de Jesús sigue siendo el modelo y la guía en este camino de seguimiento esponsal. Es «ejemplo perfecto de amor, tanto a Dios como al prójimo» (TMA 54). Los santos más marianos la vivieron así: «Guardad, verted en el seno y Corazón de María todos vuestros tesoros, todas vuestras gracias y virtudes» (San Luis Ma Grignon de Montfort). «Es María, es el Corazón de María, la que más caridad tiene… Es todo caridad… María es el corazón de la Iglesia» (S. Antonio M.a Claret).
El amor esponsal a Cristo se vive con y como María. «Mi corazón ardiente te lo doy por entero… haz con él lo que quieras, escóndelo en el Corazón purísimo de tu Madre y ella lo hermoseará… Mi Señor, te amo con el Corazón de tu Madre» (M. María Inés-Teresa Arias).
En María toda vocación cristiana encuentra el modelo de una respuesta fiel y generosa: «En íntima unión con Cristo, María, la Virgen Madre, ha sido la criatura que más ha vivido la plena verdad de la vocación, porque nadie como ella ha respondido con un amor tan grande al amor inmenso de Dios» (PDV 35). Es también ella la ayuda materna en todo el proceso vocacional, porque «sigue vigilando el desarrollo de las vocaciones» (PDV 82) y estimulando a «buscar a Jesús, seguirlo y permanecer en el» (PDV 34).
En toda vocación cristiana, que es siempre de seguimiento evangélico, hay un inicio en el que se loma una opción fundamental, como también hay unos momentos difíciles en los que hay que perseverar con fidelidad y unos tiempos especiales de renovación. Siempre hay que tender «a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad» (LG 40). María sigue acompañando activa y maternalmente en todos estos momentos:
-en el inicio de la santificación y del seguimiento apostólico: Le 1,15.41 (el precursor); Jn 2,11-12 (los discípulos);
-perseverando firmemente en las dificultades: Jn 19,25-27;
– orando para una renovación constante en el Espíritu Santo: Act 1,14.
Como María y con ella, la Iglesia entera aprende a «abrazar de todo corazón la voluntad salvífica de Dios» y, consecuentemente, a «consagrarse totalmente a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con él y bajo él, con la gracia de Dios Omnipotente» (LG 56). Por esta consagración y entrega de obediencia incondicional de su corazón, María (como Tipo de la Iglesia) «se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano» (ibídem) y «cooperó a la restauración de la vida sobrenatural de las almas (LG 61). Esta realidad mariana se prolonga en la Iglesia según la vocación específica de cada creyente».
El seguimiento evangélico de la vocación laical tiende a la inserción en las estructuras humanas, «a modo de fermento» (LG 31), en vistas a «perfeccionar el orden de las cosas temporales con el espíritu evangélico» (AA 4). Encomendando a su «solicitud materna» este compromiso apostólico, los laicos imitan la vida de María, quien «mientras vivió en este mundo una vida igual a los demás, llena de preocupaciones y trabajos familiares, estaba constantemente unida a su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador» (AA 4; cfr. CFL 64; CT 73; FC 86; MD 2).
El seguimiento evangélico de la vida consagrada expresa de modo radical el estilo de vida de Cristo, «según se propone en el evangelio» (PC 2). Es, pues, «el género de vida espiritual y pobre que Cristo Señor escogió para sí y para su Madre» (LG 46). La vida consagrada se realiza «según el modelo de la consagración de la Madre de Dios» (RD 17). En este sentido, se puede decir que la vida consagrada es «un reflejo de la presencia de María en el mundo» (Juan Pablo II, año mariano de 1988). Esta vida se convierte en «múltiples frutos de maternidad según el Espíritu» (RMi 70), como «fruto de la donación total a Dios en la virginidad» (RMa 39). «La persona consagrada encuentra en la Virgen una Madre por título muy especial… una especial ternura materna. La Virgen le comunica aquel amor que permite ofrecer cada día la vida por Cristo, cooperando con El a la salvación del mundo. Por eso, la relación filial con María es el camino privilegiado para la fidelidad a la vocación recibida… avanzar en ella y vivir en plenitud» (VC 28).
El seguimiento evangélico de la vida sacerdotal o del sacerdote ordenado es una prolongación de la acción y de la caridad pastoral de Cristo, como «representación sacramental», «memorial», «prolongación visible y signo sacramental de Cristo» Cabeza, Buen Pastor, Sacerdote, Siervo y Esposo (PDV 13-16). Si en los ministerios hay que «obrar en su nombre» o «en persona de Cristo Cabeza» (PO 2), es necesario también ser, ante la comunidad eclesial, signo transparente de cómo amaba el Buen Pastor, que vivió pobre, obediente y casto (cfr. PDV 22). María, «guiada por el Espíritu Santo, se consagró toda al ministerio de la redención de los hombres» (PO 18). De ahí se seguirá «una sólida y tierna devoción» por parte de los sacerdotes ministros (PDV 82; cfr, PO 18; OT 8).
La Virgen María ayuda a todo creyente a lo largo de todo el proceso de perfección y seguimiento, para configurarse plenamente con Cristo. Su acción materna tiende a hacer de cada bautizado un Jesús viviente, «cooperando con amor materno a su generación y educación» (LG 63).
Al contemplar a María, se recupera la eclesiología de desposorio con Cristo, puesto que de ella se aprende el seguimiento esponsal de «la mujer» y «nueva Eva», como Tipo de la Iglesia esposa. «La Iglesia… se asemeja más y más a su Esposo» (LG 65), cuando, con María y con ella, contempla el misterio de la encarnación y redención.
El desposorio eclesial con Cristo, a ejemplo de María, es un camino de discernimiento y de fidelidad al Espíritu Santo. María continúa ahora en la Iglesia su función intercesora como en el cenáculo (Act 1,14), donde «María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu Santo, que en la Anunciación ya la había cubierto a ella con su sombra» (LG 59). Existe una «misteriosa relación entre el Espíritu de Dios y la Virgen de Nazaret», que hace posible «su acción (de ambos) sobre la Iglesia» (MC 27).
Los santos han mirado a María como Madre, modelo y guía en todo el itinerario de la perfección: «El alma perfecta se hace tal por medio de María» (San Bcrnardino de Siena). «La Virgen fue constituida como principio difusivo de santificación. La Iglesia entera obtiene de ella la santificación» (San Buenaventura). En este camino, ella es «guía y maestra segura» (San Efrén). Ellos aprendieron experimentalmente que «María es maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos» (MC 21).
En el corazón de la Madre de Jesús, como memoria evangélica de la iglesia, se aprende a avanzar por el camino de la perfección, imitándola especialmente «en las virtudes más humildes» (Santa Teresa de Lisieux). Entonces la espiritualidad cristiana es eminentemente mariana, como «vida de fe» con María (RMa 48).
El camino de la fe es necesariamente camino de contemplación y de perfección. Toda reflexión teológica que no fuera una invitación al seguimiento esponsal de Cristo, dejaría de ser reflexión cristiana. María garantiza el itinerario para adentrarse en el misterio de Cristo Esposo. Las renuncias evangélicas no son más que la orientación del corazón, unificándolo hacia el amor esponsal a Cristo.
REVISIÓN DE VIDA PARA UNIFICAR EL CORAZÓN
-El amor verdadero tiende a la totalidad de la entrega:
«Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13).
«En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (Un 3,16).
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas» (Mt 22,37-40).
«Amad… sed perfectos como vuestro Padre» (Mt 5,44.48).
«Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo» (Le 6,36).
«Sed santos porque yo soy santo» (Lev 19,2; IPe 1,16).
«Ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación… pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad» (lThes 4,3.7).
«Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad» (2Thcs 2,13).
«Nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad» (Ef 1,4-5).
«La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo» (Rom 5,5).
«Nosotros amemos a Dios, porque él nos amó primero» (Un 4,19).
«Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y caminad en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma» (Ef 5,1-2).
«Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor» (Jn 15,9).
«Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó, se entregó por mí» (Gal 2,20).
Compartir esponsalmente la misma vida de Cristo:
«Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: “Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sigúeme”» (Me 10,21).
«Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío» (Le 14,33).
«Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: “Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué recibiremos, pues?”» (Mt 19,27).
«Todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna» (Mt 19,29).
«El hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza» (Mt 8,20).
«Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros» (Le 22,20).
«No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca» (Jn 15,16).
«Cristo amó a su Iglesia y se entregó en sacrificio por ella, para santificarla… y presentársela resplandeciente a sí mismo; sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada» (Ef 5,25-27).
Encontrar en el Corazón de la Madre de Jesús, la memoria del seguimiento evangélico de la Iglesia:
«El ángel le dijo: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios”. Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel dejándola se fue» (Le 1,35.38).
«Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”» (Le 2,34-35).
«El ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: “Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño”. El se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel… se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad lla-mada Nazaret» (Mt 2,19-23).
«Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando”. El les dijo: “Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón» (Le 2,48-51).
«Jesús dijo: …”Mujer, todavía no ha llegado mi hora”. Dice su madre a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”… En Cana de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus parientes y sus discípulos» (Jn 2,11-12).
IV FECUNDIDAD DE LA CRUZ
1. Cruz y martirio
2. La perfecta alegría
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria pascual de la Iglesia
Revisión de vida para unificar el corazón
1. Cruz y martirio
El silencio, la soledad y la renuncia forman parte del itinerario que va hacia la Pascua. La sombra de la cruz es luminosa y llena de vida, porque en ella hay «alguien» que es palabra y presencia esponsal. Al corazón humano le espanta el sufrimiento, pero cuando descubre a Cristo Esposo crucificado, aprende a beber con alegría su misma copa, para compartir su misma vida.
El cristianismo es camino de cruz porque está siempre orientado hacia la Pascua del Señor. La cruz abre sus brazos y su corazón a la resurrección. Los errores y pecados del pasado y del presente son siempre debidos al hecho de querer escapar de la cruz. La debilidad de la cruz se convierte en «fuerza de Dios» (1 Cor 1,24). Los brazos de la cruz, impresos en la vida del creyente, atraen el corazón del mismo Cristo.
Cristo crucificado está simbolizado por los crucifijos. Su presencia verdadera aparece sólo en vidas humanas que quieren ser sus «testigos» (Act 1,8), hasta poder decir como Pablo: «No quise saber nada entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado» (ICor 2,2). El corazón de Cristo quedó abierto en la cruz para mostrar su unidad, como reflejo de Dios Amor. Aquel costado abierto, del que brotó el agua viva del Espíritu, fue la máxima epifanía de la Trinidad, porque entonces apareció el significado de la encarnación del Hijo de Dios: «De tal manera amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito» (Jn 3,16).
El cristiano ya sólo podrá unificar el corazón, si crucifica sus criterios, su escala de valores y sus actitudes, orientándolas hacia la oblación o donación de sí mismo. La realidad concreta, aunque sea dolorosa, es hermosa, porque cuando se transforma la vida en donación, ya es posible hacer siempre lo mejor: «El don total de uno mismo, como hizo Cristo en la cruz» (VS 89).
La «mirada» puesta en Cristo crucificado es más clarificadora que todos los «enunciados doctrinales» sobre la moral cristiana, porque «sólo en Cristo está la respuesta verdadera»; por esto, «la Iglesia encuentra en Jesús crucificado la respuesta al interrogante que atormenta hoy a tantos hombres… Cristo crucificado revela el significado auténtico de la libertad, lo vive plenamente en el don total de sí y llama a los discípulos a tomar parte en su misma libertad» (VS 85).
La madurez del corazón humano se manifiesta en la verdad de la donación, como expresión de la verdadera libertad. Pero esa donación se aprende en la cruz pascual de Cristo. Efectivamente, «su carne crucificada es la plena revelación del vínculo indisoluble que existe entre libertad y verdad» (VS 87). En la resurrección de Jesús aparece «la fecundidad y la fuerza salvífica de una libertad vivida en la verdad» (ibídem). Por esto, «la contemplación de Jesús crucificado es la vía maestra por la que la Iglesia debe caminar cada día si quiere comprender el pleno significado de la libertad: el don de uno mismo en el servicio a Dios y a los hermanos» (VS 87).
La sangre que brota del costado de Cristo, significa su vida donada por amor. Por esto, «la sangre de Cristo manifiesta al hombre que su grandeza, y por tanto su vocación, consiste en el don sincero de sí mismo» (EV 25). La vida humana recupera todo su sentido. Así como el Hijo de Dios «manifestó su gloria» en vistas a «su hora» (Jn 2,11; 13,1), del mismo modo el misterio de la vida humana se descifra en la cruz como verdad de donación. «La vida encuentra su centro, su sentido y su plenitud, cuando se entrega» (EV 51). Jesús ha fundado la Iglesia para vivir y anunciar este mensaje: «De la cruz, fuente de vida, nace y se propaga el pueblo de la vida» (ibídem).
Cuando los cristianos decimos «cruz», queremos indicar la actitud oblativa de Cristo, especialmente en los momentos de dolor y humillación. Por esto, participar en la cruz, significa entrega de sí mismo, principalmente en los momentos de renuncia, de servicio y de donación total. Sin esta perspectiva del amor, el signo de la cruz no pasaría de ser frustración y soledad estéril. La imagen de Cristo crucificado no produce traumas en los pequeños, si éstos ven reflejado en los mayores el mismo amor sereno de Jesús. Los traumas se originan en un corazón disperso y dividido, desde donde se contagian a los demás con la excusa de la «cruz».
A veces, la participación en la cruz de Cristo llega al grado de «martirio», es decir, de «testimonio» sangriento. La historia de la Iglesia, según la promesa del Señor (Jn 15,18ss; Mt 10,17ss), será siempre historia martirial. «La caridad, según las exigencias del radicalismo evangélico, puede llevar al creyente al testimonio supremo del martirio» (VS 89). «El martirio cristiano siempre ha acompañado y sigue acompañando la vida de la Iglesia» (VS 90).
Todo creyente que se decida a ser consecuente con las exigencias evangélicas, hallará contradicciones, también dentro de la comunidad eclesial, como ha sido el caso de muchos santos. Lo importante es garantizar que la actitud tomada corresponda al evangelio tal como lo vive y practica la Iglesia. Las personas que forman la comunidad eclesial no dejan de tener sus limitaciones humanas, que frecuentemente son fuente de dificultades para los demás. Pero hay que saber intuir el misterio de la Iglesia «comunión», donde Cristo está presente por medio de signos pobres.
La donación sincera y leal resulta incómoda para todos. Hay muchos cristianos que, por ser fieles al evangelio y a la Iglesia, son marginados, pierden puestos de trabajo y sufren persecución. Son siempre muchos los apóstoles que viven permanentemente en una situación martirial. «En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral, resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios» (VS 92).
La entrega al camino de perfección y de misión, irá acom-pañada siempre por la posibilidad del martirio. «El martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia» (VS 93). Esa entrega generosa y martirial se convierte en «anuncio solemne y compromiso misionero “usque ad sanguinem” para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad» (ibídem).
La vida cotidiana del cristiano más sencillo que quiere ser fiel, tiene estas características de martirio incruento de «coherencia», que, a veces, lleva consigo «sufrimientos y grandes sacrificios» (VS 93). El gozo del Espíritu, que «nadie puede arrebatar» (Jn 16,22), es el resultado de un camino de Pascua que pasa siempre por la cruz.
Martirio, cruento o incruento, será siempre una actitud habitual de donación de quien no busca sus propios intereses, sino los de Cristo (2Cor 12,14). «Es un testimonio que no hay que olvidar», porque también «en nuestro siglo han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, casi “milites ignoti” de la causa de Dios» (TMA 37).
La cruz ilumina todo el camino de la vida, descubriendo en ella signos de esperanza pascual. No podría ser testigo creíble de Cristo quien no estuviera fraguado en la cruz. Es verdad que, a veces, la cruz parece «anonadamiento» total; pero ese despojamiento de todo es sólo para manifestar la donación total de Cristo, quien «se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres… y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre» (Fil 2,7-9).
Aunque parezca un contrasentido, habrá que buscar la fuente del dolor de Cristo no en los azotes, espinas, clavos y sarcasmos, sino en el amor. El dolor más profundo de Jesús, en Getsemaní y en la cruz, fue debido al amor al Padre en el Espíritu Santo, al amor a toda la humanidad y a su amor de donación total. El dolor más profundo consistía en ver que «el Amor no es amado» (San Francisco de Asís), que los hombres sus hermanos estaban destruidos por el egoísmo y el pecado, y que su misma oblación parecía un «abandono» inútil (Mt 27,46). Entonces se manifestó plenamente la donación de Cristo: «En tus manos, Padre» (Le 23,46).
Jesús sufrió por «haber amado a los suyos hasta el extremo» (Jn 13,1). «Dar la vida» por sus «amigos» fue la prueba máxima de su amor y la causa de su dolor. Quien ha experimentado este amor, se siente fortalecido para afrontar el dolor, para transformarlo en cruz de donación total. Pero el mismo creyente no deberá olvidar que la experiencia del amor de Cristo ha sido siempre en la propia debilidad y pecado, donde esperaba él, «cansado del camino» (Jn 4,6) y con el corazón abierto.
Si faltara el sentido del pecado (perdonado o prevenido), faltaría también el amor apasionado por Cristo y el servicio incondicional a los hermanos. El perdón generoso de Jesús es siempre el estímulo que genera los apóstoles de todos los tiempos. Al vivir esta fe en el amor misericordioso de Cristo, el apóstol comprende que no existe cristianismo (santidad y misión) sin cruz. La vida apasionada de Pablo, el perseguidor convertido, estuvo marcada por esa misma señal: «Estoy crucificado con Cristo» (Gal 2,19).
2. La perfecta alegría
El corazón humano busca siempre la felicidad, la verdadera paz. Cuando hay dispersión hacia lo que no es verdadero ni bueno, el corazón sufre. Una sociedad de bienestar, como la nuestra, no siempre ayuda a conseguir el gozo de un corazón unificado en la verdad de la donación.
Los santos han sido desconcertantes. No siempre fueron comprendidos. Que San Francisco hable de «perfecta alegría», precisamente cuando es despreciado, desconocido e incluso apaleado, no tiene sentido humanamente hablando. A los santos sólo se les entiende a partir de su enamoramiento de Cristo. La sencillez, la pobreza y la alegría del «hermano universal», nace de su amistad y desposorio con Cristo.
Cuando uno entra en los amores de Cristo, en su corazón abierto por amor, entonces se comienza a comprender su misterio de Belén, Nazaret y Calvario. Y si Jesús ha querido experimentar el «abandono» en la cruz, así como el «silencio» y la «ausencia» de Dios, es porque, como Esposo, ha aceptado la «copa» de bodas preparada por el Padre (cfr. Jn 18,11; Le 22,20). Así amó a toda la humanidad, que es su esposa o consorte. A la luz de este amor, las penalidades de esta vida no son más que participación en el amor esponsal de Cristo crucificado.
El gozo más profundo de un corazón enamorado de Cristo es el de compartir su misma vida, «completándolo» en todo (Efes 1,23): en su oración (por el «Padre nuestro»), en su amor (por las bienaventuranzas y el mandamiento nuevo), en su vida ordinaria de Nazaret, en su «pasión» (cfr. Col 1,24), en su misión (Jn 20,21)… Ese fue el «gozo desbordante» de Pablo (2Cor 7,4). Algunos hablarán de masoquismo y voluntarismo. Otros se perderán en elucubraciones sobre cómo es posible «completar» la pasión de Cristo, siendo ya perfecta y completa… Pero al enamorado le basta con aceptar la invitación de Cristo Esposo; «¿podéis beber la copa que yo he de beber?» (Me 10,38). Sólo el amor sabe respetar el misterio de Dios que es Amor, así como la historia de amor que se refleja en todo hermano y en el propio corazón. A esa luz no se llega si no es por medio del sufrimiento y de la oscuridad de la le.
La perfecta alegría nace del hecho de dedicarse desinteresada y plenamente al «Reino de Dios». Entonces se descubre que ese reino «es ante todo una persona, que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible» (RMi 18). Y así se aprende a «participar de la función real de Cristo en la cruz» (VS 87). La Iglesia, esposa de Cristo, no desea otra diadema, otro cetro y otro trono que el de Cristo coronado de espinas, escarnecido y crucificado.
El gozo esponsal consiste en encontrar a Cristo en el propio corazón, en el corazón de todo hermano y en los signos pobres de la Iglesia, especialmente en la palabra evangélica, en la eucaristía, en los demás sacramentos y en el carisma y vocación de cada hermano. Ese gozo se alimenta de la esperanza en un encuentro definitivo: «El Espíritu y la esposa dicen: ven… ven, Señor Jesús» (Apoc 22,17.20). Ese gozo profundo del Espíritu no lo pueden arrasar las borrascas de superficie.
El amor a Cristo Esposo se demuestra en afrontar las dificultades, amando, es decir, transformándolas en otras tantas posibilidades de servicio y donación. Tanto Getsemaní como el Calvario, para Cristo y para la Iglesia, son la «copa» de bodas preparada por el Padre. A partir de este amor esponsal, es posible vivir y morir perdonando y sembrando la esperanza (Le 23,34.46; Jn 19,30).
Este lenguaje cristiano no resulta fácil en ninguna cultura. Pero el proceso de «inculturación» no puede «desvirtuar la cruz de Cristo» (ICor 1,17). Quien no se haya «inculturado» en los valores evangélicos, tampoco será capaz de insertarse en las culturas y en la historia humana.
Jesús sigue siendo «el camino» para transformar la humillación o «kenosis» de la cruz, en una conciencia más profunda de ser «hijos en el Hijo». Él, en medio del abandono de la cruz, tenía conciencia y certeza de ser Hijo eterno de Dios. Así experimentó más que nadie el «silencio» de Dios. Por esto, en la resurrección experimentó plenamente, también en su humanidad, los efectos de su filiación divina.
El camino está trazado también para nosotros. Nuestra ventaja consiste en que Jesús se nos hace «el camino», invitándonos a compartir su experiencia de cruz y de resurrección. Con nosotros ha iniciado el proceso de «volver al Padre» (Jn 16,28). La filiación divina participada bien merece el precio de participar en la cruz de Cristo, en su silencio, soledad, abandono… que son siempre palabra, presencia y plenitud divina.
Por la cruz, es como si el corazón de Cristo se vaciara de sí mismo, para mostrar a Dios Amor. Entonces, más que nunca, se aclaran sus palabras: «Quien me ve a mí, ve al Padre» (Jn 14,9). Su anonadamiento («kenosis») deja entrever la plenitud de la presencia divina. Desde entonces, las reglas del amor han quedado redactadas con claridad: vaciarse de sí, para llenarse de Dios y para ser donación a Dios y a los hermanos.
Esta es la alegría de «volver» al primer rostro del hombre, creado por Dios a su imagen y recreado a imagen de Cristo su Hijo. El retorno es doloroso, como de quien tiene que corregir, cercenar, reorientar. Pero el corazón humano va recuperando el gozo de abrirse a la suma verdad, al sumo bien y a la suma belleza. Es la alegría de ser «biografía» complementaria de Cristo en el tiempo.
El gozo de esta perfecta alegría no nace de una conquista, sino que es don e iniciativa divina. Ahí aparece de nuevo el motivo principal del gozo: saberse amado por Dios en Cristo, por haber sido elegido para compartir esponsalmente su misma suerte. La vida de Cristo se prolonga en nosotros, en nuestro Belén, Nazaret, Calvario y sepulcro vacío.
El nuevo cielo y la nueva tierra están ya «sellados» por el Espíritu (Ef 1,13). El «gozo en el Espíritu» (Le 10,21) consiste en participar con Cristo en la construcción de la «ciudad» definitiva (Apoc 21,1-2). El camino pascual para llegar a este triunfo ya está trazado: «La sangre (o vida) de Cristo, se ofreció inmaculada a Dios por medio del Espíritu» (Hcb 9,14). El éxito o el fracaso humano ya no cuentan; sólo cuenta la cruz del misterio pascual.
Las vicisitudes de la historia ya han encontrado su orientación definitiva: la cruz pascual de Cristo, que «atrae todo a sí» (Jn 12,32). La historia ha recuperado su sentido. Del tapiz maravilloso que estamos tejiendo, por el momento sólo vemos las hilachas del reverso; pero ya intuimos el resultado futuro y definitivo, que sólo será posible por la transformación del sufrimiento en amor. La vida es hermosa porque es prolongación, en el tiempo, de la vida de Cristo, para comenzar a participar en su «vida eterna» (Jn 6,40; 17,2).
«Vivir y creer» en Cristo (Jn 11,26) es el fundamento de un corazón unificado por la perfecta alegría. Todos los hermanos y todos los dones de Dios pueden ayudar, pero nadie puede suplir a Cristo. En los momentos difíciles, parece que todo se tambalea, por dentro y por fuera. Pero, aunque sea en la tempestad, en el sepulcro vacío o en un cenáculo de gente desconcertada, Jesús no faltará a la cita para decir de nuevo: «Soy yo» (Jn 6,20; Le 24,39). Esta esperanza, reestrenada todos los días a ejemplo de la Madre de Jesús, es la que da sentido gozoso al caminar personal y comunitario.
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria pascual de la Iglesia
En el corazón de la Madre de Jesús, la Iglesia encuentra no sólo la memoria de la fe, de la contemplación y del seguimiento evangélico, sino también la memoria del misterio pascual.
En aquel corazón, que es el corazón de la Iglesia, resonaron las palabras de Jesús crucificado y resucitado. Ella las «contempló en su corazón», según su actitud habitual (Le 2,19.51), y las cotejó con las promesas de Jesús sobre su resurrección.
Con las palabras de Jesús, también entraron en su corazón los gestos redentores de su Hijo. Por esto, «guiada por el Espíritu, se consagró toda al ministerio de la redención de los hombres» (PO 18), «sufriendo profundamente con su Unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado» (LG 58).
María es como el corazón pascual de la Iglesia. Las palabras de Jesús, «he aquí a tu Madre» (Jn 19,27), señalan a quien es Madre, modelo y guía para asociarse al misterio pascual de Cristo. «Su maternidad la inició en Nazaret y la vivió en plenitud en Jerusalén junto a la cruz» (TMA 54). Esa maternidad «perdura sin cesar» (LG 62), como figura y Tipo de la Iglesia, también asociada esponsalmente a Cristo, para transmitirlo al mundo. Ella «cooperó a la restauración de la vida sobrenatural de las almas» (LG 61) y sigue cooperando «con amor materno» (LG 63).
Participando en el misterio pascual de Cristo, la Iglesia imita y participa en la maternidad de María, porque «mediante la palabra y el bautismo, engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios» (LG 64). En María y en la Iglesia, se realiza la «nueva maternidad según el Espíritu» (RMa 21). Los «dolores de parto» son su participación en los sufrimientos de Cristo (Jn 16,21; Gal 4,19; Apoc 12,4-5), para «formar a Cristo» en los demás (Gal 4,19). El corazón de María es el «primer altar, primera víctima con Cristo» (Pablo M.a Guzmán).
La vida humana está llamada a un «nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu» (Jn 3,5), como fruto del misterio pascual de Cristo. María, «la mujer» asociada a Cristo Redentor, ha colaborado en la transmisión de esa nueva vida: «Por esto María, como la Iglesia de la que es figura, es Madre de todos los que renacen a la vida. Es, en efecto, Madre de aquella Vida por la que todos viven, pues, al dar a luz esta Vida, regeneró en cierto modo, a todos los que debían vivir por ella» (EV 102). María «ha estado siempre presente en la Iglesia con su maternal asistencia» (Pablo VI).
Esa maternidad de María se realiza ahora «por medio de la Iglesia» (RMa 24). Y es, por tanto, la misma Iglesia la que participa de esta maternidad. «Al contemplar la maternidad de María, la Iglesia descubre el sentido de su propia maternidad y el modo con que está llamada a manifestarla» (EV 102).
En esta relación con la realidad y con los sentimientos de María, la Iglesia se hace más consciente y responsable de que su única misión es la de anunciar y comunicar al mundo a Cristo Salvador. Por vivir en sintonía con el corazón de la Madre de Jesús, se aprende que «el “sí” de la anunciación madura plenamente en la cruz, cuando llega para María el tiempo de engendrar y acoger como hijo a cada hombre» (EV 103).
La Iglesia participa también en esta nueva maternidad. Precisamente por ello, la fe descubre en cada ser humano una presencia de Jesús, que debe llegar a ser realidad profunda en el corazón. Todo lo que se hace a un hermano, SC hace al mismo Jesús (cfr. Mt 18,5; 15,40). María es portadora de este mensaje viviente, que convierte en sagrada la vida de cada hombre.
La maternidad de María y de la Iglesia consiste, pues, en un «sí», que llega a su madurez en la participación en el misterio pascual de Cristo. El «sí» es más auténtico y más profundo cuando se convierte en asociación a Cristo crucificado. La fecundidad del «fíat» se manifiesta con plenitud en el «estar de pie junto a la cruz» (Jn 19,25). Esa fecundidad incluye «las penas indecibles del Corazón de María, la única que leía y comprendía los padecimientos internos de su Hijo divinísimo» (Concepción Cabrera de Armida).
La relación de la Iglesia y de todo creyente con María, llega a ser tan estrecha, que es como la expresión connatural a su mismo ser. Es verdad que la naturaleza de la Iglesia es ministerial (de servicios) y sacramental (de signos eficaces). Pero la realidad a la que apuntan estos servicios y signos es la misma: Jesús, que quiere comunicarse por María y por la Iglesia. «La Iglesia aprende de María la propia maternidad y reconoce la propia dimensión materna de su vocación» (RMa 43).
En los servicios o ministerios de anuncio, celebración y comunicación del misterio de Cristo, la Iglesia siente espontáneamente la presencia activa y materna de María, su excelso Tipo. Por esto, «al igual que María está al servicio del misterio de la encarnación, así la Iglesia permanece al servicio de la adopción de hijos mediante la gracia» (RMa 43).
La fecundidad de la maternidad eclesial está, pues, en relación directa con el «amor materno de María» (LG 65). Pero ese amor está marcado con la impronta de la cruz. El «sí» a la palabra de Dios es una aceptación de su miseria, que es siempre sorprendente, a modo de «espada» que desbarata los cálculos y las programaciones humanas, como «signo de contradicción» (Le 2,34-35).
Ante la realidad dolorosa del fracaso humano, resulta difícil aceptar las palabras proícticas de Jesús: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). En el cenáculo del primer sábado santo, los discípulos estaban desconcertados. Pero allí María, la creyente, la contemplativa y «la mujer» asociada a su Hijo, continuaba «meditando en el corazón» el anuncio de Jesús: «El hijo del hombre… resucitará al tercer día» (Mi 20,18-19). Desde aquel cenáculo, María es la «memoria» pascual de la Iglesia.
Se necesita también ahora un corazón de madre, como el de María, para aceptar incondicionalmente el misterio pascual de Jesús, todo entero. Quien dice aceptar la resurrección, sin cargar la cruz, vive de fantasías infantiles y estériles. Y quien, ante su propia cruz, se deja llevar por la agresividad o por la angustia y el desánimo, es que no ha captado las últimas palabras esperanzadoras de Jesús crucificado: «En tus manos, Padre» (Le 23,46).
El misterio pascual de Jesús, como sus palabras, sólo se comprende meditándolo, como María, en lo más hondo del corazón. Pero si el corazón está disperso y enredado en otras preferencias, «la semilla de la palabra» queda infecunda (Le 8,11). El misterio pascual sólo lo captan quienes tienen alma de niño o que aceptan su propia pequenez, para decir llenos de gozo en el Espíritu: «Sí, Padre, porque así te agrada» (Le 10,21).
Sin el gozo del «Magníficat», nunca se comprenderá ni vivirá la cruz. Sin la fe de María, nunca se aceptará la realidad viva y completa de Jesús resucitado presente. Es fácil aceptar las abstracciones y reducciones, porque no comprometen a nada. La fe en Jesús resucitado y en su mensaje «es un conocimiento de Cristo vivido personalmente» (VS 88).
REVISIÓN DE VIDA PARA UNIFICAR EL CORAZÓN
Unificar el corazón transformando el sufrimiento en donación y servicio gozoso:
«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13,1).
«Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís» (Jn 13,14-17).
«Por haberos dicho esto vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré» (Jn 16,6-7).
«Dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo» (Jn 16,19-20).
«Cristo se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres… y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre» (Fil 2,7-9).
«Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo» (ICor 1,17).
«No quise saber entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado» (ICor 2,2).
«Yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios: estoy crucificado con Cristo» (Gal 2,19).
Dejar vibrar el corazón en la «perfecta alegría» de compartir la misma suerte de Cristo Esposo:
«Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho: “Me voy y volveré a vosotros”. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre» (Jn 14, 27-28).
«Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”» (Le 22,41-42).
«La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?» (Jn 18,11).
«Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: “¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?”… Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber» (Mt 27,46-48).
«Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: “Todo está cumplido.” E inclinando la cabeza entregó el espíritu» (Jn 19,30).
«El velo del Santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus manos pongo mi espíritu”, y, dicho esto, expiró» (Le 23,45-46).
«Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1,24).
«Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones» (2Cor 7,14).
Unificar el corazón viviendo el misterio pascual en el corazón de la Madre de Jesús:
«La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su hora; pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar» (Jn 16,21-22).
«¡Hijos míos!, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros» (Gal 4,19).
«La Jerusalén de arriba es libre; ésa es nuestra madre, pues dice la Escritura: “Regocíjate estéril, la que no das hijos; rompe en gritos de júbilo, la que no conoces los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada”» (Gal 4,26-27).
«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: “Tengo sed”» (Jn 19,25-28).
«Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz» (Apoc 12,1-2).
«Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo… Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin; al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis» (Apoc 21,1-2.6).
«El Espíritu y la esposa dicen: ven… ven, Señor Jesús» (Apoc 22,17.20).
V ESPERANZA EN LA INCERTIDUMBRE
1. El camino de la comunión sin recompensa
2. El camino de la misión sin eficacia inmediata
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria de la Iglesia comunión y misión
Revisión de vida para unificar el corazón
1. El camino de la comunión sin recompensa
En Dios Amor, todo es «comunión» es decir, donación mutua interpersonal. Y el objetivo que Dios se ha trazado en la obra de la creación y redención, es el de hacer de cada corazón y de toda la familia humana, una comunión reflejo de la comunión divina. Por esto, la Iglesia es signo transparente y portador de esta comunión universal: «Se percibe, a la luz de la fe, un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra “comunión”» (SRS 40).
Es hermoso hablar de esa comunión, donde cada uno y cada pueblo o comunidad sólo existe para relacionarse dándose gratuitamente. Pero, en la práctica, la comunión es el verdadero amor de vaciarse de sí mismo, renunciando a las propias preferencias, en bien de los demás, sin esperar recompensa. La experiencia enseña que buscar esa recompensa, por legítima que sea, es fuente de dolor y de división entre hermanos.
Ese amor de gratuidad, de darse a sí mismo de verdad, es el amor con que amó Jesús: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15,13). Y así quiere que amen sus seguidores: «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13,35).
En una familia existe esta comunión, en la medida en que hay unos padres que se desviven por el bien de sus hijos, aun sabiendo que no siempre se lo agradecerán. En una comunidad eclesial, la comunión necesita personas que se decidan a ser gotita de aceite y nada más: sirviendo, dirigiendo, animando o, simplemente, estando con serenidad.
En la Iglesia universal y en las Iglesias particulares, tanto las personas como los servicios, han sido instituidos por Jesús para construir una comunión donde él esté a gusto: «Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» Mt 18,20). Cuando la insistencia se pone en los propios derechos y en el campo de los poderes humanos, entonces los litigios «eclesiales» se hacen insolubles, precisamente por la naturaleza de la Iglesia que es comunión.
¿Existe esta comunión? ¿será una utopía inabarcable? A juzgar por lo que es noticia sociológica, esa comunión existe sólo en la lejanía. Pero si alguien se decidiera a vivir «una vida escondida con Cristo en Dios» (Col 3,3), descubriría que ya están puestos los cimientos de esa catedral maravillosa de la comunión eclesial universal: pastores y misioneros que «han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo» (Acl 15,26), almas consagradas y contemplativas en innumerables campos de caridad, enfermos con el corazón en paz y sembrando serenidad, padres y madres que se desviven por la familia, servidores anónimos que no buscan más premió de que a Cristo… El amor de gratuidad existe, pero no se nota, precisamente por ser amor que no espera otra recompensa que la de seguir amando. Esas personas desconocidas no conocen la frustración. Son como el crecer silencioso y lento de un bosque, sin los ruidos propagandísticos de un solo árbol que se derrumba.
La realidad de superficie, también en la Iglesia o en las comunidades eclesiales, aparece hecha añicos. Los hermanos cristianos estamos separados desde hace siglos. Las instituciones se reafirman buscando preferentemente la propia obra por encima de la Iglesia comunión. Privilegios y enredos, los hay todavía, y muchos. Sólo una Iglesia o una comunidad eclesial concreta, que se decida a esta actitud «kenótica» de «despojarse» de todo como Cristo (Fil 2,5ss), podrá construir la comunión pedida por Jesús: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21).
Así se explica por qué (como vemos en las autobigrafías de los santos) el Señor guía a muchos corazones por el camino del despojamiento total, para que su vida sólo suene a donación. La pedagogía de Dios es desconcertante, hasta permitir toda clase de marginaciones, humillaciones y olvidos… Es el privilegio que le tocó a Jesús. Incluso el mismo Dios se esconde, dejando la impresión de que calla y está ausente. Pero esos son los santos, casi siempre anónimos, que han ido construyendo la Iglesia comunión y misión. Y esos santos, ya en la patria, siguen siendo calladamente comunión: la «comunión de los santos», el dogma más desconocido.
Es curioso observar que, tanto las personas como las instituciones, cuando buscan sus propios intereses al margen de la comunión y de las directrices de la Iglesia, pueden llegar a un cierto éxito, incluso con largos años de duración. Pero como todo lo que no nace del amor es caduco, a la larga se produce un fenómeno de soledad y de frustración, que es el origen de todas las crisis históricas. El punto de referencia, que el Señor ha dejado a «su» Iglesia amada, es el de «Pedro» (Mt 16,18). Pero orientarse hacia esta «Roca», dentro y fuera de la Iglesia, es siempre despojamiento y donación de fe. Los hermanos que están «fuera» o lejos, no siempre constatan esa comunión. Leer el magisterio con espíritu de fe y con el corazón abierto a la sorpresa de Dios, es fuente de comunión y de pocos aplausos.
El Señor no da vocaciones verdaderas a instituciones y Presbiterios, donde no reine el estilo de familia evangélica querida por él y que él inspiró a los Apóstoles y a los fundadores. Es verdad que hay momentos de pruebas inexplicables, pero lo importante es que él quiere estar «en medio» de hermanos que vivan de verdad y gozosamente la comunión, olvidándose de sí mismos para que los demás experimenten la familia eclesial.
Para ser comunión, hay que eliminar mucha chatarra. Pero precisamente cuando falta la comunión con Dios y con los hermanos, a esa chatarra le ponemos la etiqueta de méritos, de derechos adquiridos e incluso de «carismas» o dones recibidos. Nos empeñamos en que los demás hermanos (separados o no) reconozcan su error y acepten sin más la verdad evangélica completa (según nuestros haremos). Pero ellos no ven en nosotros el rostro de Jesús misericordioso, ni la actitud de perdón, que consiste en excusar sin acusar: «Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen» (Le 23,34). La verdadera comunión, del corazón y de la comunidad eclesial, «revela el rostro de Cristo» (UUS 75).
La vida de comunión en una comunidad cristiana (sacerdotal, religiosa, laical), necesita las derivaciones esenciales de toda comunidad evangélica y apostólica: el seguimiento radical de Cristo y la misión sin fronteras. Sin estos dos mordientes, la comunidad se atrofia y resquebraja, porque se sobrepone el propio interés y las quejas de todo y contra todos. El reflejo de la comunión trinitaria en el corazón y en la comunidad, es imposible sin el amor de gratuidad. «Jesús pide que le sigan y le imiten en el camino del amor, de un amor que se da totalmente a los hermanos por amor de Dios» (VS 20).
Las rupturas de la comunión se originan siempre y previamente en el corazón. Al principio no suelen ser grandes herejías ni cismas, sino «sólo» falta de apertura generosa a las exigencias evangélicas: «Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida: la unidad de la Iglesia es herida no sólo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama el Evangelio» (VS 26).
De esta falta de generosidad evangélica, se pasa fácilmente al «disenso» (VS 113) y, luego, a la búsqueda de teorías y de grupos que justifiquen la postura adoptada, para quedar en «paz». Los no creyentes y los no católicos no ven a Cristo en nosotros, porque falta el signo de la unidad, la realidad de «un solo corazón y una sola alma» (Act 4,32; cfr. Jn 13,35; 17,21-23).
Se necesitan corazones de «madre», que sepan olvidarse de sí mismos, viviendo a la sorpresa de Dios, para ser instrumentos dóciles en sus manos. Hoy es difícil esa actitud «materna», en un ambiente de reivindicaciones donde prevalece el valor del número cuantitativo y del poder.
Para construir la comunión de hermanos con un amor de gratuidad, es necesario orar y obrar como le gusta a Dios. La acción providencial de Dios Amor no es sólo una página poética del evangelio (Mt 6,25ss), sino una realidad sorprendente y evangélica de todos los días. Para ser un instrumento y un monumento de la gloria de Dios, que es Amor, hay que destruir o dejar de lado todo lo que no suene a comunión. «Destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas levanta un monumento a tu gloria» (Laura Montoya).
Uno se siente de verdad realizado, cuando vive gratuitamente ese amor. Otro modo de realizarse, según las propias preferencias, sería una trampa que agotaría las vocaciones y vaciaría de sentido las comunidades eclesiales y los carismas fundacionales.
2. El camino de la misión sin eficacia inmediata
Dios unifica el corazón del hombre por caminos desconcertantes: dejando entrar su amor en el silencio, la soledad, la renuncia, la cruz, la gratuidad, la incertidumbre humana… Siempre se trata de orientar el ser humano hacia la donación. Cuando se comienza a tener una leve experiencia de la presencia y de la palabra de Dios y del encuentro con Cristo crucificado y resucitado, entonces el Señor comunica su misión: «Ve a mis hermanos» (Jn 20,17). Es verdad que no estamos preparados para esta sorpresa; pero él nos enseña a darnos a los demás, anunciando y transparentando su amor, comunicando a los otros la propia experiencia de misericordia.
En el servicio de la misión, el hombre se encuentra con la misma sorpresa: no se asegura la eficacia inmediata. Es verdad que frecuentemente se vislumbra y hasta se constata cierto éxito, pero pronto se aprende que la misión consiste en correr la suerte de Cristo: «Vino a los suyos y los suyos no le recibieron» (Jn 1,11). Al fin y al cabo, «el siervo no tiene mayor éxito que su señor» (Jn 15,20). Es que el amor unifica el corazón del apóstol por un proceso de gratuidad en la donación: darse a sí mismo, sin pertenecerse, como «consorte» de Cristo.
Si el corazón de los creyentes se unifica por la donación incondicional, entonces Cristo se transparenta en el rostro de la Iglesia. «Jesucristo, “luz de los pueblos”, ilumina el rostro de su Iglesia, la cual es enviada por él para anunciar el Evangelio a toda criatura» (VS 2).
En el momento histórico actual se piden testigos, no teóricos. Por esto nos encontramos ante «un formidable desafío a la nueva evangelización, es decir, al anuncio del evangelio siempre nuevo y siempre portador de novedad» (VS 116). Sin la transparencia de vida, el apóstol deja de ser un signo creíble, porque «la transparencia de Cristo resplandece sobre la faz de la Iglesia» (LG 1).
Es el Espíritu Santo quien transforma al creyente en testigo: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» (Act 1,8). Por esto su eficacia tiene una lógica diversa de la nuestra. La evangelización ha necesitado siempre de cruz, martirio y santidad. La debilidad humana ya no es impedimento, si se apoya en «la prenda del Espíritu», para «recapitular todas las cosas en Cristo» (Ef 1,10.14).
Se puede hablar de «contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época» (VS 25), en cuanto que la Iglesia se hace transparencia e instrumento suyo. Por medio de una Iglesia renovada, aparecerá que «el Verbo Encarnado es el cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad» y en todas las culturas (TMA 6). Esos «anhelos» y «semillas del Verbo» deben llegar a «su madurez en Cristo» (RMi 28).
Sólo un corazón crucificado puede garantizar «una radical renovación personal y social, capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia» (VS 98). Ninguna explicación teológica, por buena que sea, podrá suplir esa actitud cristiana de donación, necesaria para «dar cuenta de la esperanza» (IPe 3,15).
En la misión, es necesario presentar el rostro de Jesús por medio de personas y comunidades que viven en relación interpersonal de donación. Los conceptos, las estructuras y el diálogo, serían ineficaces sin esa expresión cristiana de la comunión. «La comunión genera comunión y se configura esencialmente como comunión misionera» VC 46).
Se puede constatar la eficacia de una colaboración con otros hermanos de creencias diversas, en vistas a construir la justicia, la paz y el desarrollo. Pero la evangelización da un paso más: presentar, en esa misma colaboración, la persona de Cristo y su mensaje, que llevan a plenitud insospechada todos esos valores auténticos de la humanidad.
En ese anuncio evangélico propiamente dicho, no siempre se podrá contabilizar la eficacia salvífica. En esa oscuridad e incertidumbre, es cuando aparece que «la fe se fortalece dándola» (RMi 2), porque «uno es el que siembra y otro el que siega» (Jn 4,37). La misión es camino pascual de luces y de sombras, como la «nube luminosa» del Tabor (Mt 17,5). Lo importante es anunciar a Cristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Pero el apóstol no puede contabilizar la misión, haciendo de ella un mero conjunto de actos administrativos, de exposiciones teóricas y de acciones filantrópicas.
Se ha pensado poco que el evangelio no queda suficientemente promulgado, a nivel de conciencia y de culturas, si no llega al fondo del corazón. De esa regla no quedamos dispensados ni los que nos llamamos cristianos. Muchas reacciones ante problemas actuales, dejan entrever que el corazón no está suficientemente evangelizado o «bautizado». No basta con hacer llegar el evangelio a niveles geográficos y sociológicos; es imprescindible que el mensaje de Jesús llegue a los criterios, escala de valores y actitudes personales, comunitarias y sociales. Este repensamiento debe empezar por las comunidades eclesiales y por la persona de cada apóstol. Decidirse a pasar «bautizados» de verdad a un tercer milenio cristiano, es un compromiso evangélico de todos.
Ante la ineficacia aparente de la misión, Jesús examina de amor: «¿Me amas más?» (Jn 21,15ss). Este examen encuentra al apóstol algo impreparado y, como a Pedro, convaleciente. Nosotros creemos responder perfectamente cuando nos sentimos fuertes y preparados. Jesús prefiere una respuesta humilde y confiada en su palabra: «Si tú lo mandas, echaré las redes» (Le 5,5); «Señor, tú sabes que te amo» (Jn 21,17).
La esperanza en los momentos de vacío y de fracaso, se traduce en una alegría que refleja las bienaventuranzas: «Viviendo las Bienaventuranzas el misionero experimenta y demuestra concretamente que el Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido» (RMi 91). Por esto, se puede decir que «la característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior, que viene de la fe. En un mundo angustiado y oprimido por tantos problemas, que tiende al pesimismo, el anunciador de la “Buena Nueva” ha de ser un hombre que ha encontrado en Cristo la verdadera esperanza» (ibídem).
Una sociedad que tiende hacia la angustia, el utilitarismo y la violencia, no puede ser evangelizada «a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo» (EN 80).
Tanto el camino de la comunión como el de la misión, se recorre con un corazón que sabe expresarse con «una sosegada y limpia mirada de verdad» (UUS 2). El mayor desastre de una comunidad eclesial consiste en la duda, el cansancio y el desánimo. Ordinariamente esta situación se origina cuando el corazón se cierra a la generosidad evangélica. Entonces se puede hablar del pastor «mercenario», que permite que el «lobo» del desánimo disperse a las ovejas (cfr Jn 10,12-13).
La misión necesita apóstoles audaces, que no admitan ninguna duda sobre su identidad. «Que los misioneros y misioneras, que han consagrado toda la vida para dar testimonio del Resucitado entre las gentes, no se dejen atemorizar por dudas, incomprensiones, rechazos, persecuciones. Aviven la gracia de su carisma específico y emprendan de nuevo con valentía su camino» (RMi 66).
La misión comienza a dar sus frutos, a veces casi imperceptibles, cuando el apóstol se olvida de sí mismo y de sus intereses personalistas. Si la obra es de Dios, seguirá adelante por encima de nuestras previsiones; y si no es de Dios, tampoco nos interesa a nosotros. La historia real de la santidad y de la evangelización tiene lugar casi siempre en el anonimato; por esto, no siempre queda escrita en nuestros libros.
Los que han arriesgado todo por Cristo, «prefieren, con espíritu de fe, obediencia y comunión con los propios Pastores, los lugares más humildes y difíciles» (RMi 66). En el sepulcro de un gran apóstol (San Juan de Avila) esculpieron este epitafio: «Fui segador». Segó porque supo ser él mismo granito de trigo que muere en el surco (cfr. Jn 12,24).
3. El corazón de la Madre de Jesús, memoria de la Iglesia comunión y misión
La Iglesia se va construyendo como comunidad misionera, viviendo la fraternidad y la misión «con María la Madre de Jesús» (Act 1,14). En el corazón de María aprende a construir la comunión de hermanos y a realizar la misión recibida de Jesús.
María es el corazón misionero de la Iglesia, por su presencia activa y materna. Hay comunión de hermanos, cuando el corazón se unifica meditando la palabra de Dios como María. Hay misión evangelizadora, cuando la comunidad se decide a ser madre como María, anunciando y dando testimonio de Jesús al mundo.
En la acción evangelizadora, la Iglesia manifiesta el «amor materno» de María (LG 65). Por esto, la evangelización siempre se origina en el cenáculo con María (cfr. Act 1,14), para escuchar la palabra, orar, celebrar la eucaristía, compartir los bienes y recibir el Espíritu Santo, en vistas a anunciar el evangelio «con audacia» (cfr. Act 2,42-44; 4,32).
Esta realidad vital de la Iglesia, que constituye su razón de ser o «naturaleza misionera» (AG 2), es realidad de maternidad: recibir al Verbo bajo la acción del Espíritu Santo y transmitirlo al mundo. Es, pues, una realidad mariana y eclesial a la vez, por un proceso de fidelidad (virginidad) y fecundidad (maternidad). Lo que fue María en la Anunciación, en cierto modo lo es la Iglesia desde Pentecostés (cfr. AG 4; LG 49).
La Iglesia, «con María y como María, su modelo y Madre» (RMi 92), vive este proceso de comunión y de misión, sabiendo que en la medida en que los hermanos sean «uno», en esa misma medida el mundo creerá en Cristo (cfr. Jn 17,23).
La expresión «con María» recuerda su presencia activa, intercesora y materna. La expresión «como María» indica la imitación e incluso la identificación o unión con quien, fiel a la palabra y al Espíritu, es transparencia e instrumento de Cristo: «La mujer vestida de sol» (Apoc 12,1). De este modo, la Iglesia se va haciendo «sacramento universal de salvación» (AG 1), es decir, «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano» (LG 1). La Iglesia aprende de María a ser principio y estímulo de comunión (cfr. LG 68-69).
En momentos especiales de la historia, cuando se vislumbra «una nueva época misionera» (RMi 92), se necesita vivir más la presencia de María en medio de la comunidad, porque «nosotros, mucho más que los Apóstoles, tenemos necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu» (ibídem). La «nueva evangelización» (RMi 2) y la «evangelización siempre renovada» (EN 82), acontecen siempre teniendo en cuenta a María como memoria de la Iglesia que es comunión y misión, es decir, familia o fraternidad sacramental y madre.
Confiando en la intercesión de María, la Iglesia se dispone a «anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo, el evangelio de la vida» (EV 105). Cuando las dificultades del anuncio parecen infranqueables, entonces se acude a ella como «mujer de esperanza, que supo acoger como Abrahán la voluntad de Dios “esperando contra toda esperanza” (Rom 4,18)» (TMA 48). Estamos llamados a anunciar a Cristo, que nació de María y la sigue asociando a su obra redentora.
La misión de la Iglesia, a la luz del misterio de María, aparece como maternidad misericordiosa. La fuente de la misericordia está en Dios Amor, que se nos manifiesta y acerca por medio de Jesús. La ternura materna de Dios misericordioso se nos muestra por María, Madre de misericordia, y por el ministerio reconciliador de la Iglesia.
La Iglesia, especialmente en sus ministerios, está llamada a mostrar, como María y con ella, la ternura materna de Dios. María es «presencia sacramental de los rasgos maternos de Dios» (Puebla, 291). Ella «constituyó (por su imagen de Guadalupe) el gran signo, de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión» (ibídem, 282).
La Iglesia aprende de María a ser madre de misericordia. María es Madre de Jesús, que es «la revelación de la misericordia de Dios» (VS 118). Al recibir de Jesús el encargo de ser Madre de todos los hombres, «María, en perfecta docilidad al Espíritu, experimenta la riqueza y universalidad del amor de Dios, que le dilata el corazón y le capacita para abrazar a todo el género humano» (VS 120). Con su ejemplaridad y acción materna, sigue colaborando en el proceso eclesial de santificación y de misión. Ella está también activamente presente en la actualización sacramental del misterio de Cristo.
María ha experimentado la debilidad de la naturaleza humana, aunque no el desorden ni el pecado. En su «nada» o realidad de criatura, ha experimentado la oscuridad del misterio de Dios, la gratuidad de sus dones, la pequenez en corresponder al infinito amor de Dios. Desde esa «nada», colmada de inmensas gracias de Dios, pudo experimentar más que nadie la compasión de Jesús por los pecados de los hombres.
La «llena de gracia» es, como fruto excelso de la redención, la Madre de misericordia, figura de la Iglesia en su ministerio de misericordia. «María comparte nuestra condición humana, pero con total transparencia a la gracia de Dios. No habiendo conocido el pecado, está en condiciones de compadecerse de toda debilidad. Comprende al hombre pecador y lo ama con amor de Madre» (VS 120).
Si María es «Madre por medio de la Iglesia» (RMa 24), esta realidad mariana comportará también para la Iglesia una actitud de recibir en el corazón el encargo de Jesús: «He aquí a tu hijo» (Jn 19,26). Efectivamente, la Iglesia tiene la misión de «formar a Cristo» en todo ser humano (Gal 4,19), de suerte que todos los nombres puedan «renacer por el agua y el Espíritu» (Jn 3,5). El corazón maternal de la Iglesia está llamado a vivir en sintonía con el corazón maternal de la Madre de Jesús, para actuar con su mismo «amor materno» (LG 65).
Ha habido apóstoles, como el santo Cura de Ars, que en su labor apostólica han vivido espontáneamente y comunicado a los demás una honda relación con el corazón de la Madre de Jesús:
– «El corazón de María es tan tierno para nosotros, que los de todas las madres reunidas, no son más que un pedazo de hielo al lado suyo»…
– «El corazón de la Santísima Virgen es la fuente de la que Jesús tomó la sangre con que nos rescató»…
– «En el corazón de esta Madre no hay más que amor y misericordia. Su único deseo es vernos felices. Sólo hemos de volvernos hacia ella para ser atendidos»…
– «El hijo que más lágrimas ha costado a su madre, es el más querido de su corazón»…
Por el corazón de María, como figura de la Iglesia, se nos manifiesta el amor misericordioso de Cristo. En María encontramos «el tacto singular de su corazón materno, su sensibilidad peculiar, su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre» (DM 9). De ella se aprende «una especial ternura materna» (VC 28). Así lo experimentaron las personas más sensibles al tema mariano: «Éste es el sagrado asilo de mi refugio… el Inmaculado Corazón de María está unido al de lesús; y, por consiguiente, morando en este sagrado santuario, estamos en el mismo centro del dulcísimo Corazón de nuestro dueño» (M. Esperanza de Jesús González).
Por este testimonio mariano y eclesial de misericordia, será posible que «todas las familias de los pueblos… sean felizmente congregados con paz y concordia en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e individua Trinidad» (LG 69). Pero es necesario dar este testimonio por medio de la comunión eclesial entre todos los cristianos. Conseguir esta unidad o comunión «pertenece específicamente al oficio de la maternidad espiritual de María»; por esto, «una mejor comprensión del puesto de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia… hace más fácil el camino hacia el encuentro» (MC 33).
El corazón de la Madre de Jesús sigue siendo, como en la primitiva Iglesia, el signo necesario para la comunión («koinonía») y para la misión eclesial. María, figura de la Iglesia, es la máxima expresión del genio femenino. Por esto, toda mujer, según su propia vocación, está llamada a ser el signo («icono») de la Iglesia esposa fiel y madre fecunda, por el servicio específico de comunión y misión. En la mujer creyente se vislumbra a María que recuerda la fidelidad a la Alianza: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5; Ex 19,8; Ex 24,7).
La Iglesia aprende de María la virginidad de un corazón que escucha la palabra y se asocia esponsalmcntc a Cristo, para hacerle presente en la comunión eclesial y en el mundo. Con este corazón virginal, esponsal y materno, ya se puede experimentar, cantar y proclamar que en Jesús se actualiza «la misericordia divina de generación en generación», como «luz para iluminar a todos los pueblos» (cfr. Le 1,50; 2, 32).
También ahora, como en tiempo de los Magos, la humanidad queda invitada a «encontrar al niño con María su madre» (Mt 2,11). La Iglesia madre, como «nueva Jerusalén» (Gal 4,26), es ahora la portadora de Cristo «luz del mundo» (Jn 8,12). Por esto es llamada a indicar el camino hacia el encuentro pleno con el Salvador: «Álzate, resplandece, que ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti… las naciones caminarán a tu luz» (Is 60,1-3).
REVISIÓN DE VIDA PARA UNIFICAR EL CORAZÓN
– Unificar el corazón para construir la comunión eclesial:
«Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20).
«Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas» (Mt 15,18-19).
«En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13,35).
«Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21).
«La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos» (Act 4,32).
«Nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros… Vuestra caridad sea sin fingimiento; detestando el mal, adhiriéndoos al bien; amándoos cordialmente los unos a los otros; estimando en más cada uno a los otros… compartiendo las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad» (Rom 12,5.9-13).
«Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros; sin complaceros en la altivez; atraídos más bien por lo humilde; no os complazcáis en vuestra propia sabiduría. Sin devolver a nadie mal por mal; procurando el bien ante todos los hombres; en lo posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres» (Rom 12,15-18).
«No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien» (Rom 12,21).
«Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común» (ICor 12,4-7).
«Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu» (1 Cor 12, 12-13).
«Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte» (ICor 12, 26-27).
«La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca» (ICor 13,5-8).
«Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección» (Col 3,12-14).
– Unificar el corazón para realizar la misión eclcsial:
«Uno es el sembrador y otro el segador: yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado» (Jn 4,37-38).
«Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo» (Jn 17,18).
«Como el Padre me envió, también yo os envío… Recibid el Espíritu Santo» (Jn 20,21-22).
«Vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios» (Jn 20,17).
«Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» (Act 1,8).
«Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación… Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban» (Me 16,15.20).
«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,19-20).
«A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia: la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo, y esclarecer cómo se ha dispensado el Misterio escondido desde siglos en Dios, Creador de todas las cosas» (Ef 3,8-9).
«Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos» (2Cor 5,14-15).
«Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza» (IPe 3,15).
– Unificar el corazón materno de la Iglesia en sintonía con el corazón materno de María:
«Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen» (Le 1,46-50).
«Los pastores… fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón» (Le 2,15-19).
«El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios» (Jn 3,5).
«Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19,26-27).
«Perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos… el número de los reunidos era de unos ciento veinte» (Act 1,14-15).
«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!» (Gal 4,4-6).
«¡Hijos míos!, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros» (Gal 4,19).
«Nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia, Dios es testigo, ni buscando gloria humana, ni de vosotros ni de nadie. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy queridos» (ITes 2,5-8).
CONCLUSIÓN: El corazón de la Madre de Jesús en el corazón unificado de la Iglesia
En el corazón de la Madre de Jesús, la Iglesia encuentra la «memoria» activa y materna, que le recuerda, actualiza y hace efectiva su fe, su contemplación de la palabra, su seguimiento evangélico, su participación en el misterio pascual de cruz y resurrección, su realidad materna de comunión y misión, su tensión de esperanza hacia el más allá.
En este proceso, todo creyente va unificando el corazón por unas reglas evangélicas que parecen una utopía: en Cristo, el «silencio» se hace palabra, la soledad está llena de Dios, la renuncia se hace amor esponsal, el abandono de la cruz se transforma en Pascua de resurrección y en comunicación del Espíritu, la actitud de esperanza construye la comunión y sostiene la misión evangelizadora.
El corazón de la Madre de Jesús sigue meditando y haciendo suyas las palabras y la vida de su Hijo, que está presente en nosotros. Nuestra vida en Cristo sigue siendo su principal preocupación, para hacer que cada uno llegue a ser un «Jesús viviente» (San Juan Eudes) por la prolongación del corazón de Cristo en el propio corazón y en la propia vida.
No resulta fácil entrar en estas reglas de juego, que unifican el corazón según las bienaventuranzas y el mandato del amor. Sería más asequible humanamente un proceso de pacificación y de concentración psicológica. Pero Jesús, que no ha venido a destruir, sino a llevar a la plenitud (cfr. Mi 5,17), llama a sintonizar con su pensar, sentir y querer, según las reglas del verdadero amor. La actitud de un corazón unificado por el amor, que encontró en el corazón de su Madre (cfr. Le 2,19.51), la quiere encontrar en el corazón de los suyos. María, «acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que no siempre puede comprender, se convierte en el modelo de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (cfr. Le 11, 28)» (VS 120).
María «está en el corazón de la Iglesia» (RMa 27), como memoria, figura y Madre de la unidad eclesial universal querida y pedida por el Señor. La unidad de todos los cristianos sólo puede llegar por la «conversión» de los corazones, que se abren a la acción de «un mismo Espíritu» (cfr. 1 Cor 12,11), el cual vivifica y anima a todas las comunidades cristianas dentro de la única comunión.
Sin esta «conversión» a la Palabra y al Espíritu, que unifica el corazón, no sería posible la comunión eclesial, «porque es de la renovación interior, de la abnegación propia y de la libérrima efusión de la caridad, de donde brotan y maduran los deseos de la unidad» (UR 7). Un corazón unificado no encuentra tanta dificultad en perdonar, excusa a los hermanos y no insiste en las eventuales culpabilidades históricas de los demás.
La actitud de todo creyente respecto a María es de dependencia filial. Se trata de vivir en «comunión de vida» con ella, «dejándola entrar en todo el espacio de la vida interior» (RMa 45). Es, pues, actitud que unifica el corazón por ser actitud:
– relacional: de oración, contemplación;
– imitativa: de fidelidad a la voluntad de Dios;
– celebrativa: en torno al misterio pascual de Cristo;
– vivencial: viviendo su presencia activa y materna en todo el proceso de configuración con Cristo y de misión.
En realidad, es una especie de infancia espiritual, hasta «hacerse corno niños» (Mt 18,3). En el fondo, no es más que vivir, en relación afectiva y efectiva con la maternidad de María, la participación en la filiación divina de Jesús (cfr. Ef 1,5). Hasta los niños lo pueden vivir así, porque «de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 19,14). Así lo dejaba entender Jacinta de Fátima: «¡Me agrada tanto el Inmaculado Corazón de María! Es el Corazón de nuestra Madre del cielo». Y así lo vivieron muchas almas fieles al evangelio: «Mi corazón todo entero… escóndelo en el Corazón Purísimo de tu Madre y ella lo hermoseará» (M. María Inés-Teresa Arias).
La relación de los creyentes con María es de corazón a corazón. El «Magníficat» se convierte en una escuela para sintonizar con los sentimientos de María, que son expresión de los sentimientos de Jesús. Por esto, «la Iglesia acude al Corazón de María, a la profundidad de su fe expresada en las palabras del Magníficat» (RMa 37). En el cántico mariano se aprende a vivir la preocupación por la gloria de Dios y por la salvación de la humanidad, la misericordia y el servicio a los pobres.
María «sintetiza la fe de Israel y también de todos los miembros del Cuerpo místico, especialmente de los pobres… María es, al mismo tiempo, la Madre de la Iglesia y su más perfecta realización» (Comisión Teológica Internacional, 1987). La Iglesia, que tiene como objetivo la construcción de toda la comunidad humana como reflejo de la comunión trinitaria, vive de fe y esperanza inquebrantable: «Para Dios nada hay imposible» (Le 1,37).
El «influjo salvífico» de María (LG 60) en el corazón de la Iglesia produce una orientación hacia los planes salvíficos de Dios, hacia Cristo Esposo y hacia la acción san ti fie adora del Espíritu. Tiene, pues, dimensión trinitaria, cristológica y pneumatológica. María es para la Iglesia «una purísima imagen de lo que ella misma (la Iglesia), toda entera, ansia y espera ser» (SC 103).
La unificación del corazón es fruto de la redención de Cristo. El corazón humano tiende siempre hacia la dispersión, debido a sus limitaciones, desorden y pecado. En María, la «llena de gracia» e Inmaculada, «la Iglesia admira el fruto más esplendido de la redención» (SC 103). Por esto, el corazón de los creyentes se moldea en el corazón de María, para transformarse en Cristo por obra del Espíritu Santo. Se trata de «dejarse plasmar interiormente por el Espíritu, para hacerse cada vez más semejantes a Cristo» (RMi 87).
La historia eclesial se construye siempre en un camino litúrgico, que va desde el misterio de la encarnación, Navidad y Epifanía, hasta la Pascua y Pentecostés. En este camino pascual, de encarnación y redención, los creyentes experimentan la presencia activa y materna de María, que les hace participar en la filiación divina de Jesús (cfr. Gal 4,4-7). «En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica del su Hijo» (SC 103).
La actitud mariana de la Iglesia unifica los corazones de sus creyentes, porque es fidelidad generosa a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. La Iglesia está atenta en toda época a lo que Dios le pide: «Oiga la Iglesia que le dice el Espíritu» (Apoc 2,7). No sería posible esta fidelidad al Espíritu, sin la actitud relacional con María como Madre, modelo e intercesora.
Desde el seno de María, el día de la encarnación, Jesús se ofreció al Padre por la redención del mundo (cfr. Heb 10,5-7). Entonces, quiso el «sí» de María, su fidelidad a la palabra y a la acción del Espíritu Santo, su vida oculta de Nazaret, su asociación esponsal al Redentor. Jesús expresó en la última cena su actitud inmolativa con estas palabras: «Yo me santifico (me inmolo) por ellos» (Jn 17,19). Con esta actitud pidió al Padre un corazón unificado para los suyos, que se expresaría también con la misma actitud de inmolación: «Para que ellos también sean santificados (inmolados) en la verdad» (ibí-dem). El camino de la unidad eclcsial universal pasa por un corazón unificado donde resuena el «fíat», el «magníficat» y el «stabat» junto a la cruz.
Entregarse o consagrarse es la única regla que tiene el amor. Y puesto que «el amor viene de Dios» (Un 4,7), sólo en Dios se puede realizar esta entrega de donación total. Pero Dios se ha hecho hombre en el seno de María. Su modo salvífico de obrar para unificar nuestro corazón sigue siendo el mismo: «He aquí a tu Madre» (Jn 19,27). El corazón de los creyentes y de toda la Iglesia se moldea donde se moldeó el de Jesús. Bien vale la pena «entregarse», «consagrarse», «confiarse» a quien es Madre del Cristo total, para que nuestra entrega al Señor sea con María y como María.
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Alonso, J. M., Sartor, D.: Inmaculado Corazón, en Nuevo Diccionario de Mariología. Madrid, Paulinas 1988, 941-955.
Cabrera de Armida, C: Las estaciones del alma. Madrid, Religiosas de la Cruz 1986.
Esquerda, j.: Corazón abierto. Barcelona, Balines 1984. Meditar en el corazón. Ibídcm 1987. Experiencias de Dios. Ibídcm, 1976. La fuerza de la debilidad. Madrid, BAC 1993.
Fernández, D.: El corazón de María en los Santos Padres. «Ephemerides Mariologicae» 37 (1987) 81-140.
Jiménez, B.: Encuentro con Dios. Reflexiones acerca de la oración y mística cristiana. Avila, Col. Tau 1981.
Johnston, W.: El ojo interior del amor, Misticismo y religión. Madrid, Paulinas 1987.
juberías, r: El corazón de María, tabernáculo de la Trinidad. Madrid, Gaztambide 1982.
Hernández, j. M.a: Ex abundantia coráis. Estudio de la espiritualidad cordimariana de los Misioneros Claretianos. Roma, Secretariado del Corazón del María 1991.
Lafrance, j.: La oración del corazón. Madrid, Narcea 1981.
LarraÑAGA, I.: Del sufrimiento a la paz. Madrid. Paulinas 1985
Mendizábal, L. M.: En el Corazón de Cristo. Madrid 1978.
Moltmann, j.: Teología de la esperanza. Salamanca, Sigúeme 1970.
Nicolas, J. H.: Contemplation et vie contemplative en christianisme. Paris, Bcauchesnc 1980.
Peinador, M.: Teología bíblica cordimariana. Madrid 1959.
Raguin, Y.: Caminos de contemplación. Madrid, Narcca 1971; La Source, Paris, Descléc 1988.
Ruano, L.: El misterio de la cruz. Madrid, BAC 1994.
Serra, A.: Sapienza e contemplazione di Maria secondo Luca 2,19.51. Roma 1982.
Stein, E.: La ciencia de la cruz. Burgos, Edit. Monte Carmelo 1989.
Stierli, J.: Cor Salvatoris. Barcelona, Herder 1958.
Catálogo editorial
Catálogo Librería Balmes
- Humanidades (29)
- Arte y cultura (1)
- Ciencias (2)
- Ciencias sociales (2)
- Educación y familia (5)
- Filosofía (12)
- Literatura (6)
- Tiempo libre (1)
- Infantil y juvenil (28)
- Crecemos en la fe (13)
- Literatura (15)
- Otros productos (37)
- Religión (308)
- Asociaciones y Movimientos (3)
- Biblia (5)
- Catequesis (9)
- Espiritualidad (176)
- Historia de la Iglesia (2)
- Liturgia (52)
- Otras religiones (1)
- Teología (41)
- Testimonios (2)
- Vidas de santos (17)