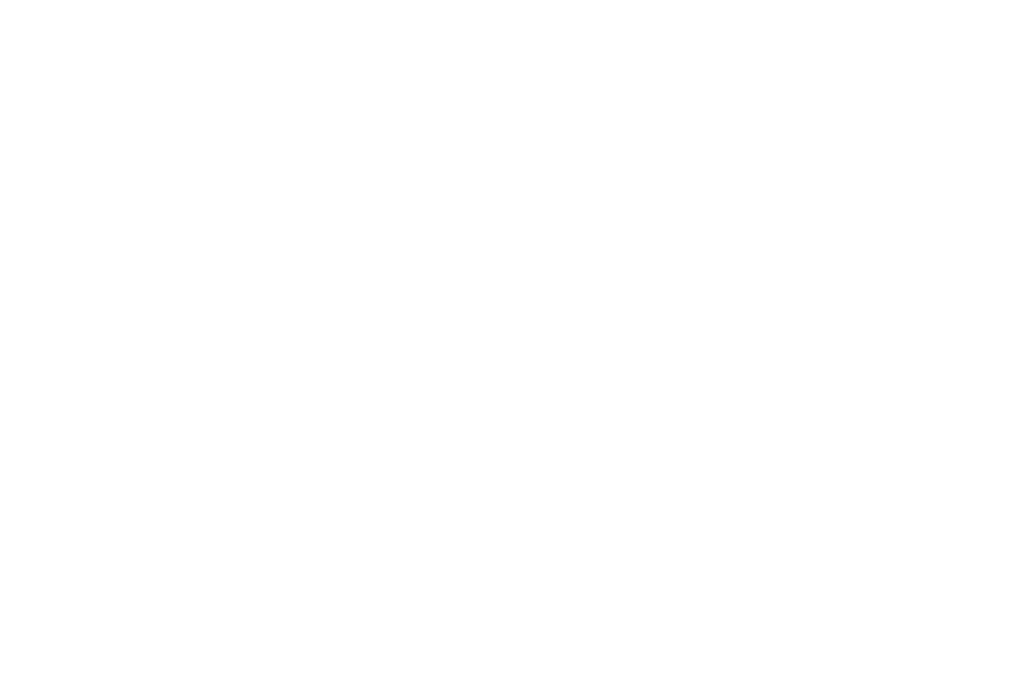Sentido dinámico del misterio Trinitario en la vida cristiana, docilidad a la acción del Espiritu Santo en orden a difundir la verdad y a obrar el bien.
DIÁLOGO
CON EL SILENCIO
Pedro Ribes Montané, Pbro
EDITORIAL BALMES
Una palabra habló el Padre,
que fue su Hijo,
y ésta habla siempre en eterno silencio,
y en silencio ha de ser oída del alma.
(San Juan de la Cruz, Avisos 2, 21.)
¡Oh Dios! Que mi silencio
dé lugar a tu Palabra.
(San Juan Crisóstomo.)
JUSTIFICACIÓN
Hay personas que buscan el silencio para encontrarse a sí mismas. Hay personas que buscan el silencio para entregarse. Para aquéllas el silencio es oscuridad y es olvido; para éstas el silencio es luz y penetrante intimidad.
El silencio luminoso no es callar exteriormente para dar rienda suelta al bullicio interior, sino apaciguar los impulsos naturales para dar lugar a la laboriosa reflexión de la verdad, escondida en los repliegues de la vida.
Los grandes hombres se han forjado en el silencio luminoso de la reflexión. El desierto y la solitud han sido fragua de profetas y de santos, de pensadores y de artistas. El propio Jesucristo nos dio ejemplo de silencio en la montaña y en la noche para orar. Moisés y san Pablo fueron hombres de desierto antes de ser guías del pueblo de Dios.
Los que aman el verdadero silencio ansían por la quietud de la noche. Es la oscuridad de la noche la que permite apreciar el valor de la luz, incluso la modesta luz de una cerilla.
Las tinieblas de la insensibilidad religiosa invaden ampliamente nuestro mundo bullicioso y ajetreado. La luz que le falta es la luz interior, la luz de la verdad que vivifica.
Hace años, celebrando en una pequeña iglesia de Roma la vigilia pascual, al apagar las luces para que resaltara la llama del cirio que llevaba en mis manos, un monaguillo de cinco años tuvo miedo. Pero luego, cuando en las manos de todos los presentes ardían sendas velas, el niño exclamó: ¡Qué hermosa la iglesia hoy! Comprendí entonces la verdad del refrán oriental: Es mejor encender una cerilla que maldecir las tinieblas: porque todas las tinieblas juntas no pueden apagar la luz de una cerilla.
El ministerio sacerdotal tiene como funciones principales la celebración de la Eucaristía y la predicación de la palabra de Dios. En este pequeño volumen he recogido una selección de conferencias espirituales y homilías, que en cumplimiento de mi misión sacerdotal he pronunciado en diversos lugares y en diferentes lenguas, a lo largo de unos años de ministerio.
Si bien he procurado corregir y matizar algunos párrafos, me ha parecido más oportuno conservar el estilo sencillo de la predicación con referencias concretas. Con frecuencia resulta más fácil expresar ciertos conceptos ante circunstancias determinadas que en una perspectiva genérica y global.
Por lo mismo, el lector encontrará ideas parcialmente repetidas, aunque expresadas en distinta tonalidad, a modo —perdón por la comparación— de tema musical en una sinfonía.
Tres pensamientos fundamentales constituyen la trama del hilo conductor y unificante dentro de la diversidad de temas: el sentido dinámico del misterio Trinitario en la vida cristiana, la docilidad a la acción del Espíritu Santo en orden a difundir la verdad y a obrar el bien, y el ejemplo de María en la vivencia religiosa de la Trinidad, de la verdad y del bien.
Al publicar estas páginas únicamente pretendo que no se apague la modesta luz de la que me siento depositario, como quien enciende su cirio para hacer resplandecer la belleza de la iglesia. ¡Ojalá que mi pequeña llama prendiera en otras manos!
Desearía que estas sencillas páginas fueran leídas del mismo modo que han sido escritas: en reiterado diálogo con el silencio luminoso de la reflexión, con el anhelo de penetrar vitalmente la verdad revelada y con el ansia de difundir el bien.
«Nuestro silencio no es el vacío y la muerte; debe, por el contrario, acercarse y acercarnos a la plenitud de la vida. Callamos porque las palabras, de las cuales desean vivir nuestras almas, no se expresan con palabras terrenas» (P. A. Guillerand).
Toma y lee. Quizá compruebes en el silencio que los libros valen más por lo que callan que por lo que dicen.
Barcelona, 23 de marzo de 1969,
festividad de san José Oriol.
- TEMAS DE VIDA CRISTIANA
ESPÍRITU DE FE 1
La Iglesia vive momentos trascendentales dentro de la inmutabilidad de su fundamento divino y de la renovación de sus aspectos perfectibles.
Esta renovación está inspirada por el mismo Espíritu Santificador que la preside y que la asiste, dando vida a todo esfuerzo y reflexión.
El Papa, vicario de Cristo y portavoz de la voluntad de Dios en su Iglesia, en su encíclica Ecclesiam suam señala las directrices para un examen personal y comunitario de conciencia. Nosotros mismos somos parte integrante de la Iglesia, nada de lo que la afecta nos es extraño. Somos miembros del Cuerpo Místico. No podemos pues despreciar la invitación paternal de Pablo VI a reflexionar, tanto más cuanto lo inicia con su propio ejemplo: «Nos, querríamos que esta reflexión sobre el origen y la naturaleza de la relación nueva y vital que la religión de Cristo establece entre Dios y el hombre, asumiera el sentido de un acto de docilidad a la palabra del Divino Maestro dirigida a sus oyentes y muy particularmente a sus discípulos, entre los cuales Nos mismo con toda razón tenemos la dicha de encontrarnos» (Ecclesia, 1964, p. 1086-7).
Desearía ofrecer unas sencillas reflexiones, a partir de la encíclica del Papa, sobre la fe, principio de la vida espiritual,
I
Pablo VI, después de haber afirmado que el Evangelio es «una continua invitación a la rectitud del pensamiento y de la acción» y que toda la pedagogía de Jesús es una exhortación a la vida interior, escribe:
«Podríamos invitaros a todos a realizar un vivo, profundo y consciente acto de fe en Jesucristo nuestro Señor. Desearíamos caracterizar este momento de nuestra vida religiosa con esta profesión de fe estable y convencida aunque siempre humilde y temblorosa, semejante a aquella que leemos en el evangelio de labios del ciego de nacimiento: «Creo, Señor» (Jn 9, 38), o bien la de Marta, en el mismo evangelio: «Sí, Señor; yo creo que Tú eres el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo» (Jn 11, 27); o aquella para nosotros tan dulce de Simón, que en aquel instante fue llamado Pedro «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16) (Ibid.).
Sin la fe es imposible la vida del cristiano en la Iglesia. He aquí por qué el Papa escribe más adelante: «La presencia de Cristo, más aún, su misma vida, resultará operante en cada una de las almas y en el conjunto del Cuerpo Místico, mediante el ejercicio de la fe viva y vivificante, según la palabra del Apóstol: ”Es preciso que Cristo habite por la fe en vuestros corazones” (Ef 3, 17). En realidad la conciencia del misterio de la Iglesia es un hecho de fe antiguo y vivido. Esta conciencia produce en el alma el sentido de Iglesia, que penetra en el cristiano educado en la escuela de la palabra divina, alimentado por la gracia de los sacramentos y por las inefables inspiraciones del Paráclito (Ibid.).
Y hacia el final de la primera parte de la encíclica, conciencia de la Iglesia, escribe: «… La oración contemplativa, la vida interior sigue siendo como el gran manantial de espiritualidad de la Iglesia, su propio modo de recibir las irradiaciones del Espíritu de Cristo, expresión radical insustituible de su actividad religiosa y social, e inviolable defensa y renaciente energía de su difícil contacto con el mundo profano».
II
Mientras no alcancemos la visión de Dios, nuestra vida cristiana está sostenida por la fe (II Corintios 5, 7), puesto que esta virtud y sus actos son el principio, la base y el fundamento de toda justificación; tal como lo declara el concilio de Trento y lo enseñan santo Tomás de Aquino y san Juan de la Cruz, sólo apoyándose en la fe puede perfeccionarse la vida espiritual o la vida divina en el alma, ya que la fe es una participación oscura pero real de la visión de Dios y de su misma mirada. No en vano san Pablo afirma: «El justo vive de la fe» (Rom 1, 17).
¿Qué es la fe? El autor de la carta a los Hebreos (11, 1) responde: «La firme seguridad de lo que esperamos, la substancia de lo que no vemos». Es, ante todo, una actitud de la inteligencia que acepta como válida una realidad cuya evidencia es superior a nuestra razón, considerando que no está fundada en la sabiduría humana sino «en la palabra de Cristo» (Rom 10, 17). El destello de esta palabra luminosa deslumbra nuestra capacidad limitada de comprensión.
Pero el que acepta esta luz oscura de la fe, recibe con ella una nueva visión de la realidad: se hace partícipe de la mirada de Dios sobre los hombres y sus circunstancias más insignificantes. Aquel que se habitúa a esta luz tiene fácilmente una penetración insospechable de toda la realidad, la contempla iluminada por y desde su fundamento que es Dios.
Podemos llamar espíritu de fe a esta actitud de contemplar la realidad que nos circunda con la mirada, con los mismos ojos de Dios. Y este espíritu de fe es la raíz de una práctica radiante y activa de todas las virtudes cristianas y la exuberancia de la vida interior.
Aplicando con la debida proporción al espíritu de la fe lo que en el nuevo Testamento se afirma de la fe, obtendremos algunas líneas de reflexión para nuestra vida espiritual, cumpliendo el deseo del Apóstol: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe» (II Cor 13, 5).
«Sin la fe es imposible agradar a Dios» (Hebreos 11, 6), porque quien no tiene fe, quien no cree en el Hijo unigénito de Dios, ya está juzgado (Jn 3, 18). La vida espiritual consiste en conocer y amar sobrenaturalmente. No tener fe es sustraerse a la sobrenaturalidad del conocimiento, y, en consecuencia, al principio de la vida interior.
La falta de espíritu de fe impide a Dios obrar. Los habitantes de Nazaret obstaculizaron con su incredulidad que Jesucristo obrase más prodigios entre ellos (Mt 13, 58).
El espíritu de fe comporta generosidad, entrega, renuncia de sí mismo; puesto que supone vivir en la luz que es Dios y no en las tinieblas (I Jn 1, 5). La falta de espíritu de fe entraña la decrepitud interior.
En nuestros días se cumplen los presagios que san Pablo anunciaba: muchas personas se dejan llevar por el deseo de riquezas y bienestar y se alejan de la fe (I Tim 6, 10), y «algunos naufragaron en la fe» (Ibid., 1, 19), o apostataron de la verdad (4, 1), como los hombres que tienen corrompida la inteligencia (II Tim 3, 8).
Atendiendo a la llamada del Papa debemos avivar nuestro espíritu de fe, que engendra la más absoluta confianza.
III
El crecimiento de la fe, el aumento de su espíritu, tiene una trayectoria y una ascética.
La fe en su principio y en su perfeccionamiento es un don gratuito de Dios, de quien depende la iniciativa. Como todo don celestial, la fe se obtiene con la oración; y porque es posible que nuestra oración sea defectuosa, debemos pedir a Jesucristo con el padre del niño poseído, que los apóstoles no pudieron librar del demonio: «Creo, ayuda mi incredulidad» (Mc 9, 24), o igual que los discípulos: «Acrecienta nuestra fe» (Lc 17, 5).
A fin de que el Señor pueda aumentar nuestra fe debemos protegerla: primero extrínsecamente y en un doble sentido. Positivamente, ahondando en la verdad que nos ha sido revelada mediante la lectura de la Sagrada Escritura y el estudio de la teología. Hoy ya no es suficiente una mediana instrucción religiosa. Negativamente, estando prevenidos ante los peligros de la palabra, la literatura y las costumbres.
Intrínsecamente, evitando, por una parte, toda infidelidad a la gracia y toda condescendencia con cualquier vano deseo, incluso el de cierta «gula espiritual», que puede impedirnos continuar en una fe pura. Pero no basta defenderla, es preciso ejercitarla. Ejercitarla no sólo aceptando el magisterio infalible de la Iglesia sino en todo aquello que nos acontece, saturado de sombras, que la sola razón no puede aclarar y que únicamente la firmeza de la fe es capaz de iluminar.
Frente a las dificultades económicas y de convivencia la solución de la fe no es ni el comercio ni la agitación, «pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego. Dios así la viste, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe ?» (Mt 6, 30).
En las tempestades interiores de las tentaciones, o exteriores de la incomprensión y la soledad, o frente al vasto campo de la actividad apostólica, la solución no es la publicidad de nuestros sentimientos ni la agitación febril de trabajar, sino la paz serena y confiada en Jesucristo que vive por la fe en nuestro espíritu, igual que viajaba dormido en la barca de Pedro (Mt 8, 23 ss).
Frente a las exigencias de una voluntad, incomprensible a los ojos humanos, como lo fue para Simón Pedro el andar sobre las aguas, nuestra actitud de fe debe ser apagar la luz de la razón que nos induciría a la crítica o a la queja, para dejarnos guiar por el Espíritu por el camino de la confianza y la entrega.
IV
Señor, aumenta nuestra fe; acrecienta nuestro espíritu de fe.
El aumento de la fe tiene una doble dimensión correlativa. La dimensión de la donación gratuita de Dios y la dimensión de nuestra libre cooperación a esta donación divina. El don de Dios aumenta según nuestra actitud de correspondencia a su iniciativa. Cuántas veces Jesucristo dijo a aquellos que le pedían milagros: «Que se haga en vosotros según vuestra fe» (Mt 9, 28), o a la cananea: «Grande es tu fe; que se haga como has creído».
Si la fe es verdadera, aunque pequeña como el grano de mostaza, merece la intervención extraordinaria de Dios, no sólo en forma de prodigios sensibles sino también en el orden invisible de conversiones y de perfección cristiana.
Esta fe y este espíritu de fe reciben el sello de la autenticidad al hacerse operantes por la caridad (Gal 5, 6) y por las demás virtudes. Porque «si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel» (I Tim 5, 8). Pues la fe sin obras está muerta en sí misma (Sant 2, 17). «Sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos» (I Jn 2, 3).
Además, el sello de la autenticidad se reconoce en la simplicidad profunda de la misma, como la del leproso: «Señor, si quieres puedes limpiarme» (Mt 8, 2); o como la mujer de Cafarnaún que sufría flujo de sangre: «Si pudiera tocar solamente sus vestidos, curaría»; o como la del centurión: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, di tan sólo una palabra y mi siervo curará». Profesión de fe que merece el elogio del Señor. Y aunque nosotros nos sintamos pecadores, debemos acudir a los pies de Jesús como la mujer pecadora y oiremos en nuestro interior: «Vete en paz, tu fe te ha salvado».
V
Este espíritu de fe verdadero, operante y simple nos dará la posibilidad de resistir al maligno (I Pe 5, 8), Pues la victoria que vence al mundo es nuestra fe en Jesucristo. Hijo de Dios (I Jn 5, 4-5), ya que Él ha triunfado y vencido al pecado con la muerte y la resurrección. La fe viva, incorporándonos a Él nos hace partícipes de la victoria.
Esta fe es la que salva librando nuestra inteligencia del error y de la rastrera visión de nuestra existencia, confirmando al mismo tiempo nuestra voluntad al ofrecernos el testimonio del amor del Padre.
Este espíritu es como un escudo que nos protege de la hipocresía y de la vanidad. Nos fortifica haciendo más segura nuestra esperanza y más luminosa nuestra caridad; hace más recta la prudencia, más estable y respetuosa la justicia, más dulcemente tenaz la fortaleza y más elevada la templanza y el uso de las cosas terrenales.
Esta fe elevada y simple, divina pero al alcance de todos, sirve de ejemplo a los hermanos y es plegaria de intercesión para los débiles en su creencia, al igual que la fe de los hombres que descendieron al paralítico ante la presencia de Jesús, tocó el corazón de Cristo y le movió a la curación del infortunado (Mc 2. 5).
Este espíritu de fe operante y salvador, ejemplar y meritorio, es el que nos pide el Papa como primer paso, como condición indispensable para que la Iglesia en lo que tiene de humano se identifique plenamente con la voluntad divina en estos momentos de renovación espiritual.
VI
Para que las precedentes reflexiones puedan ser más prácticas, tratemos de precisar este espíritu de fe en tres puntos de nuestra vida: en la oración, en el examen de conciencia y en nuestro quehacer cotidiano.
- Orar no es más que ejercitar nuestra fe en el poder y en el amor del Padre celestial, que Cristo nos ha revelado y hacia el cual el Espíritu Santo inclina nuestro corazón con gemidos inefables mientras nos impulsa a llamarle Padre.
La oración surgida de la fe es sencilla, con tendencia a la simplificación; es escondida, silenciosa, no necesita de muchas palabras. Es profunda y reverente sin hipocresía, confiada, sin jactancia.
El santo Cura de Ars, Juan B. María Vianney, que en su elevación simple y con su palabra penetrante había inculcado la plegaria a sus feligreses, pudo constatar la profundidad de la oración de un labrador, que todas las tardes permanecía largo tiempo ante el Santísimo Sacramento. ¿Qué es lo que haces? Yo le miro y Él me mira; esto es todo. El mismo Santo decía: «Para un alma que tiene fe, qué consolador es el pensamiento de Dios. Se encuentran como dos amigos juntos. Nunca se cansa de orar; las horas transcurren como si fueran minutos, es un gusto anticipado del cielo».
Esta oración es todopoderosa, puesto que la fe nos manifiesta la voluntad de Dios. Y san Juan nos advierte «que si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, Él nos oye» (I Jn 5, 14). «Pues lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo» (Jn 14, 13).
- El examen de conciencia guiado por el espíritu de fe penetrante, no admite subterfugios. Descubriendo nuestra debilidad, ésta no amilana al espíritu puesto que tenemos un abogado ante el Padre, que ha satisfecho por nuestros pecados (I Jn2. 1-2), y a cada progreso el esfuerzo encuentra un nuevo estímulo, ya que en la mansión del Padre hay muchas moradas (Jn14. 2), y la humildad no se tambalea «porque nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14, 6).
- Si nuestra oración privada y pública y nuestro examen de conciencia están informados por el espíritu de fe, es fácil transformar nuestra vida cotidiana en una prolongación visible del paso bienhechor de Jesús. Es posible cumplir los consejos de san Pablo: «Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él». (Colosenses3, 17). «Ya comáis ya bebáis o hagáis alguna cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios y no seáis objeto de escándalo ni para judíos ni para griegos, ni para la Iglesia de Dios, como yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de todos para que se salven» (I Cor10, 31-33).
Con este espíritu de fe la vida cristiana queda inmersa, sin confusión, en la de Dios, y se puede exclamar en verdad con el Apóstol: «No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí».
VII
Nadie como María, la Madre de Jesús, ha vivido tan profundamente su fe. La fe de María no fue fácil pues la proximidad del misterio aumenta su deslumbrante oscuridad. Santa Isabel la llama bienaventurada porque ha creído que en ella se cumplirían los planes de Dios.
La fe es primordialmente mirar con los ojos de Dios y dejarse contemplar por la mirada creadora de Dios, sin oponerle obstáculos: «Hágase en mí según tu palabra». María dejó penetrar ampliamente la mirada paternal y fecunda de Dios en su persona y en su vida. Y su mirada de creatura se identificó con la mirada de Dios, aceptando sin ninguna reticencia su voluntad: «Porque ha mirado la pequeñez de su sierva, he ahí que todas las generaciones me proclamarán bienaventurada. Porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso…».
La grandeza de María es la expresión de la sublimidad de su fe.
La actitud de María es el modelo perfecto de la actitud de fe que debemos adoptar los miembros de la Iglesia, que hoy, en un nuevo Pentecostés, junto al Papa y a los Obispos, busca una más perfecta conciencia de sí misma, es decir, como la quiere Dios en su colectividad y en la singularidad de sus componentes.
Sólo aquel que tenga un profundo espíritu de fe se dejará penetrar y envolver por la mirada de Dios, por la influencia del Espíritu santificador. Y encontrando la mirada complaciente del Padre el alma comprenderá el programa de perfección cristiana: asimilarse a Cristo Jesús.
Dejémonos envolver por esta mirada divina que se inclina benévola hacia nuestra pequeñez; que espera nuestro «hágase», como el de María, para hacernos con ella instrumentos de la presencia salvífica de Jesucristo.
SENTIDO TRINITARIO DE LA VIDA 2
Jóvenes cristianas:
Habéis venido a este monasterio para orar, descansar, conversar, disfrutar de la sana alegría que proporciona la paz y el silencio, y también para convivir de cerca, participando en sus trabajos y en sus oficios, de su serenidad profunda y de su rica simplicidad, con las religiosas del Císter del monasterio de Santa María de Boulaur.
Y me habéis ofrecido la ocasión de hablaros de la Santísima Trinidad. Os lo agradezco de todo corazón.
I
Dicen que un filósofo alemán afirmaba que de la Trinidad no se puede concluir nada para la vida práctica. Hay muchos cristianos que por ignorancia o descuido de su bautismo, que les infundió la vida divina de la Trinidad, viven más de acuerdo con la opinión indicada que con el pensamiento de Jesucristo.
En esta conversación deseo ofreceros, más que una visión completa, unos puntos, unas pinceladas, no para saciar vuestros anhelos, sino para estimularlos a completar por vosotras mismas este itinerario del sentido trinitario de la vida cristiana.
Nosotros consideramos vivo todo ser que tiene un principio inmanente, interior, de su propio movimiento; pero, porque percibimos a través de los sentidos, nos parece más vida la del cuerpo que la del espíritu, la exterior que la interior. La vida exterior se manifiesta al respirar, comer, andar; la vida interior es comprender, conocer, amar. Nadie puede hablar si no tiene algo que decir, un pensamiento que expresar. Y nadie puede hacer un favor a un amigo, si antes —en su interior— no ha amado al amigo.
Se lee en la Vie du Petit Saint Placide, que una noche se despertó. De pronto tuvo una visión. Luego se fue corriendo a despertar al padre abad y a toda la comunidad para comunicarles el objeto de su revelación: «Un ángel me ha dicho que la vida interior es interior». Esta verdad tan sencilla parece olvidada en nuestro siglo XX.
Pero es una verdad plenamente evangélica: «El reino de Dios está dentro de vosotros» (Lc 17, 21).
Juan XXIII, eco fiel del divino Maestro, en la homilía de Pentecostés de 1962, pedía al Espíritu Santo: «Acelera para cada uno de nosotros los tiempos de una más profunda vida interior» (Ecclesia 1962, p. 770). Y Pablo VI escribe en la encíclica Ecclesiam suam: «La vida interior sigue siendo como el gran manantial de la espiritualidad de la Iglesia, su modo propio de recibir las irradiaciones del Espíritu de Cristo, expresión radical insustituible de su actividad religiosa y social e inviolable defensa y renaciente energía de su difícil contacto con el mundo profano» (Ecclesia, 1964, p. 1089).
¿Puede hallarse un modelo más perfecto de vida interior que la vida trinitaria, principalmente teniendo en cuenta que la gracia de Dios mora en nuestro interior? «Si alguno me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él, y en él haremos mansión» (Jn 14, 23).
Para Jesucristo el centro de la vida interior es la vida de Dios uno y trino. «Esto es la vida eterna que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesús» (Jn 17, 4). El divino Maestro, después de haber revelado claramente a sus discípulos el misterio de la vida divina, en el discurso subsiguiente a la cena, les dice: «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a vosotros os he llamado amigos, porque os he hecho saber todas las cosas que he oído de mi Padre» (Jn15 15).
No se trata de un conocimiento de algo que no es nuestro, sino de alguien con quien formamos una misteriosa unidad: «Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí yo en ti; que también ellos sean uno en nosotros… Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno… Para que el Amor con que me amaste sea en ellos y yo en ellos» (Jn 17, 21, 23, 26).
Si la vida trinitaria es nuestra vida, intentemos conocerla para vivirla intensamente. Veamos los rasgos característicos de cada una de las tres Personas divinas. Pero, acerquémonos con humildad a este conocimiento, pues, nadie puede acceder a Dios sin amorosa reverencia. Sólo a los pequeños se les revela el secreto de lo divino (Mt 11, 25-27).
II
«A Dios nunca nadie le ha visto; el Unigénito que está en el seno del Padre, él nos lo ha revelado» (Jn 1. 18).
Y ¿qué nos dice del Padre?
«Sed perfectos como el Padre celestial es perfecto» (Mt5, 48). ¿En qué consiste la perfección del Padre? Es precisamente su paternidad, que es donación de vida. Paternidad real, fecunda, pero plenamente espiritual, interior.
El Padre contemplando la esencia divina concibe una idea infinita, en la que contiene vitalmente la expresión de toda su perfección; pronuncia su Verbo, engendra al Hijo unigénito por vía de contemplación intelectual. Es la suma simplicidad de Dios que comunica la vida de su misma naturaleza divina al Verbo, la Palabra divina única, pero que encierra todo el pensamiento de Dios. «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en Dios al principio. Todas las cosas han venido a la existencia por me-dio de Él, y ni una sola de las cosas que han venido a la existencia ha sido creada sin Él» (Jn 1, 1-4).
«La palabra procede del Silencio, y nos esforzamos por alcanzarla en su Principio. Y es que el Silencio, al que nos referimos, no es un silencio vacío, como si fuese la nada, sino al contrario es el Ser en su fecunda plenitud. He ahí por qué engendra y he aquí por qué nos callamos. Toda nuestra vocación está ahí: en escuchar a Aquél que engendra esta palabra y vivirla» (P. A. Guillerand).
La característica del Padre es la contemplación en el silencio profundo. Contemplación quiere decir mirar con amor. Por ello Dios Padre, al contemplarnos a todos en su Verbo, nos ha amado con el mismo amor con que le amó a Él (Jn 17, 26), y por esto tiene providencia de sus hijos más que de los lirios del campo o de los pajarillos del cielo (Mt 6, 26 ss). y contempla el secreto de nuestros corazones (Mt 6, 6).
Precisamente porque nos ama, como padre, su silencio es fecundo. Porque hay dos clases de silencio. El silencio del vacío, de quien calla porque no tiene nada que decir, y el silencio de plenitud, de quien habla poco, pero cuyas palabras tienen una riqueza insondable. El Padre celestial guarda el silencio de plenitud y ha pronunciado una sola Palabra, su Verbo, que es su expresión perfecta. Si conocemos al Hijo penetraremos en el misterio de esta fecundidad del Padre, pues, «si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre… Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14, 7-9).
III
Sí, porque el Hijo «es el resplandor de su gloria, y la huella de su substancia» (Hebr 1, 3). El Verbo es la vida que es la luz de los hombres (Jn 1, 4-5). Y esta luz, esta vida divina, sin menoscabo de su divinidad, se hizo luz acomodada a los hombres, ya que «el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1, 14).
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él nos revela la infinitud de la vida divina con sus palabras y sus obras. La redención no es más que la expresión en lenguaje divino y humano del amor del Padre que nos dio a su propio Hijo, para que quien crea en Él no perezca (Jn3, 16). Aquel «tengo compasión de la multitud» es la expresión del Padre en su Verbo, manifestando su amor a la humanidad doliente. «Dios (Padre) es caridad. La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. En esto está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo víctima expiatoria de nuestros pecados» (I Jn 8b-10).
¿Cuál es la característica del Hijo, del Verbo?
Precisamente el gloriarse de que toda la grandeza de su personalidad le viene de proceder del Padre como imagen y resplandor de su ser. «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado, el Padre» (Jn 7, 14-15). ¿Su doctrina no es suya? Si es del Padre, ¿cómo es asimismo suya? Mas, ¿puede haber algo tan propio como lo que uno es? Jesucristo habla de su doctrina, porque Él no es nada más que la verdad, su personalidad es ser el Verbo. Sin embargo, porque es el Verbo del Padre, su mensaje no es suyo, es el del Padre.
En el misterio de Dios la suma pobreza es la suprema plenitud.
Nosotros, los cristianos, somos en boca de Jesús los discípulos. Es la palabra más llena de contenido que nos podía aplicar. El discípulo es el que capta el mensaje del Maestro, porque ama al Maestro y su doctrina, que, cuanto más perfecta es, más se identifican en unidad maestro y doctrina. El discípulo, una vez ha captado con amor el mensaje del Maestro, lo repite con entusiasmo porque ha asimilado la doctrina que transmite, es ya su propia vida. Pero la repite, consciente de la procedencia del Maestro. Este ser discípulos nos une al Verbo encarnado, nos constituye su continuación.
Para ser discípulos fieles es necesario formarse en el silencio de plenitud, en la contemplación. «Y escogió a doce, (1.°) para que estuviesen con Él, y (2.º) para enviarlos a predicar» (Mc 3, 4). Este tiempo de vida interior, de contacto con el Maestro, es necesario para poder ser «consagrados en la verdad» en contacto con el Verbo, que es la Verdad (Jn 17, 17-18). Y es que el Padre ha tenido un designio sobre cada uno de nosotros, el mejor, y además totalmente posible con su gracia. ¡Qué padre no se forja una ilusión de sus hijos!
Ya desde la creación nos quiso a su imagen y semejanza. Pero como todas las cosas han sido creadas en y por el Verbo, «a los que Dios conoció en su presciencia a ésos los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo» (Rom 8, 29). «Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo seamos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él» (I Jn 3, 1-2).
El Padre quiere que, incorporados a Cristo, seamos también su «verbo» entre los hombres. Pero no podemos olvidar que Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne, para expresar en lenguaje humano todo el misterio de la vida y del amor de Dios a los hombres, que se apartaron del Padre por el pecado, y que sufren las consecuencias de la culpa en el dolor, que puede todavía purificarlos.
Es propio del Hijo amar al Padre. «Porque amo a mi Padre hago siempre lo que es de su agrado» (Jn 8, 29). Por ello se entregó a la muerte. Si nosotros, a quienes Dios «nos eligió en Él, antes de la constitución del mundo, para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por la caridad» (FU 1, 4), queremos ser de verdad discípulos de Jesucristo entre los hombres de nuestro siglo, debemos recordar la invitación del Maestro: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga» (Le 9. 23). Sólo si nos vaciamos totalmente de nosotros mismos, llegando, como san Pablo, a «suplir en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24), «conformándonos a su muerte» (Fil3, 10), seremos consagrados en la verdad total de Cristo y transformados en su misma imagen (I Cor 3, 18), seremos la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5, 13), como el Verbo, en quien «la vida era la luz de los hombres» (Jn 1, 4).
La gran luz de Cristo es haber iluminado de esperanza el dolor humano con su propia muerte. Es haber descubierto a los hombres el valor de la oración y de su ofrecimiento interior.
Es lógico, que si somos como Jesús, consagrados en la verdad total, discípulos del Maestro, «Verbos» encarnados del Padre, éste diga de cada uno de nosotros: «Éste es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchadle» (Mt 3, 17).
IV
La eficacia renovadora de la palabra la da siempre el Espíritu. La Iglesia, fruto de la palabra de Dios, recibió su fecundidad en Pentecostés. Y es que la fecundidad es donación total, es amor, es caridad.
El Padre irrumpe en el Hijo y el Verbo en el Padre en un abrazo entrañable, en el ósculo inefable de su mutua donación, tan perfecta que esta donación de amor, este mismo amor por el que se aman mutuamente recibe la comunicación vital de su misma y única naturaleza divina, y es el Amor personal de la Trinidad, el Don, el Espíritu Santo. De aquí que el Espíritu Santo sea su primer Don, la caridad que impulsa, en quienes penetra, a la entrega total de sí mismos.
El Espíritu es la gran promesa del Padre, que se hace realidad manifiesta sólo después de la muerte de Cristo, y será al propio tiempo su glorificador.
Puesto que es el Espíritu de verdad «guiará a la verdad completa» a los discípulos (Jn 16, 13); porque para penetrar en la verdad es necesaria la luz del amor y el impulso de la entrega a la verdad conocida, para asimilarla, para hacerla sustancia propia.
Además, el Espíritu que es Don, otorga con la generosidad la fortaleza en orden a la defensa de la verdad, mediante una vida magnánima coherente con la fe. El discípulo de Cristo lo es, no sólo porque cree, sino también porque vive de su fe. Y el discípulo de Cristo debe realizar entre los hombres por su caridad, lo que el Espíritu Santo realiza en su interior: «Cuando venga el protector que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de Verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros, que estáis conmigo desde el principio, dad testimonio de mí» (Jn 15, 26-27).
La confirmación es nuestro Pentecostés personal. En ella hemos recibido el mismo Espíritu de verdad y de fortaleza que iluminó la mente de los Apóstoles y fortaleció su voluntad para ser discípulos, testigos de primera mano de la Verdad del Hijo hasta el último confín de la tierra (Act 1,8).
¿Qué hemos de hacer para vivir del Espíritu?
Desterrar todo egoísmo. «La caridad es paciente, es bondadosa; la caridad no es envidiosa, no se vanagloria, no se enorgullece, no es insolente, no busca el propio interés, no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, lo soporta todo» (ICor 13, 4-7).
Hemos de vivir, pues, nuestra vida cristiana en continua contemplación como el Padre, expresando en nuestra palabra y en nuestra propia vida la verdad de Dios, porque somos discípulos, «verbos» encarnados, y hemos de vivir la donación amorosa del Espíritu Santo en la caridad.
Esta vida interior dará fruto centuplicado a nuestro testimonio ante un mundo, que vive superficialmente, volcado al exterior.
V
No quisiera terminar, sin referirme a María.
Su vida interior es tan sencilla al paso que profunda, que, quien no se detenga a contemplarla, corre el riesgo de confundir lo simple y sublime con lo vulgar.
Ella es contemplativa, profundamente contemplativa en el silencio, no de pobreza, sino de plenitud interior. «María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su interior» (Lc 2, 19). Dios omnipotente, para crear el mundo, pronunció una sola palabra, fiat; María, para salvar a los hombres, pronunció también su fiat en la Encarnación.
María fue la criatura más pobre de sí misma, por ello Dios la llenó de su gracia, y fruto de esta pobreza colmada nos ofreció el Verbo, el Hijo de Dios, bajo el impulso generoso del Espíritu Santo.
Ella, que bajo la sombra omnipotente del Amor divino, formó en su seno el Verbo encarnado como Madre de Dios, ella también formará en nosotros, como Madre de la Iglesia y bajo la acción del mismo Espíritu, la semblanza de su Hijo.
María fue siempre fuerte, incluso al pie de la Cruz. El secreto de la fortaleza de María fue guardar con fe la reverencia del misterio de su divina maternidad. Ella no se acostumbró a ser Madre de Dios.
La vida interior es interior. Cualquier acción nuestra puede estar informada de esta plenitud de vida trinitaria. El secreto de la fuerza de nuestra vida interior está, a ejemplo de María, en guardar con fe y reverencia el misterio de nuestra filiación divina. No acostumbrarnos nunca, rutinariamente, a ser hijos de Dios.
Si somos conscientes de ser hijos de Dios, «verbos» del Padre, hagamos el bien, por pequeño que sea. Pues como nuestras obras serán en el Espíritu obras del Padre, cualquier medida del bien siempre será colmada.
LA CONFIRMACIÓN, SACRAMENTO DE LA PERFECCIÓN CRISTIANA 3
En el tema anterior traté de la vida interior, presentando su modelo y su objeto; ahora desearía explicar con qué gracias contamos para vivir plenamente la vida contemplativa.
Empecemos por sentar unos principios:
- Nuestro Señor Jesucristo ha dicho: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mat5, 48). Estas palabras, pronunciadas sin restricción alguna, son un llamamiento universal a la perfección cristiana. La perfección, la unión con Dios, no puede ser monopolio de nadie, sino que es patrimonio de todos, porque no es más que llevar a la plenitud la filiación divina: «A todos los que le recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre» (Jn1, 12).
El bautismo nos ha dado el nacimiento a la vida divina dentro de la familia de la Iglesia, porque con él hemos recibido la gracia que nos ha hecho «partícipes de la naturaleza divina» (II Pe 1, 4). La gracia es un verdadero organismo sobrenatural, que como «semilla divina» plantada en el hombre debe crecer transformándolo, de tal manera que, sin perder su condición contingente de criatura, tenga una actuación, una vida plenamente divina. Y esto no sólo en la visión de Dios en la eternidad, sino también aquí durante el tiempo de su pertenencia a la Iglesia militante.
Dicho en otras palabras: la vocación a la vida mística es universal, de modo que ningún cristiano, sacerdote o seglar, religioso o casado, si es fiel a la gracia, queda excluido de la misma. Si la gracia en su desarrollo orgánico y vital exige la vida mística consumada de la visión de Dios, ¿no exigirá lo que es menos, que es la vida mística apoyada en la fe?
- ¿Qué entendemos por vida mística?
Para responder a esta pregunta será conveniente recordar el funcionamiento del organismo sobrenatural de la gracia.
- a) La gracia, como cualidad permanente infundida por Dios, se recibe en la sustancia del alma, confiriendo al hombre una participación real, física y formal de la misma naturaleza divina, aunque de una manera analógica. Esta participación lleva consigo una asimilación plena a la actividad vital divina, que supera las exigencias, fuerzas y capacidad naturales del hombre. Por lo cual queda elevada al orden sobrenatural o divino.
El hombre, así elevado por la gracia, no ha sido aniquilado sino que persiste en su ser natural con su cuerpo y su alma, y como principio agente de su propia actividad natural y sobrenatural. Es lógico que el hombre sea principio agente de su actividad natural, porque la forma humana que posee le es propia como correspondiente a su naturaleza. Pero, la dificultad estriba en cómo el hombre puede ser principio agente de una forma divina, la gracia, que sólo es connatural a Dios. Pues, por una parte, si el hombre no es principio agente, no es él quien vive la gracia; mas, por otra parte, si no es Dios quien la impulsa, esta vida no es divina.
La solución debemos buscarla en la misma consideración óntica del hombre y en la realidad de la primera causa en todas las causas segundas. En el mismo orden natural, el hombre que ha recibido benévola y gratuitamente la creación, porque es contingente, está recibiendo de continuo el influjo conservador de Dios en su ser y en su desarrollo vital. Y no por esto deja de ser él quien actúa como verdadera causa, causa segunda.
Lo mismo acontece, en diversa proporción, en el orden sobrenatural; que por serlo explica simultáneamente la gratuidad de este orden y que el alma se deje influir en su desarrollo por Dios con mayor intensidad. Pero aunque sea gratuito, al recibirlo se recibe la destinación a su total plenitud, con la exigencia de aquellos auxilios divinos, necesarios para alcanzar dicha plenitud.
- b) La gracia eleva al hombre no en abstracto, sino en concreto, con su entendimiento y su voluntad, como ser libre que se dirige a un fin, pero también como un ser inmerso y constitutivo de la comunidad humana. Por ello juntamente con la gracia, principio radical de vida divina, recibe el hombre en la justificación aquellas cualidades transformadoras de sus potencias operativas, que llamamos virtudes infusas. De éstas, unas orientan su actividad directamente a Dios: son las virtudes teologales y morales.
Así, la fe es aquella luz oscura que pone nuestro entendimiento en contacto con la verdad de Dios y nos hace mirar a las personas y acontecimientos con una mirada divina. La esperanza pone nuestra voluntad impotente en contacto con el poder de Dios, de modo que nada nos arredre en la espera de su visión. La caridad nos impulsa a amarle sin limitación alguna, al paso que nos da el afecto de su corazón para con los hermanos.
La prudencia, bajo la luz de la fe, nos hace ponderar las circunstancias para escoger aquello que más nos conduce a Dios. Rige asimismo las demás virtudes morales. Es como una participación de la providencia divina. La justicia con sus ramificaciones nos inclina a respetar al hermano en sus derechos de hijo de Dios. La fortaleza nos comunica fuerza ante los peligros que podrían alejarnos de la casa paterna. La templanza nos ayuda a respetar nuestro cuerpo como templo vivo de Dios contra falsas ilusiones de bienestar material.
Todas estas virtudes actúan a impulsos de gracias actuales, que iluminan nuestra mente o impulsan nuestra voluntad. Pero mientras es el hombre quien, bajo tal influjo, gobierna por la razón iluminada por la fe, nos encontramos con una vida substancialmente divina, pero vivida de una manera humana; por así decirlo, es un camino divino que el hombre anda por su propio pie.
Con todo es una etapa providencialmente necesaria, como la infancia lo es para la vida humana. No faltan en ella momentos o actos místicos, pero no es lo normal.
- c) ¿Pero, qué es la vida mística?
Cuando el alma, bajo el influjo de las gracias actuales —que nunca le faltarán—, se ejercita en las virtudes infusas consiguiendo el desarrollo espiritual a ellas encomendado, tiene lugar la moción de los dones del Espíritu Santo, primero esporádicamente, después más intensamente y al final de una manera ordinaria. Esto acontece de una manera gratuita, pero del todo normal; exigida, sin embargo, no por la creatura, sino por la misma voluntad de Dios que quiere completar su obra de santificación.
Cuando la moción de los dones del Espíritu Santo es ordinaria, se ha alcanzado la vida mística o misteriosa unión del alma con Dios, porque entonces la vida sobrenatural de la gracia se vive de una manera divina.
Por tanto la vida mística es la vida sobrenatural vivida en su plenitud, bajo la moción directiva de Dios, recibida en los hábitos receptivo-operativos llamados dones del Espíritu Santo, infusos en el alma con la gracia.
- Será útil para entendernos explicar algo más sobre los dones, su naturaleza y su función.
Cuando un pagano recibe alguna gracia actual para convertirse, esta gracia debe violentarle en cierta manera, pues, no hay en él nada sobrenatural. Cuando la misma gracia la recibe un bautizado que ha perdido la fe, debe violentarlo, pero no tanto puesto que el carácter es ya un elemento sobrenatural. Si la gracia actual la recibe un pecador que conserva informes la fe y la esperanza, si todavía no hay plena connaturalidad, existe más coherencia entre el sujeto y la gracia. Es lógico que las gracias actuales sean más connaturales con el alma del justo.
En efecto, las virtudes, que son hábitos operativos, son las que reciben las gracias actuales para hacerlas operantes, para «actualizarlas». Pero mientras dicha actualización está guiada por el mismo justo, no requieren otra condición que la misma virtud formada. Mas cuando estas gracias son elevadas, y escapan a la dirección e incluso a la conciencia humana, se requieren unos hábitos receptivos más capaces, más connaturales. Estos hábitos receptivo-operativos son los dones del Espíritu Santo, y las gracias actuales más subidas y delicadas son las mociones del Espíritu de Dios. Esto no excluye el ejercicio de las virtudes, ni momentos y actos sin los dones.
Los dones, como receptivos de las mociones, tienen por función vigorizar las virtudes para que actúen no de una manera sobrenatural humana, sino de un modo divino. Las virtudes infusas teologales son más perfectas que los dones en razón de su objeto.
Recibiendo las mociones divinas, el don del temor nos hace apartar, por un amor reverencial, de todo cuanto pueda ofender al Padre. Predomina en las épocas de purificación interior.
— El don de la piedad nos inclina a realizar con magnanimidad y delicadeza cuanto es del agrado del Padre: predomina en épocas de formación y en las personas dedicadas a obras de misericordia.
— El don de la ciencia nos ayuda a discernir con rapidez y seguridad, superando el juicio humano, lo que conduce a Dios o nos aparta de Él incluso en los pequeños detalles; perfecciona la prudencia y el ejercicio de la fe. Propia de los directores de espíritus, predicadores y maestros de novicios.
— El don del consejo nos ayuda a tomar con prontitud, certeza y rectitud resoluciones importantes en la vida en orden al servicio de Dios y de la Iglesia, superando cálculos humanos. Caso de la propia vocación, personas de gobierno, superiores.
— El don de la fortaleza robustece la voluntad del discípulo de Cristo para superar graves obstáculos en la vida cristiana. El misionero, el apóstol, el mártir, el casado.
— El don de la inteligencia perfecciona directamente la fe, permitiendo una gran penetración en la verdad revelada: propio del predicador, del teólogo.
— El don de la sabiduría da gusto a la inteligencia en la contemplación de la verdad divina, porque une en un solo impulso amoroso el conocimiento y el afecto. Propio de las almas contemplativas.
Ordinariamente los siete dones son actuados simultáneamente en las almas, pero predomina uno de ellos sobre los demás. Este predominio viene caracterizado por la vocación concreta que Dios ha dado al alma.
Un alma movida así por el Espíritu Santo ha llegado a la plenitud de la filiación. «Para ser hijos de Dios es necesario moverse a impulsos de su Espíritu» (Rom 8, 14). Y cuando esto es lo ordinario surgen los frutos del Espíritu Santo, entre los que resplandece la paz, traducción limitada de la inmutabilidad de Dios. Y cuando los frutos son frecuentes, el alma alcanza el peldaño inmediato a la visión de Dios en las bienaventuranzas.
Lo que me interesa remarcar es que la actividad de los dones es plenamente normal en el desarrollo de la gracia. Es gratuita respecto de nosotros, pero exigida por la misma voluntad santificadora de Dios, siempre que encuentre la suficiente correspondencia por parte de nuestra libertad.
Por ello la vida mística o estado de actuación de los dones constituye la auténtica etapa de los adultos en Cristo. Y adulto en Cristo es aquel que puede exclamar con san Pablo: «Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí» (Gal. 2, 20).
Y aquel que logra que Cristo sea su vida, logra la plena semejanza con Él en el cumplimiento de la voluntad divina, en su vocación, en su estado particular dentro de la Iglesia.
Si sólo podemos llegar a la plenitud de la divina filiación bajo la acción del Espíritu Santo en la realización del designio que Dios se ha forjado de nosotros al darnos una vocación particular, es que Dios se ha comprometido a actuar estos dones, si no falla nuestra colaboración a la gracia.
- Pero, ¿existe algún fundamento para poder exigir esta actuación? Si Cristo nos ha merecido la gloria, ¿no nos habrá merecido con su pasión las gracias de la perfección cristiana? Sí, ciertamente.
Es más, ha establecido un sacramento por el que, aplicándonos el fruto de su Pasión, podemos pedir y obtener esta actuación. Es el sacramento de los adultos en Cristo, la confirmación, en el que recibimos el Don del Espíritu Santo.
Jesucristo nos presenta al Espíritu Santo bajo dos facetas distintas y complementarias. En su función de principio vital de renacimiento espiritual y de agua viva que brota hasta la vida eterna, en sus conversaciones con Nicodemo y con la Samaritana (Jn c. 3-4). Lo presenta también en su función espiritual social de Espíritu de verdad que recordará y sugerirá a los discípulos lo que Cristo les enseñó, con lo cual les glorificará (Jn 16, 13-14), y de Espíritu de fortaleza que les revestirá para que sean sus testigos hasta el último confín de la tierra (Lc 24, 49; Act 1, 8). Es decir, el Espíritu de Dios que con su donación constituirá a los discípulos en adultos en Cristo, puesto que les capacitará para el arduo testimonio de la Luz-Vida, que es el Verbo Encarnado y Salvador.
Por el bautismo se confiere el Espíritu Santo en el primer aspecto. En el segundo, los apóstoles recibieron este Don del Espíritu en Pentecostés y lo comunicaban a los creyentes ya bautizados mediante la imposición de manos, como nos lo refieren los Hechos de los Apóstoles de Pedro y Juan en Samaría (Act 8) y de Pablo en Éfeso (Act 19, 1-8).
Es cierto que la confirmación es con el bautismo y la Eucaristía, un sacramento de la iniciación cristiana. Pero por el hecho de imprimir carácter, sólo se recibe una sola vez. Este carácter de adultos en Cristo, es el título exigitivo de la actuación de este Don del Espíritu para poder testificar a Cristo en el cumplimiento de la vocación que Dios nos ha dado.
También el bautismo se recibe una sola vez, y sabemos que contiene las gracias para desarrollar la vida cristiana. La confirmación no puede ser distinta en su más alta función, completiva del bautismo.
La confirmación es, pues, el sacramento que por la gracia que confiere y por el carácter que imprime comporta la exigencia de la actuación de los dones del Espíritu Santo para alcanzar la perfección del propio estado y vocación particular cristiana. Y esto ex opere operato. Pero entendamos bien este ex opere operato.
Cuando se dice que un sacramento causa la gracia ex opere operato se significan tres cosas: 1. Que Cristo ha merecido plenamente la justificación, santificación y la gloria de todos los hombres, de modo que escatológicamente no puede fallar dentro de la Iglesia. 2. Que realizado el signo sacramental las gracias merecidas y ligadas a un sacramento se aplican por parte de Cristo infaliblemente. 3. Que se exige por parte del sujeto las condiciones generales en la concesión de toda gracia, no poner obstáculos y la libre cooperación positiva personal, la cual admite grados. Luego no se trata de una exigencia mágica de la actuación de los dones en el alma, sino de aquella exigencia, que siendo merecida por Jesucristo y ligada al sacramento, comporta una colaboración por parte del cristiano.
Esta actuación fue merecida por Cristo y es exigida por la confirmación, por la huella del Redentor marcada en nuestro interior por el carácter y por la gracia sacramental, en modo alguno por nuestra condición de creaturas. Con lo cual continúa siendo gratuita para nosotros, como es gratuita la misma Redención, merecida, sin embargo, por Jesucristo de condigno con plena justicia.
- En consecuencia, la confirmación es el sacramento de la perfección del estado particular de todo cristiano. Lo será asimismo para una religiosa contemplativa.
¿Cómo? Porque supuesta la fidelidad a la gracia, Dios actuará en ella el don del temor en la purificación interior y espiritual; el de la piedad en la entrega generosa a Dios, en la delicadeza de los detalles de la Regla seguida con espíritu sobrenatural y en una mirada de fe. La ciencia le dará a conocer lo que será más útil para unirse a Dios, o, como dice Merton, para descubrir la pequeña vocación de cada instante. El consejo, para la selección misma de vocación y en la ayuda prestada a los demás e incluso a la Iglesia, a los familiares y visitantes. Normalmente las personas que viven en la soledad y en la contemplación son los mejores consejeros. Recordad a san Bernardo. La fortaleza, para saber llevar animosamente la austeridad necesaria para la contemplación. La inteligencia, para penetrar la verdad en la lección divina, que es un estudio amoroso de Dios. Pero Dios actuará preponderantemente el don de la sabiduría para saborear bajo el velo casi descorrido de la fe la verdad, la bondad y la belleza de Dios. Contemplar es mirar con amor y complacencia a la persona amada.
Recordad con frecuencia, antes de la oración pública y privada el carácter y gracia sacramental de la confirmación, porque a través del carácter es Cristo mismo quien pide al Padre que revele sus secretos a los humildes. Por ello la confirmación es para nosotros el sacramento de la vida contemplativa.
Hoy se habla mucho de pastoral y de adultos en Cristo; pero, con frecuencia no se observa más que un movimiento azaroso, desconcertado, sin paz espiritual, con murmuración ante el fracaso. Es el signo de una pastoral vacía de Dios. El apóstol es el enviado de Dios. Sólo es el enviado mientras sepa que lo es de Dios. Cuando el apóstol pierde el contacto íntimo sapiencial del Señor, ya no es enviado, ya no es apóstol.
La paz interior es la señal del Espíritu de Dios, porque la paz es un vivir en el tiempo la línea de la eternidad.
Creo que los monasterios de vida contemplativa, que viven la simplicidad del Evangelio, dan testimonio de Jesús recordándonos constantemente a los que debemos trabajar en el mundo que somos los enviados del Señor.
En los monasterios se ora y hay una gran generosidad para con Dios y para con el prójimo.
Y la generosidad es el principio fecundo de la difusión de la paz. La paz no debe buscarse, la paz se encuentra buscando a Dios, porque Dios es nuestra paz.
Que María, la Madre de Dios, la llena del Espíritu Santo y dócil siempre a su acción, nos enseñe a pedir y a secundar sus mociones para poder decir con Ella: «Proclama mi alma la grandeza del Señor… porque ha mirado la pequeñez de su esclava».
POR MARÍA A LA TRINIDAD
El coronamiento de la vida espiritual se halla en la devoción o vivencia de la Santísima Trinidad, pues según santo Tomás, «el conocimiento de la Trinidad en la unidad es el fin y el fruto de toda vida cristiana». Ahora bien, en estos tiempos en que se supera el espíritu de capilla para sustituirlo con ventaja por el espíritu de Iglesia, y en que las devociones se subliman en la devoción, es preciso concluir que la verdadera devoción a María es la que nos conduce a la Trinidad.
El fin último de las operaciones divinas no puede ser la felicidad de la criatura, sino la glorificación perfecta del Dios Trinidad. Sin embargo, Dios quiere glorificarse en nuestra felicidad, por lo cual decretó elevar al hombre al orden sobrenatural, a la filiación adoptiva por la participación de la naturaleza y de la vida divinas.
Si el hombre desbarató los planes divinos, la sabiduría de Dios supo hermanar la justicia con la misericordia decretando la encarnación del Verbo en el seno purísimo de una Virgen. Así, el Hombre-Dios y la Virgen-Madre reanudaron por la redención la participación del hombre en la familia divina.
He ahí el fin del cristianismo: de la creación purificada por la redención, elevar el himno de alabanza a la Santísima Trinidad mediante la santificación de los hombres.
Dios no halló, en la presente economía de la gracia, medio mejor de acercarse a la humanidad que naciendo de una Madre Virgen. Es natural que la humanidad se acerque a Dios por el mismo camino. La devoción a María nos conducirá a Cristo, y Él nos introducirá en el seno de la Trinidad.
Dios quiere glorificarse en nuestra propia felicidad.
Es evidente que la gloria intrínseca de Dios no es capaz de aumento, puesto que es infinitamente perfecta. Mas no así la extrínseca. Ésta puede aumentar indefinidamente mientras haya seres inteligentes que puedan acrecentar su reconocimiento amoroso y contemplativo de los atributos divinos, ya que la gloria extrínseca de Dios no es otra cosa que este reconocimiento sapiencial de las divinas perfecciones por parte de los seres inteligentes o racionales de la creación.
El ser inteligente, para ser feliz, necesita un objeto que llene plenamente la capacidad cognoscitiva del entendimiento y un objeto que atraiga todos los afectos de su voluntad.
Dios es el único que puede saciar plenamente esas ansias de conocer y de amar. Y este conocer y amar a Dios es precisamente el reconocimiento de los atributos divinos anteriormente mencionado.
En la actual economía de la gracia la felicidad eterna tiene razón de premio. La felicidad eterna de la visión de Dios la consiguen los adultos mediante el ejercicio de las virtudes teologales y morales, por lo menos en el grado mínimo.
La virtud, siempre difícil, es el medio de aumentar y perfeccionar nuestros lazos de unión con la Trinidad.
María nos conduce a la Trinidad con su ejemplo y con su intercesión. Ella es para los cristianos modelo de todas las virtudes. Medianera universal de las gracias, las distribuye con mayor abundancia entre los más fieles seguidores de su Hijo.
- MARÍA, MODELO DE FE
La maternidad divino-soteriológica de María es el principio radical de donde derivan todas las gracias que ella poseyó y, por ende, el ejercicio congruente de sus virtudes. María creyó que se realizaría en ella cuanto el Señor le había anunciado. María vivió de la fe.
La fe, hábito sobrenatural, que inclina al entendimiento a prestar asentimiento firme a las verdades reveladas por Dios, en razón de su autoridad a testante y no por la evidencia intrínseca de la misma, es por ello, según san Juan de la Cruz, «cierta y oscura para el entendimiento».
En lo que tiene de cierta «contiene en sí la luz y la verdad de Dios» (S. 10, 3), y es principio y sostén de la vida cristiana. En lo que tiene de oscura «vacía y oscurece el entendimiento de toda inteligencia natural y le dispone para unirse con la divina sabiduría», porque «para llegar al Todo es preciso ir por el camino de la nada», puesto que «para ir a Dios hay que ir creyendo y no entendiendo». Es en esta oscuridad donde radica la libertad de la fe y el mérito de la misma.
María ejercitó en alto grado la virtud teologal de la fe. como lo demuestra extensamente el piadoso padre Faber en su libro Los dolores de María. Su inteligencia preclara no aminoraba la incomprensibilidad de los misterios. Sin fe la vida de María carecería de sentido, sería un absurdo ininteligible.
Cuando el arcángel Gabriel le anunció su divina maternidad, María creyó. «Bienaventurada tú que has creído», le dijo santa Isabel. En verdad, ¿cómo podía imaginar María, humilde nazaretana, su elección para ser Madre de Dios? Su misma fe la impulsa a la aceptación de la voluntad divina: «He aquí la esclava del Señor». Cuando en Caná dice a su Hijo «no tienen vino», hace un acto de fe en la divinidad de Cristo y en su poder omnipotente aún oculto. Al pie de la cruz, al contemplar a su Hijo ajusticiado, la fe de María no vacila: «Estaba en pie».
La vida del cristiano debe desarrollarse en un ambiente de fe. Sin ella su vida carece de sentido.
Mas, la fe pura, auténticamente cristiana, es operante. Y, según el místico Doctor, «es medio por donde el alma se une con Dios». La fe cristiana, digo, pues en ella las verdades, íntimamente concatenadas entre sí, se dirigen al misterio clave de la Trinidad.
María al aceptar con fe su divina maternidad respecto del Verbo hacía un acto de fe en la Trinidad. Concebía al Hijo del Altísimo por obra del Espíritu Santo. El cristiano al aceptar el don de la filiación adoptiva es movido por el Espíritu a clamar con Cristo: Padre.
La vida cristiana tiene por coronamiento y como fruto el conocimiento sapiencial de la Trinidad de Personas en la unidad de naturaleza divina.
- MARÍA, MODELO DE ESPERANZA
La virtud de la esperanza es la virtud teologal por la que nos ponemos en contacto con la misma fuerza de Dios. Es la virtud por la cual confiamos obtener de la fidelidad y de la bondad omnipotente de Dios los medios necesarios para conseguir nuestro último fin sobrenatural.
María ejercitó la esperanza en grado heroico. La santísima Virgen al igual que la sagrada humanidad de Cristo no estuvieron predestinadas primariamente a la visión beatífica, sino respectivamente a la maternidad divina y a la filiación natural. Debía ser así. Pues el orden hipostático es inmensamente superior al orden sobrenatural, puesto que aquél está ordenado a la unión substancial de la humanidad de Cristo con la naturaleza divina en la persona del Verbo; éste —el orden sobrenatural— en el estado de vía y en su término sólo comunica una participación accidental, bien que formal, de la naturaleza divina.
La humanidad de Cristo y María pertenecen al orden hipostático. Aquélla como término de la unión hipostática, que se realiza mediante la divina maternidad de la Virgen.
Cuando Gabriel le anunció la encarnación del Verbo en su seno virginal, María no comprendió el misterio de su virginidad fecunda. Se limitó a confiar en la virtud del Altísimo la consecución de los medios necesarios para cumplir con su predestinación. «He aquí la esclava del Señor.»
A muchos inconscientes, después de leer u oír con frecuencia unidos los dos elementos del misterio, maternidad y virginidad, juzgan poco profundo el misterio. Se les antoja comprender el nexo en el que radica precisamente el misterio. María vislumbró con la luz de lo alto la profundidad de la Encarnación y de su propia fecundidad virginal. No pudo comprenderlos. Sin embargo, creyó y esperó.
Otros muchos actos de esperanza ejercitó María, ya que se puede afirmar que todo acto perfecto de la fe incluye implícitamente un acto de esperanza. El P. Faber trata de ellos, con exquisita piedad, en su obra Al pie de la cruz o los dotores de María.
El cristiano debe santificarse y salvarse mediante el fiel ejercicio del humilde deber cotidiano. Su fin es poseer y gozar de la santísima Trinidad y hacer partícipes de esta misma dicha a los hombres, comunicándoles en lo posible el don de la gracia santificante.
¡Cuántas veces, al examinar nuestra conciencia y sentirnos pequeños e inútiles, asoma la tentación del desaliento! Es entonces cuando debemos pensar que, así como Dios creó el mundo de la nada, también ahora quiere edificar su Iglesia a partir de nuestra nada espiritual. Y no digamos que esa nada es inútil: sirve para patentizar que la obra que llevamos entre manos no es humana sino divina.
La fe y la esperanza, al estilo de María, vigorizadas por el ardor de la caridad conseguirán la victoria sobre el desaliento.
- MARÍA, MODELO DE CARIDAD
La vida de María fue un himno de amor a Dios, hasta tal punto que. como afirman algunos teólogos, su gloriosa muerte la causó su encendido amor de Dios.
María amó, amó mucho, cuanto dio de sí su naturaleza humana, exenta del pecado original, libre del vaivén de las pasiones, dotada de una exquisita sensibilidad y de una profunda inteligencia, y sublimada con numerosas gracias y privilegios de que Dios la adornó.
La vida de María fue una alabanza perfecta de gloria a la Trinidad. Su maternidad virginal es una reproducción análoga de la fecundidad personal del Padre. Jesús es hijo de María en su naturaleza humana como procede del Padre en la divina. Llena del Espíritu Santo hizo don de sí misma a Dios y por Dios a los hombres con el amor más puro que pueda concebirse, como el Espíritu es Don al proceder del Padre y del Hijo en un mismo ímpetu de amor.
He ahí la grandeza del cristiano: participar de la vida de la Trinidad. Y como el Hijo hecho hombre y María se consagraron a extender esta vida, el discípulo de Cristo debe amar de tal manera este misterio, que de su amor se difunda la fuerza de la vida divina, el sentido trinitario de la misma.
La devoción por excelencia, la que arranca del mismo bautismo es la alabanza de gloria y de amor a la augusta Trinidad.
María nos dio ejemplo. Si queremos ser verdaderos hijos suyos debemos imitarla.
- LA CORREDENCIÓN DE MARÍA
El hombre pecador, para recuperar su estado de gracia sobrenatural, para volver de nuevo a la participación de la vida divina, trinitaria, necesitaba redención.
La Trinidad augusta, en el único decreto de la presente economía salvífica, determinó redimir al hombre mediante la encarnación del Verbo en el seno de María.
Para redimir al mundo bastaba el más insignificante acto, incluso meramente interno, del Hombre- Dios. Pues, aunque el sujeto de realización del mérito era la naturaleza humana de Cristo, por tanto, de valor limitado, sin embargo, porque el sujeto de atribución es la persona, y en Cristo es divina, los actos de Cristo eran de un valor infinito.
Dios, para demostrar más perfectamente su amor a los hombres, exigió de Cristo culminar la redención en el sacrificio de la cruz. De tal manera que los actos de Cristo en tanto son redentores en cuanto están conexos con el sacrificio del Calvario.
Ahora bien, así como en la caída del primer hombre tuvo lugar preeminente una mujer, así también era conveniente que en la restauración de la humanidad participara una mujer. Ésta fue María.
A Jesucristo le llamamos nuestro Redentor porque nos mereció la gracia. A María la llamamos corredentora nuestra por la misma razón, con subordinación a Cristo Jesús.
Los teólogos discuten cuál sea la cooperación de María en la obra redentora. Mientras unos se contentan con afirmar el mérito congruo de dicha cooperación, otros pasan más allá, defendiendo su cooperación condigna en la redención objetiva. (Excluido, como es lógico, el mérito condigno riguroso, propio y exclusivo de Cristo.) Modestamente me adhiero a esta última opinión. Y creo que el día en que esta opinión sea aceptada, quedará probada llanamente la mediación universal de María. Pues, nada tan natural que quien mereció la gracia, la distribuya. O no hay corredención, o, si la hay, debe admitirse el valor condigno de los actos corredentores.
Para aquilatar bien los conceptos y alindar el campo de nuestras afirmaciones es indispensable recordar algo sobre el valor de las obras meritorias. Lo haremos con brevedad ut nescientibus fiat cognitum ct tamen scientibus non sit onerosum.
Distinguimos en primer lugar el mérito de congruo del mérito condigno, cuyos fundamentos son diversos, ya que el primero se basa en razones extrínsecas a la obra, como la misericordia o la amistad, mientras que el segundo se apoya en la justicia.
El mérito condigno, a su vez, se subdivide en riguroso y de con dignidad. He ahí la razón. En toda obra buena debe considerarse la parte objetiva —la obra— y la parte personal —quien la realiza—% La valoración justa o condigna implica dos igualdades: la objetiva entre el valor del acto y el de aquello con que se le corresponde; y otra personal entre quien merece y quien da la merced.
Para que haya, pues, igualdad condigna perfecta entre lo bueno que hago y lo bueno con que otro me premia es necesario: a) que lo mío valga objetivamente igual a lo que recibo, y, b) que sea tan mío como lo que se me da sea de otro, suyo. Cuando yo merezco con un bien que no es propio, sino prestado, no hay igualdad «personal», puesto que no tengo el mismo dominio sobre la gracia como lo tiene Dios sobre el premio.
La igualdad objetiva puede ser formal —cuando es igual el mérito al premio— o virtual —como la semilla respecto al árbol—. La primera es de justicia conmutativa, la segunda es de justicia distributiva, y sólo existe por la promesa divina. Entre la gracia —semilla de la gloria— y la propia gloria sólo existe igualdad virtual.
Únicamente Cristo mereció con todo el rigor de justicia, pues en Él existía igualdad personal e igualdad objetiva. Su persona era divina y la gracia capital, con que merecía, era superior a la gracia que se nos comunica a los miembros.
Cuando se da un fallo en alguna de estas dos igualdades el mérito sólo puede ser simplemente condigno. En nosotros normalmente se encuentran estos dos fallos, el objetivo y el personal, principalmente en orden a los demás hombres. No así en María, puesto que la gracia de la maternidad divino-soteriológica es superior a la gracia que merece para sus hijos. Sólo tiene lugar en ella la desigualdad personal.
Ahora bien, para merecer socialmente se requiere la posesión de una gracia social. Cristo la tuvo, y fue la gracia capital, connotando la gracia de la unión hipostática. María, ¿poseyó alguna gracia personal con redundancia social? Sí, ciertamente. Fue la gracia de su maternidad divino-redentora. Por el hecho de ser Madre del Dios-Redentor, quedaba constituida en madre espiritual de la humanidad, del cuerpo místico, de la Iglesia. Es más, siguiendo la doctrina tomista, afirmamos que María sólo es Madre de Dios en cuanto Éste es Redentor.
Para merecer delante de Dios se necesita la gracia santificante. Privados de ella no podemos conseguir mérito alguno. Advirtamos, además, que la gracia en nosotros tiene carácter individual, ya que únicamente podemos merecer congruamente para los demás.
Para merecer de condigno y socialmente es indispensable en el sujeto del mérito la posesión de una gracia social, que le santifique en orden a los demás y valore sus actos —redentores en Cristo y corredentores en María— socialmente.
Es inexacto creer que Cristo es cabeza y María es Madre espiritual del Cuerpo Místico porque nos redimieron, puesto que si nos redimieron fue porque Jesucristo, además de la gracia substancial de la Unión hipostática. estaba en posesión de la gracia santificante, que en Él fue capital; María fue corredentora porque poseía la gracia de la maternidad espiritual.
El eminente teólogo P. Sauras escribe: «Fijémonos en el proceso que sigue la verdadera Maternidad espiritual de María: Nosotros somos hermanos de Cristo por tener la gracia que Él tiene y por Él Dios nos comunica. María es su Madre, no sólo en cuanto Hombre, ni tampoco en cuanto Hombre-Dios, sino también en cuanto Redentor o Cabeza nuestra. En virtud de esta maternidad se realiza en sus entrañas el misterio de la capitalidad, como en virtud de la Maternidad divina se realiza también en sus entrañas el misterio de la divinización o de la unión hipostática. Y como la capitalidad no puede prescindir de los capitalizados, que somos nosotros, resulta que todos cuantos estamos unidos a Cristo Cabeza estamos entrañados en María. María es, pues, nuestra madre espiritual, no sólo en sentido metafórico, sino en un sentido muy real y muy verdadero».
María, en virtud de su maternidad espiritual, nos da verdaderamente el ser espiritual de la gracia, porque «si es Madre del Redentor, si interviene con su acto generador en la aparición en el mundo de la gracia redentora o capital, parece natural que todos cuantos estamos vivificados con esta gracia dependamos de María. Cuando María engendró a la Cabeza o al Redentor engendró virtualmente a todo el cuerpo místico, a todo el mundo de los redimidos, pues engendró el principio vivificador de todo ellos» (La muerte de María y la gracia de la corredención, en «Estudios Marianos» IX, 175-212.)
Si admitimos, porque es de fe, que María interviene con su consentimiento en la comunicación de la personalidad divina a la naturaleza humana de Cristo, aunque sea misterioso, ¿no admitiremos lo que, con ser misterioso, no lo es tanto, su intervención en la comunicación de la gracia capital?
María, en definitiva, poseía una gracia que la santificaba personalmente, pero que, por razón de su función en el beneplácito del Padre, redundaba socialmente en los redimidos; su maternidad divino- redentora. Esta gracia, gratuita como don, la capacitaba para merecer con subordinación a Cristo nuestra redención de una manera condigna. Es corredentora.
Cristo, como Hijo de Dios hecho hombre, vino a nosotros para redimirnos, para adquirirnos como pueblo consagrado al culto del Padre, en espíritu de fe y en verdad de obras. Vino a revelarnos al Padre y a prepararnos a la efusión del Espíritu Santo, para hacernos moradas vivientes de la Trinidad.
María, como colaboradora de excepción en la obra de su Hijo divino, nos enseñó con su ejemplo el camino de la perfecta filiación y con su corredención nos devolvió con Cristo la gracia salvífica, que nos introduce en la familia divina, en la convivencia de la Trinidad.
IMAGEN DE DIOS
Toda institución educativa intenta ser un hogar, en el que la juventud reciba una formación integral con la que pueda desempeñar luego su puesto de responsabilidad en la vida. Precisamente porque intenta la formación total no puede descuidar la orientación hacia el mundo del espíritu, que inserto en el quehacer humano, trasciende los límites de lo visible y la medida del tiempo.
Un colegio mayor universitario es un centro formativo. Junto a la biblioteca, salas de conferencias, música y esparcimiento, hay también una capilla.
Y entre las actividades, culturales, literarias y deportivas, cuentan asimismo las religiosas.
En la capilla del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Montserrat, muchas veces me he sentado a reflexionar ante la imagen de María, que lleva en sus brazos a Cristo, en actitud de ofrecérnoslo. Deseo ofrecer estas reflexiones a cuantas jóvenes universitarias han orado ante la piadosa imagen, para que cuando mi palabra se apague por la lejanía, los años o la muerte, resuene aun silenciosamente como exhortación y como filial homenaje.
I
Cuando un escultor, un pintor o un literato nos ofrecen el fruto de su arte y de su actividad, no hacen otra cosa que mostrarnos la realización de una idea bella que concibieron en su mente.
Y les vemos afanosos retocar y detallar su obra para que corresponda a su idea, a su ilusión. Mas, siempre la encuentran limitada. Quisieran que su obra tuviera incluso la vida, que no le pueden comunicar. Sin embargo, algunos de ellos llegan a realizar verdaderas obras maestras.
Sólo un artista, un poeta, que posea junto con la inspiración la experiencia del aprendizaje, que sea experto en manejar el buril, el martillo o la pluma puede hacer realidad sus ideales.
Si alguien intentara ser artista sin inspiración y sin técnica, constataría la inviabilidad de sus ensueños creadores.
Dios es el supremo artista. Ha creado espectáculos maravillosos en la naturaleza, con la firmeza de las rocas y la volubilidad de los mares, con el paso de los arroyos y ríos y la estabilidad de la tierra, con las montañas y los valles, con la luz y la oscuridad, con lo pequeño y lo gigantesco, con lo sencillo y lo sublime, con la vida y la muerte. Pero su obra maestra, síntesis de la vida y la belleza de todo el universo, es el propio ser humano, con su cuerpo y su alma, con su libertad personal y su convivencia social.
La persona humana no sólo es una obra, sino la imagen y semejanza de Dios. Y ello porque es espiritual, inteligente y libre, como Dios es espiritual, inteligente y libre, aunque en grado infinitamente superior. Además, Dios ha querido libremente, gratuitamente, que el hombre tenga no sólo la semejanza natural, sino que incluso posea la semejanza de hijo de Dios. Y, ya sabemos, que la mejor imagen de un padre, donde se refleja enteramente como en un espejo vivo, es en sus propios hijos. «Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es» (I Jn 3, 2).
Nuestra filiación adoptiva de Dios no es más que un reflejo viviente del Hijo Unigénito, resplandor de la gloria del Padre, a quien el Padre comunica su misma naturaleza y su misma vida. El Hijo, el Verbo de Dios es la imagen perfecta del Padre, precisamente porque no se encierra en sí mismo, sino que se orienta totalmente al Padre, al que refleja viva y eternamente. El Hijo es la Idea viva del Padre; tan viva que es uno con Él, y ambos, en una corriente de amor entrañable, son el principio del Espíritu Santo.
Dios ha creado al hombre, lo ha constituido hijo adoptivo según el modelo, según la idea del propio
Hijo Unigénito. Y, por tanto, como el Hijo, Jesucristo, todo aquel que quiere ser imagen de Dios debe orientarse totalmente hacia el Padre.
Dios es Padre, y como todo padre tiene un proyecto. un ideal, una ilusión sobre cada uno de nosotros. Su ilusión acerca de nuestra vida es ciertamente la mejor porque es infinitamente sabio; es realizable porque es omnipotente; y está llena de amor porque es bondadosísimo. Mas, Dios nos ha creado libres, y nadie como Dios respeta nuestra libertad. Por ello quiere que colaboremos a la realización de su ilusión sobre nuestra vida, libre y amorosamente.
Pero para poder comprender mejor la ilusión de Dios, del Padre, sobre nuestra vida, detengámonos en la contemplación del ideal que Dios se forjó de María Virgen y cómo ella colaboró con plena libertad a la acción divina.
II
María es la más perfecta imagen y semejanza de Dios de todos los humanos, después de Cristo, en orden natural, y. sobre todo, en el orden de la gracia.
La inmaculada Virgen tuvo fe en la bondad de Dios, aceptó plenamente el plan divino sobre ella., Aceptó su vocación. Dijo sí para siempre e incondicionalmente a la voluntad de Dios de una manera
personal y libre. Dios al no encontrar resistencia alguna por parte de María pudo realizar plenamente la ilusión que se había forjado de su madre. Nunca tuvo que corregir sus planes sobre la virgen María.
María fue la llena de gracia, porque puso a contribución de esta plenitud al restar vacía de sí misma y el permanecer en la pobreza de no apropiarse nunca una ilusión sobre sí misma que no fuera la de Dios, jamás tuvo un pensamiento que no estuviera orientado hacia Dios.
Es más, puso todas sus complacencias en el plan amoroso y paternal de Dios. Por ello siempre fue generosa, y no hay mayor riqueza que el darse. María se entregó desde niña en la presentación, ratificó su entrega al aceptar la divina maternidad en la anunciación del arcángel san Gabriel. Supo ver en el canto del Magníficat la omnipotencia de Dios que se volcaba amorosa sobre su alma. Aceptó las consecuencias de su entrega en la pobreza de Belén, en la dureza del destierro a Egipto, en la simplicidad y aparente vulgaridad de la vida de Nazaret y en el dolor mortal del Calvario.
Con la entrega en aceptar el plan —con frecuencia doloroso— de Dios sobre su persona, tuvo la confianza ilimitada en el poder del Padre, y por ello no tuvo nunca miedo, no desfalleció jamás. Junto a la cruz de su hijo Jesús estaba en pie. No conoció, apoyada en la esperanza, la desesperación.
Sólidamente fundada en la omnipotencia divina conservó siempre la fortaleza de ánimo. Y el secreto de la fortaleza de María debemos cifrarlo en que ella, vacía de sí misma, nunca se habituó a ser Madre de Dios. Ella siempre supo respetar el misterio de su dignidad de Madre de Dios. Y porque no se acostumbró nunca a su dignidad, siempre retuvo —y en aumento creciente— la ternura de su amor. Y donde hay amor no es posible la rutina.
La Madre de Dios respetó siempre el misterio de su condición, porque siempre estuvo en la presencia y en la contemplación de Dios; y nadie puede conocer íntimamente a Dios sin morir a sí mismo, para revivir con una vida más pletórica la perfecta semejanza de la divinidad. Por este saborear lo divino, que la llenaba totalmente, nunca tuvo un pensamiento ni una ilusión que se apartara del pensamiento y de la ilusión de Dios sobre ella misma. Orientada siempre hacia el Padre, no quiso más voluntad que la de Dios, y por eso fue siempre libre.
Ella es también como el Verbo, como el Unigénito del Padre, el resplandor de la gloria divina.
María fue pues la que más perfectamente realizó entre los seres humanos la semejanza e imagen de Dios, puesto que al orientarse hacia Él nunca tuvo la más mínima sombra de egoísmo.
De esta manera, la contemplación de María como imagen de Dios es indispensable para que nosotros podamos recuperar la imagen y semejanza de Dios.
III
Pero nadie puede saborear el misterio de María si no lo vive, vaciándose de sí mismo, siendo pobre, humilde, como nadie puede tener la experiencia vivencial de la belleza de un paisaje pirenaico si no lo ha vivido en plácida contemplación.
Toda imagen lo es porque es semejante con la realidad que refleja, porque no es más que un espejo que reproduce el ideal y la voluntad del creador, del artista. La imagen es realmente imagen porque guarda relación con la belleza ideal que debe representar.
La persona humana puede ser imagen de Dios mientras conserve su relación, su orientación hacia Él. Cuando el ser humano se encierra en sí mismo, pierde su contacto con Dios. Cuando es egoísta, cuando no se entrega como Dios se da, deja de ser imagen de Dios al perder su semejanza.
El egoísta forma sus planes independientemente de Dios. Pero como no es omnipotente no puede realizar sus ilusiones y éstas se esfuman como sueños. que dejan la angustia del fracaso, el vacío de la irrealidad. El egoísta no es generoso, no tiene caridad, que es vida del espíritu, y se convierte en un soñador muerto.
Es una caricatura de sí mismo. Es más, es una auténtica deformación, por su oposición a la voluntad del artista divino, del Padre amoroso que ha trazado un camino que seguir.
Su oposición se transforma en rebelión, y con ella destruye en sí mismo las posibilidades de realizarse, al separarse de Aquél que, omnipotente, es el único capaz de realizar el ideal. La persona egoísta se convierte en sepulcro de sus propias quimeras y ensueños.
De la misma manera como el escultor para realizar su ideal tiene que vaciar el mármol o la madera, tiene que retocar, pulimentar los detalles, así también quien desea renovar en sí la imagen de Dios, debe, a ejemplo de María, liberar su corazón de toda vana ilusión. Debe renunciar a los sueños irrealizables; a su posición rebelde, para aceptar complacido el proyecto amoroso de Dios, Padre, que ha puesto a contribución de su amor, los recursos de su bondad y de su impotencia.
Sólo cuando queremos, como María, lo que Dios quiere de nosotros somos verdaderamente libres.
El peligro de perder la imagen de Dios en nosotros estriba precisamente en una falsa concepción de nuestra libertad. La libertad humana es verdadera libertad, pero humana, creada, limitada. Y el peligro de nuestra libertad está en la tentación de querer ser omnipotente. Adán cometió el primer pecado al querer transformar su capacidad de determinarse a sí mismo hacia la felicidad con la quimérica y peregrina idea de una pseudoomnipotencia. Y en nosotros todavía se avivan los rescoldos de su actitud, cuando el enojo se apodera de nosotros al ver frustrados nuestros deseos egoístas; revive la herida con la envidia de los bienes ajenos; aparece la herencia con los incentivos de la lujuria, que busca la felicidad en la mezquina complacencia de la corrupción; resuenan sus ecos en la vehemencia de la soberbia del fácil condenar a los demás para excusarnos.
María, porque no quiso ser omnipotente por sí misma, sino en Dios, goza de un poder ilimitado. Poder que se manifestó en su vida terrena por el don de la integridad en el perfecto dominio de sí misma. Poder que hoy ejerce como omnipotencia suplicante y medianera de todas las gracias.
IV
Si María fue la más libre de todos los seres humanos al aceptar complacida el designio divino, Ella es sin duda el camino cierto para encontrar la seguridad de nuestra libertad y para realizar, colaborando con la gracia, a diseñar en nosotros la imagen y semejanza divinas.
La condición de la perfecta libertad está en decir a Dios un sí incondicional.
Dios tiene un designio, un beneplácito de cada uno de nosotros, porque no hay padre que 110 haga sus planes acerca de sus hijos. Un padre humano, limitado, a pesar de su buena intención puede equivocarse. Dios, 110.
El Padre celestial no quiere revelarnos de una vez sus propósitos, la vocación total que nos ha dado. Va manifestando su llamada a través de pequeñas vocaciones a las que hemos de responder generosamente, y con ello nos prepara para un sí definitivo y total.
¿Cómo, pues, será posible para nosotros realizar la imagen de Dios en nuestra vida, si no conocemos sus planes?
Hay que decir un sí auténtico, profundo, incondicional. No debemos objetar condición alguna. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Quizá Dios no nos lo pida, pero debemos estar dispuestos, como María estaba dispuesta a ofrendar su virginidad a Dios para ejercer su maternidad. Pero Él, omnipotente. por esta sola disponibilidad, la hizo madre sin detrimento de su virginidad.
Pronunciado este sí, ya podemos empezar a vaciar la imagen divina en nosotros, como el escultor que elimina lo que estorba: no ofenderle, ni si-quiera levemente.
Sabemos asimismo que Dios nos pide el cumplimiento amoroso de nuestros deberes actuales.
Debemos orar, porque la oración es el diálogo con el Artista divino, que al requerir nuestra libre colaboración, nos indicará a través de estos con-tactos los pequeños detalles de la configuración.
Por último, en espera de las señales de su beneplácito, es bueno con la luz del sí incondicional examinar la vida anterior, en la que fácilmente encontraremos unos jalones que nos marcarán la dirección del camino, del plan de Dios sobre nuestra vida.
V
Tengamos fe, confianza en Dios y caridad, cuyo acto es darse. María Inmaculada porque tuvo estas virtudes no tuvo miedo, conservó la paz inalterable de su espíritu.
La figura de María debe presidir nuestros actos, nuestros pensamientos. Viendo en Ella lo que Dios ha obrado, podremos tener la esperanzadora alegría y la jovial seguridad de poder realizar en nosotros la imagen de Dios.
La semejanza con María no solamente es deseable, sino la única que merece nuestro deseo para configurarnos con Cristo. Esforzarnos en ser como Ella es avanzar con plena seguridad hacia la realización del beneplácito de Dios sobre la persona de cada uno de nosotros.
Al orar con frecuencia ante la imagen de María, que sostiene en sus brazos al Salvador, cotejémonos con Ella y vivamos por dentro el misterio de María, para plasmar en nosotros la semejanza de Dios y realizar la infinita ilusión del Padre de conformarnos con su Hijo, Jesucristo.
De este modo, también nosotros, con humildad, podremos ofrecer a la juventud, a los hombres de hoy, al Salvador sostenido en la fragilidad de nuestras obras. Y, repitiendo el anhelo franciscano, como María seremos instrumentos de la paz de Dios. Y así:
Donde haya odio, nacerá el amor.
Donde haya ofensa, se dará el perdón.
Donde haya discordia, se afianzará la unión. Donde haya error, se manifestará la verdad. Donde haya dudas, brotará la fe.
Donde haya desesperación, renacerá la esperanza.
Donde haya tinieblas, brillará la luz.
Donde haya tristeza, irrumpirá la alegría de haber encontrado a Dios.
- REFLEXIONES HOMILÉTICAS
NOS HA NACIDO EL SALVADOR 4
«No temáis, os anuncio una gran alegría, que es para todo el pueblo: Os ha nacido hoy un salvador, en la ciudad de David…». Estas palabras del ángel tienen vigencia hoy y aquí, en esta celebración eucarística de medianoche. En vela y en oración nos decimos con júbilo unos a otros: Nos ha nacido el Salvador. ¡Alegrémonos!
Y en nuestro espíritu de creyentes oímos resonar el coro angélico con su «gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad».
Con los pastores iniciemos el camino hacia el pesebre, cuna del Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos. Nos ponemos en marcha porque ha brillado una luz que nos señala la ruta para encontrarlo, amarlo y adorarlo. Es la luz de la fe.
El hecho histórico del nacimiento de Jesús en Belén, contemplado desde la perspectiva de la fe, se transforma en el misterio del amor misericordioso de Dios, expresado en la ternura de un Niño.
Este Niño es el Mesías anunciado por los profetas, descendiente de la tribu de Judá y de la familia de David, y el Dios fuerte, el Príncipe de la paz, el Emmanuel —Dios con nosotros—. «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1, H).
«En efecto, llegada la plenitud de los tiempos, fijada por el designio inescrutable de la providencia divina, el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana para reconciliarla con su Autor; para que el diablo, autor de la muerte, fuera vencido por la misma condición humana que antes había pervertido» (S. León Magno).
Al pisar el umbral de la cueva, la mirada contemplativa de la fe, nos hace vislumbrar en el nacimiento de Jesucristo —por sus circunstancias concretas y enigmáticas— los caminos de la providencia; hermanando armónicamente la gracia divina y la libertad humana, nos abre un horizonte amplísimo de esperanza en los planes de Dios.
Junto al pesebre descubrimos humildad y pobreza. Humildad es andar en verdad. Es valorarnos a nosotros mismos en la verdad de la mirada del Padre, ante el cual nada valemos al margen de su amor, y ante el cual, al cobijo de su misericordia, somos valorados por la sangre del Hijo. Humildad es pobreza espiritual; es no quedarnos con nada nuestro para permanecer en la íntima plenitud de Dios.
La pobreza en lo material es el complemento de la humildad personal. Es también andar en verdad. Es valorar las realidades terrenas según la escala de valores de Dios y no según la medida humana. Vivir en pobreza es usar de los bienes presentes según la valoración de la fe.
La humildad y la pobreza, en su impotencia humana, llevan consigo privaciones que exigen un ánimo fuerte para no sojuzgar lo permanente a lo temporal. Sólo el humilde y el pobre que confía puede soportar las adversidades con paciencia. No olvidemos que la paciencia es el auténtico ejercicio de la esperanza.
Aprendidas las lecciones que dimanan del pesebre, podemos acercarnos con mayor reverencia y con alegría a Cristo, el Salvador.
Viene a salvarnos a nosotros, que experimentamos la debilidad y la impotencia. Por ello su omnipotencia se oculta en unas manos infantiles, incapaces de castigar. Y en su condición de niño nos muestra el poder victorioso de la humildad y de la pobreza. En el enfrentamiento con el príncipe del mal, «emprendido en favor nuestro, el Señor estableció vencerlo no con la grandeza de su majestad, sino en la pequeñez de nuestra condición, de nuestra naturaleza, partícipe de nuestros sufrimientos y sólo exento de todo pecado» (S. León Magno).
La caridad de Dios vence al orgullo en la humildad.
Cristo, nacido en Belén, nos enseña asimismo a superar la impiedad o insensibilidad de lo divino y a rehuir la vanidad de los deseos pasajeros, al hacerse sensible a nuestra condición humana y al comunicarnos el hálito de vida divina.
«El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.» Hecho uno de nosotros, nos transforma en partícipes de la filiación divina para que, despojados del hombre viejo y de sus actos, renunciemos a la vileza de las obras de la carne y vivamos la dignidad de los hijos de la luz.
Cabe su cuna nos alecciona como Salvador a vivir con sobriedad personal, a practicar la justicia con ternura y a orar con la sencillez de un gemido infantil.
Por todo ello, en esta noche luminosa, debemos participar del júbilo, sencillo pero profundo, de María y de José, de los pastores y de las almas transparentes de todos los tiempos. Nadie queda excluido de la alegría navideña; pero nadie puede guardar celosamente para sí el júbilo de la luz.
Todos los hombres nos sentimos oprimidos por la culpa; a nadie se le puede privar de la esperanza. Cristo Jesús es salvador de todos en la sublime generosidad de su pequeñez; nadie puede monopolizar para sí en el orgullo, lo que es patrimonio de todos en la humildad.
Que nuestro júbilo de Navidad, amasado en la plegaria de los labios y en la armonía de los cantos, sea nuestra pública profesión de fe en el Niño que se nos da como Salvador.
Que nuestra Navidad sea humilde y misericordiosa. y tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.
Navidad humilde en el interior y sencilla en el exterior, supone tener a los demás como superiores, sin buscar el propio interés, al igual que Cristo que se anonadó en la forma de siervo y de niño.
Navidad llena de misericordia, supone el amor por el débil, precisamente por la comprensión de su debilidad, al igual que Cristo nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de Dios.
«Demos, pues, gracias a Dios Padre, por su Hijo en el Espíritu Santo, que por la inmensa caridad con que nos amó. se compadeció de nosotros; y estando muertos al pecado nos vivificó en Cristo, para que fuéramos en Él una nueva creatura» (S. León Magno).
Oremos para qué. cabe la cuna del Hijo de Dios, se enardezca nuestra fe. Fe que es júbilo en la esperanza, calor en la fraternidad, paz en la justicia y libertad en el amor.
ITINERARIO CUARESMAL 5
Durante la cuaresma, la Iglesia camina con Jesucristo hacia Jerusalén donde el Hijo del Hombre será escarnecido, azotado y crucificado y al tercer día resucitará. La cuaresma es, pues, acompañar en espíritu de fe y en verdad de obras a Cristo que sufrió, y sigue sufriendo en su Iglesia, la pasión y muerte para obtener con Él la gloria de la resurrección.
El júbilo espiritual de contemplar el triunfo de Jesucristo es proporcionado a la fe, hecha realidad de vida crucificada, con que se le acompaña en la consideración del dolor.
Sólo los limpios de corazón verán a Dios en el oprobio de la cruz y en la gloria de su triunfo sobre la muerte y el pecado. Lavemos, pues, las manchas y el polvo del pecado. Purifiquemos nuestro afecto del apego a lo terreno, cómodo y temporal.
La ceniza que simbólicamente cubre nuestra frente, inmutando nuestro rostro con rubor de pequeñez, sea expresión del dolor íntimo del alma que detesta la ofensa a la bondad del Dios infinito.
Tres grandes ideas surcan este tiempo litúrgico de cuaresma: la pasión y resurrección de Jesucristo. el recuerdo de nuestro bautismo y la necesidad de penitencia. Tres ideas que se complementan y entrecruzan.
El Salvador sufrió y murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. El bautismo nos ha con sepultado con Cristo, quien, destruyendo la servidumbre del pecado, nos ha dado una nueva vida, la vida divina de la gracia. La gracia bautismal nos ha incorporado a Cristo de quien recibimos un nuevo ser, el de hijos de Dios.
Somos hijos de la Luz, debemos portarnos como tales.
El recuerdo del bautismo y sus efectos es aliciente en el camino hacia la plena glorificación, y es un estímulo de fidelidad a la promesa de seguir los preceptos del Maestro.
Nuestra fragilidad, nuestra libertad mal entendida. al no aprovechar el flujo constante de luz y de gracia que derivan de Cristo, nuestra Cabeza, nos sumerge de nuevo en el lodo de la culpa. Faltamos con ello a nuestro compromiso bautismal. Para recuperar de nuevo la condición de hijos de la Luz se nos exige apartarnos de las tinieblas del mal. Esto se logra, ayudados por la misericordia del Salvador, por la penitencia interior, por el dolor de la culpa. Dolor sereno y lleno de esperanza, porque cuenta con los méritos infinitos del adorable Redentor.
Hemos de hacer penitencia. Pero para que la penitencia sea saludable, y no una especie de venganza sádica del pasado, tiene que ser fruto del amor entrañable a Jesucristo, el Dios crucificado. El amor se acrecienta con el trato, y el trato con Dios es oración.
He ahí la primera línea de nuestro programa cuaresmal: la piedad. Orar con la boca y con el alma; en casa, en la iglesia y por la calle; participando de la Eucaristía, visitando al Señor y meditando su pasión, en la lectura pausada del Evangelio y en la mirada contemplativa del crucifijo.
Pero, de la misma manera que Jesús murió por todos los hombres, nadie debe quedar excluido de nuestro recuerdo cuaresmal. La cuaresma la vivimos con la Iglesia; «nuestra» cuaresma, además del tono personal, debe ser también para la Iglesia. Debemos sacrificarnos por todos aquellos, principalmente más allegados, por la sangre, la amistad o la solicitud, que por pereza o menosprecio de la luz permanecerán en las tinieblas.
La cuaresma es asimismo tiempo de mortificación, de austeridad: he ahí la segunda línea de nuestro itinerario espiritual.
Desearía remarcar que lo principal debe ser el cumplimiento fiel de nuestros deberes personales y cotidianos de piedad filial, de trabajo y de estudio.
Desearía insistir que la mortificación primordial de nuestra cuaresma debe ser aquella que comporta el ejercicio de la genuina caridad, realizada sin vanidad ni impaciencia, con bondad y suavidad; por la delicadeza y la alegría con que se practica no humilla ni enoja.
Oigamos qué nos dice la Sagrada Escritura.
«El ayuno que yo aprecio, ¿consiste acaso en que un hombre mortifique por un día su alma, o en que traiga la cabeza inclinada… ¿O se tienda sobre el cilicio y la ceniza?… ¿Acaso el ayuno que yo estimo no es más bien el que tú deshagas los injustos contratos… que partas tu pan con el hambriento? ¿y que a los pobres y a los que no tienen hogar los acojas en tu casa, y vistas al que veas desnudo y no desprecies a tu prójimo? Si esto haces amanecerá la luz como aurora y llegará presto tu curación» (Is 58, 5-9).
Mortificación, finalmente, de abstenerse, no sólo de lo ilícito, sino también de lo lícito no necesario, como espectáculos y diversiones, ofreciendo a los pobres el fruto de estas renuncias.
Todo pecado es engendro del egoísmo y es falta de caridad. Si, por el contrario, practicamos, como fruto de la abnegación, de la privación, de la austeridad —que subyugan nuestro egoísmo—, la caridad. habremos hecho la mejor penitencia de este tiempo de cuaresma que hoy empieza con la imposición de la ceniza.
Con el corazón contrito y con la ofrenda de nuestra austeridad podremos elevar confiadamente al cielo nuestra plegaria, que lo es también de la Iglesia:
¡Oh Dios, que te ofendes con la culpa y te aplacas con la penitencia! Escucha propicio los ruegos de tu pueblo suplicante, y aparta de nosotros el azote de tu ira, que justamente merecemos por nuestros pecados. Perdona, Señor, a tu pueblo: para que, castigado con satisfactorias mortificaciones, respire en tu misericordia.
PRESENCIA DE CRISTO 6
La liturgia solemne del Jueves Santo nos hace revivir las efusiones del Señor para con sus discípulos en la víspera de su muerte. «Viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, al fin los amó hasta el extremo» (Jn 13. 1).
Por esto el Jueves Santo es la gran fiesta de la comunidad cristiana, que se reúne para celebrar la Eucaristía y para honrar su institución en la adoración pública. Es asimismo el día sacerdotal por excelencia, ya que, al conmemorar su origen divino en Jesucristo, reafirmamos la unidad del sacerdocio cristiano.
El Jueves Santo es la jornada de la fraternidad eclesial, simbolizada por la renovación del gesto humilde del lavatorio de los pies y fortificada por la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor.
En efecto, Jesucristo, en la noche antes de su pasión, nos dejó su presencia bajo dos signos distintos.
Nos dejó su presencia substancial y personal bajo las especies de pan y vino, para renovar de una manera mística y sacramental el sacrificio de la cruz y para ser Él mismo la levadura de nuestra transformación en Él. Para perpetuar este sacrificio «hasta que Él vuelva», instituyó el único sacerdocio de la nueva alianza, cuya expresión es hoy la concelebración.
Pero, además, nos ha dejado su presencia, no menos real, en nuestros hermanos. Los cristianos debemos amarnos mutuamente como Cristo nos amó. Pues, de modo semejante a como el Señor se ha hecho presente en la Eucaristía bajo las apariencias sacramentales, así también se presencializa en la convivencia social bajo la fisonomía de cualquier hombre.
No siempre es fácil descubrir la presencia del Señor en el hermano, principalmente si se trata de un hombre alejado de Dios. Por ello Jesucristo nos manda amar a nuestros semejantes a través de un acto de humildad. «¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque de verdad lo soy. Si yo, pues, os he lavado los pies, siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros los pies unos a otros. Porque yo os he dado ejemplo, para que vosotros hagáis también como yo he hecho» (Jn 13, 12-15).
Las dos presencias se hallan íntimamente ligadas entre sí.
La fe vivificante en la presencia real de Cristo en la Eucaristía es luz para reconocer su rostro en nuestros hermanos; y la participación plena en el sacrificio por la comunión es la fuerza que nos permitirá amar hasta el sacrificio a Jesucristo oculto en cada hombre.
El cristianismo no conoce fronteras. Todos somos hijos del mismo Padre, y Dios no hace acepción de personas. Es posible y frecuente el expresar deficientemente, en una lengua concreta nuestros pensamientos. Mas, es fácil emplear un lenguaje universalmente inteligible, como es la caridad.
Hoy nos sentimos jubilosos por pertenecer a la Iglesia, la comunidad fraterna en la que Cristo vive.
En ella la autoridad es un servicio, la obediencia un ejercicio sobrenatural de la libertad, dar con amor es recibir y sufrir es triunfar.
La medida y la eficacia de nuestra acción por el bien de los hermanos será siempre la de nuestro contacto con Jesucristo en la Eucaristía.
LA MAJESTAD DE LA CRUZ 7
La solemne acción litúrgica del Viernes Santo nos ofrece el relato de la Pasión del Señor, objeto de la liturgia de la Iglesia y de nuestra atención contemplativa.
Los hebreos sacrificaban en este día el cordero pascual en recuerdo de su liberación de la esclavitud egipcia. Con su inmolación en la cruz el Cordero de Dios nos rescataba de la esclavitud del demonio y nos adquiría, venciendo todo mal, como pueblo de Dios. Es por esto que el Viernes Santo, más que un día de tristeza, es en definitiva un día de triunfo. La cruz desvelada es «el estandarte del Rey que resplandece en su misterio», es el árbol espléndido, revestido de majestad real.
En efecto, en el evangelio de san Juan la pasión se nos presenta como una marcha triunfal de Jesús hacia el Padre. Jesucristo, consciente de que se dirige al sufrimiento, lo acepta libremente. Sabe la suerte que le espera. Se cumplen todos los detalles, no sólo los anunciados por los profetas del antiguo testamento, sino también aquellos que el propio Jesucristo ha pronosticado.
San Juan subraya asimismo la majestad del Dios que sufre. Jesús, cuando es prendido, no evoca —como en san Mateo—- los ángeles que podrían acudir en su auxilio. Le basta presentarse a sí mismo, «soy yo», para que sus enemigos caigan de hinojos, derribados.
Jesús es un soberano, es rey de los judíos que será crucificado, como lo testifica la inscripción fijada en lo alto de la cruz.
La cruz se convierte en el trono desde donde Cristo Jesús funda su Iglesia.
En el Viernes Santo la Iglesia no ofrece el sacrificio eucarístico. Es el propio sacrificio que el Sumo sacerdote ofrece al Padre cruentamente en la cruz, más que su perpetuación sacramental sobre nuestros altares, el que hoy acapara nuestra religiosa atención.
Sin embargo, el Viernes Santo no es un simple aniversario de un acontecimiento pasado. Por la liturgia solemne vespertina la Iglesia nos hace penetrar en el misterio de la pasión y muerte del Señor, la prolonga hasta nosotros y la realiza en nosotros.
La lectura de la pasión nos rememora la historia de nuestra redención; y para que sus frutos tengan una difusión más amplia, pedimos al Padre que los aplique a todos los hombres ya rescatados con la sangre de Cristo.
La cruz descubierta y propuesta a nuestra veneración testifica y recuerda el sacrificio de Jesucristo.
Para terminar la solemne acción litúrgica, toda ella centrada en el misterio de nuestra redención, se comulga con el cuerpo inmolado de Cristo, el Señor.
¡ALELUYA! 8
¡Jesucristo ha resucitado! ¡Alegrémonos!
Porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, Pascua es un día de alegría espiritual.
La resurrección del Señor es un triunfo de la verdad sobre el error, la victoria de la vida sobre la muerte, la exaltación de la gracia de Dios sobre las ruinas del pecado. Jesucristo es el principio y la causa de toda resurrección corporal y espiritual. Su retorno a la vida después de su muerte en cruz, al ser la manifestación de que el Padre ha aceptado la redención de su Hijo en favor de los hombres, es asimismo el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado es inútil la predicación en su nombre y el anuncio de su doctrina; y es por tanto también inútil la aceptación por la fe de su mensaje.
Pero no, Cristo ha resucitado.
Ya los profetas anunciaron la gloria de su sepulcro, y la Iglesia, consolidada después de su ascensión, manifiesta en su vigor expansivo la vida de aquel que ya no volverá a morir.
Si es cierto que, como consecuencia de la resurrección del Señor, un día esperamos la resurrección gloriosa de nuestro propio cuerpo, no lo es menos que todo hombre, que dejándose iluminar por la fe, se acerca a Jesucristo recibiendo su gracia ya ha resucitado en espíritu a esa novedad de vida a que nos exhorta la liturgia. Cada vez que ascendemos en la vida espiritual, Cristo revive en nuestro interior.
Es imposible celebrar en verdad y con júbilo la Pascua sin resucitar de nuevo con Jesucristo en este constante acercarse a Dios, principio y fuente de toda vida perdurable.
Acercarse a Dios es purificarse a través de la sinceridad dolorida y de la verdad transformante. Cristo es la verdadera víctima que quita los pecados del mundo. Él es quien, al morir, destruyó nuestra muerte, y resucitando nos retornó a la vida, y nos ha regenerado con el agua y el Espíritu Santo al darnos con el perdón de los pecados la adopción de los hijos de Dios.
Las santas mujeres mientras se acercaban al sepulcro estaban tristes, temerosas; caminaban lentamente. Sin embargo, cuando el ángel les dijo: «No temáis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado; resucitó ya, no está aquí; he ahí el lugar donde le colocaron… pero id, anunciadlo a los discípulos…», al descubrir la total dimensión de la fe y de la esperanza en el crucificado del Calvario, se tornaron prontas, alegres y confiadas mensajeras de la nueva vida en Cristo. Así debemos nosotros —como fruto de nuestra fe— anunciar a nuestros hermanos, que no viven de la fe, la resurrección del Señor.
Debemos anunciarles que Jesús es principio de nuestra vida llena de esperanza, pero debemos anunciarlo de una manera humanamente comprensible, adaptada a su modo de ser. Con las palabras, es cierto, pero con una palabra que tenga el cálido aliento de la vida; con una palabra rubricada con el ferviente testimonio de nuestra conducta cristiana. Conducta cristiana inexplicable si no se fundamenta en Cristo, y Cristo muerto en cruz, pero ya resucitado.
Seguramente nuestros hermanos los hombres notarán nuestro vivir renovado y nos preguntarán como a María Magdalena: ¿Qué has visto? ¿Qué te ha hecho cambiar? Nosotros debemos responder con ella, inspirados en la liturgia de estos días pascuales: He visto con los ojos de la fe el sepulcro y la gloria de Cristo resucitado.
Que nuestro vivir cotidiano sea un canto de gloria y de gratitud a nuestro Señor Jesucristo y un testimonio fehaciente de su resurrección entre nuestros hermanos.
PENTECOSTÉS 9
Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés, en la que la Iglesia, remontándose a los inicios de su fundación, recuerda con fervientes plegarias aquel día esplendoroso en el que, apareciendo al exterior las lenguas de fuego, en el interior se hicieron llama los corazones. Día en el que Jesucristo, cumpliendo su promesa, envió al Espíritu Santo consolador a la Iglesia naciente y por ella a toda la humanidad para convertirla en su templo vivo.
En efecto, el día de Pentecostés, hacia las nueve de la mañana, con señales externas de viento impetuoso y de lenguas de fuego, el Espíritu Santo se hizo presente en el cenáculo, donde los apóstoles y discípulos, junto a María, la Madre de Jesús, se hallaban reunidos en caridad y en oración. Se posesionó de cada uno de ellos iluminando sus mentes, fortaleciendo su ánimo y comunicándoles sus dones y carismas. El Señor Jesús había cumplido su esperanzadora promesa. Ahora los discípulos, revestidos de la fortaleza de lo alto, debían ser predicadores y testigos de la resurrección de Jesucristo en todo tiempo y lugar, hasta el último confín.
En la celebración litúrgica se renueva el misterio de Pentecostés, ya que el Espíritu Paráclito se nos da como luz que nos hace captar y saborear la verdad divina; nos abrasa con el fuego de la caridad que inflama y une; nos comunica la savia de la gracia, que, discurriendo por los sacramentos, nos ofrece una nueva vida y nos alienta con el soplo renovador, capaz de conducirnos a la perfección.
I
El Espíritu Santo es luz divina; ilustra internamente la inteligencia. Es el Espíritu de verdad; nos hace penetrar los misterios revelados por Jesucristo hasta descubrir las insondables riquezas de la ver-dad divina.
Es Espíritu de verdad que ilumina, porque es el Amor consubstancial del Padre y del Hijo que se difunde por la caridad en el corazón de los creyentes. Para penetrar la verdad, para saborearla, es preciso amarla. Gracias, pues, al Espíritu Santo vivimos en la luz de Dios, nos es posible el conocimiento cálido y el gustar internamente de las cosas de Dios.
II
El Espíritu Santo enciende en aquellos que lo reciben la llama de su amor, el fervor de la caridad que transforma.
Así sucedió con los apóstoles antes miedosos, que bajo la acción confortante del Espíritu se enfrentaron animosos con los judíos, que siete semanas antes crucificaron al Maestro. Inflamados en una misma caridad para con Dios y para con los hombres proclamaron abiertamente, en alabanza de Aquél y en beneficio de éstos, su fe en nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos.
Este fuego de caridad, que enardece en fortaleza sobrenatural a los discípulos, será asimismo principio de la evangelización, que no tendrá más frontera que la tierra, ni otro término que el fin de los tiempos y será semilla de unidad de gentes de toda raza, país, lengua y generación.
Sólo los hombres que se acerquen al árbol fecundo de la caridad podrán recoger y gozar de su fruto ubérrimo, la paz; la verdadera paz prometida por Jesucristo. Sólo con la caridad es posible edificar —frente a la Babilonia de la discordia y de los odios—la ciudad fulgurante de los hijos de Dios.
III
El amor es principio de fecundidad y de vida.
Desde Pentecostés, el Espíritu de Dios, su Amor, se posa y se difunde por el mundo entero.
El desierto árido de conciencias olvidadizas es embebido nuevamente por las aguas regeneradoras, y la vida divina se dilata en los hijos de adopción. Vida divina que es fortaleza en los creyentes por la confirmación, que completa y afianza por la luz y fortaleza de lo alto la vida espiritual de los cristianos.
El sacramento de la confirmación es la renovación en la Iglesia, para cada uno de sus miembros, del misterio de Pentecostés.
IV
Por ello, el Espíritu Santo, que vivifica la Iglesia, continúa por ella y en ella, siendo soplo creador de vida interior, impulsando a los hombres a la santidad sin dispensarnos de la colaboración libre a su llamada.
Por la Iglesia, a la que asiste para conservarla indefectible, como aura renovadora, preservará las costumbres cristianas frente a la desmoralización del neo-paganismo materialista.
Por la Iglesia, a la que inspira con el fulgor de la verdad, sigue difundiendo el evangelio de paz y confundiendo con su luz las tinieblas del error.
Por la Iglesia, con ella y en ella, como espíritu vivificador, sigue dando a los hombres a través de los sacramentos la gracia de adopción en toda su plenitud, constituyéndolos templos vivos y encaminado los a la consumación del reino de Cristo.
También los cristianos de hoy, como los apóstoles entonces, recibido el Espíritu Santo, debemos ser. con nuestra palabra y nuestra vida, pregoneros de la verdad de Dios, que resume en una persona: Jesucristo.
V
Como los discípulos, junto a María, y presididos por el Papa y los obispos, en unidad de afecto y de plegaria, invoquemos al Espíritu Santo Consolador.
«¡Oh Espíritu Santo Paráclito, perfecciona en nosotros la obra comenzada por Jesús, haz fuerte y continua la plegaria que elevamos en nombre de todo el mundo:
— Acelera para cada uno de nosotros el tiempo de una más profunda vida interior.
— Da impulso a nuestro apostolado que quiere llegar a todos los hombres y a todos los pueblos, redimidos con la Sangre de Cristo y toda herencia suya.
— Mortifica en nosotros la presunción natural y elévanos a las regiones de la santa humildad, del verdadero temor de Dios y del ánimo generoso.
— Que ningún lazo terreno nos impida hacer honor a nuestra vocación.
— Ningún interés, por negligencia nuestra, debilite las exigencias de la justicia.
— Ningún cálculo estreche los espacios inmensos de la caridad en el marco de nuestros pequeños egoísmos.
— Que todo sea grande en nosotros:
— La búsqueda y el culto de la verdad, la prontitud para el sacrificio hasta la cruz y la muerte, y que todo, finalmente, responda a la última oración del Hijo al Padre Celestial y a aquella efusión que de Ti, oh Santo Espíritu de amor, el Padre y el Hijo desearon sobre la Iglesia y sobre las instituciones, sobre cada uno de los hombres y de los pueblos.
¡Amén! Amén. Aleluya. ¡Aleluya!» (Juan XXIII, homilía de Pentecostés de 1962, Ecclesia 1962, p. 770.)
PROVIDENCIA, HISTORIA, LIBERTAD 10
La verdad que hoy nos recuerda la liturgia en sus lecturas es la siguiente: guiados por la palabra de Jesucristo, que nos transmite la Iglesia, nos encaminamos a través de las dificultades de la vida, saturadas de providencia, hacia una mansión de amor y paz.
En efecto, el fragmento evangélico de san Lucas nos presenta a Jesús enseñando con su palabra e instruyendo con sus acciones.
Jesús, con la sublime sencillez de lo divino, enseña a numerosos oyentes sentado en la barca de Pedro, junto a la orilla del mar de Tiberiades. No especifica el evangelista el tema desarrollado; pero, como otras veces, hablaría del reino de Dios.
El Maestro instruye incluso con sus obras. El reino de Dios que Él instauraba debía continuar después de su ascensión a los cielos. Por lo mismo, se sienta para enseñar en la barca de Pedro, imagen de la Iglesia. Y obra un milagro para confirmar la fe de los apóstoles, que debían ser los cimientos de esta Iglesia y los primeros continuadores de su obra.
Jesucristo obraba milagros para confirmar con la omnipotencia la veracidad de su doctrina; pero los mismos portentos del Taumaturgo de Nazaret encierran, en símbolo, alguna verdad.
Los apóstoles se habían fatigado toda la noche por la pesca. Su labor había resultado baldía. Pero obediente a la palabra de Jesús: «Remad mar adentro y echad vuestras redes», Pedro obtiene inesperadamente —según los cálculos humanos— una pesca extraordinaria, milagrosa. Pedro, como los restantes discípulos, siente fortalecida su fe en la divinidad del Maestro y confiesa humilde su condición de pecador. Al arribar a la orilla Jesucristo explica concisamente a los presentes el significado del milagro, al decir a Pedro: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres».
Los apóstoles, y con ellos la Iglesia entera, no por estrategias humanas que resultan fallidas, sino por la luz y la fuerza del Espíritu de Cristo, al transmitir como ministros humildes el mensaje evangélico de salvación, conseguirán que muchos hombres queden prendidos en las redes salvíficas y entren en el reino de los cielos. Los apóstoles, los mismos hombres, serán instrumentos de este plan providencial del Padre.
Dios es providente con sabiduría infinita, con bondad paternal, con delicada suavidad y con eficacia omnipotente.
La infinita sabiduría de Dios es la que da, con su orden amorosamente preestablecido, un sentido de plenitud a la historia del hombre individual y de la humanidad, incluso en aquello que es doloroso a nuestra débil condición. Porque la providencia divina, que gobierna el desarrollo de la historia personal y universal, está saturada de amor paternal. ¿Qué padre no prepara el futuro de sus hijos? ¿Qué madre no traza con el mayor afecto un camino para los seres que ha llevado en sus entrañas? Éstos pueden equivocarse, pueden incluso tener unas miras limitadas, pueden carecer de medios para realizar sus proyectos paternales, mas el Padre Celestial, que siendo infinitamente perfecto no puede aumentar su propia felicidad, no puede buscar más que el bien de aquéllos, que de toda la eternidad lleva en su mente, al forjar para cada uno de nosotros su beneplácito. Por lo cual el secreto de la perfección de nuestra existencia se halla en la mente y en la voluntad divinas.
Para comprender la bondad paternal del Señor al marcarnos el itinerario de nuestro curso terrestre no podemos sólo mirar el presente; es necesario fijar la mirada en el futuro, de la misma manera que el navegante no se para en alta mar, sino que encuentra el sentido de su travesía en el término de la misma. Es por esto que san Pablo exclama: «Estoy persuadido de que los trabajos de la vida presente no se pueden comparar con aquella gloria venidera, que se ha de manifestar en nosotros» (Epist.).
Y es en este destino del hombre regenerado en Cristo, que toda la creación con sus bellezas y encantos, y la humanidad, con su progreso técnico y científico, encontrarán su significado y su coronación.
La doctrina marxista, materialista por definición, quisiera sumergir al hombre en el marasmo aletargado al afirmar que la trascendencia religiosa del hombre, que en el tiempo busca la perennidad de lo eterno, obstaculiza al mismo hombre desarrollar plenamente el curso de la historia.
Pero el hombre no es sólo materia, es asimismo espíritu inmortal, capaz de dar intencionalidad a sus actos en el ejercicio de su libertad. Es por necesidad trascendente, ya que experimentándose limitado busca la perfección de su ser allí mismo donde encuentra la explicación de su existir: Dios.
Si Dios es providente con sabiduría y bondad, rige con no menor suavidad a los individuos y a los pueblos libres, y constituye a los hombres en colaboradores conscientes del gobierno universal, principalmente dentro de la Iglesia. A unos los constituye apóstoles, a otros doctores, a otros predicadores, a todos instrumentos de su amor.
Finalmente, subsana la debilidad de la acción humana con la intervención eficaz de su omnipotencia, como corriente vital que da vigor a lo inerte, cuando los hombres se fían de su palabra divina.
Dios es providente.
Como el navegante otea el puerto, miremos el término de nuestro peregrinar. Él puede explicarnos por adelantado el plan amorosamente providencial de Dios en nuestra vida, su beneplácito.
Jesucristo, con su doctrina sublime que la Iglesia nos transmite, ilumina nuestras mentes con la luz radiante de la fe, y Él mismo sostiene nuestra esperanza con la presencia perpetuada en nuestros altares como alimento y como compañero en el camino.
Porque el Señor es nuestro refugio y nuestro libertador, con la sencilla confianza de Pedro, digamos a Jesucristo: Fiados en tu palabra echaremos la red. Este apoyarse en la palabra de Cristo transformará la zozobra incierta del mar de la vida en el optimismo sereno del curso de la providencia.
MORALIDAD Y PAZ 11
Si la enseñanza de las lecturas bíblico-litúrgicas del pasado domingo era la fe en la providencia, que rige la vida del hombre y los destinos de la historia, hoy los fragmentos bíblicos de las lecturas nos transmiten un mensaje de convivencia en la caridad, que siembra la semilla del bien y cosecha el fruto de la paz.
La perícope evangélica ha sido escogida del discurso de Jesús llamado sermón de la montaña, pronunciado, sin duda, en la cima del monte de las Bienaventuranzas, desde donde se contempla el lago de Genesaret.
Es el primer resumen de la doctrina del Divino Maestro, muy superior en contenido a las enseñanzas de los rabinos y del mismo antiguo testamento. Resplandece en el transcurso del mismo el sentido de interioridad del nuevo reino, en el que son declarados ciudadanos de privilegio, bienaventurados, aquellos que en las categorías de los superficiales son desdichados o necios: Bienaventurados los pobres, los humildes, los compasivos, los limpios de corazón, los pacificadores, los perseguidos por causa de la justicia, pues, de todos ellos es el reino de los cielos. Y es que Dios, además del semblante externo de las obras, penetra la intimidad del corazón.
Por ello, Jesucristo pide una actitud y una conducta externa, que sean fruto de una decisión y vida interiores; una caridad manifestada sensiblemente que corresponda de veras a la voluntad espiritual. «Si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos.»
No basta una acción externa, que puede ser aparatosa, quizá teatral. Es indispensable actuar bajo el impulso libre de una conciencia iluminada con la veracidad incoercible de la trascendencia divina. Por ello, Cristo recuerda la ofrenda en el altar de Dios, ante quien no es posible fingir.
En toda la enseñanza de Jesús, o de sus apóstoles, es manifiesta la identidad del precepto del amor a Dios y al prójimo; es imposible atender a uno de los dos términos por separado. Sería demasiado fácil un cristianismo en el que se pudiera atestiguar el amor a Dios conservando la aversión a los hombres. Por mejor decir, sería fariseísmo.
Sin embargo, ¿quién no experimenta la debilidad del egoísmo, de la envidia, o el halago de la fácil defensa por la injuria? Es fácil, por desgracia —dada nuestra frágil condición— ofender al hermano de palabra o con la acción.
Cristo Jesús exige de sus seguidores la humildad que, implorando perdón de la ofensa, cimenta la paz y exige la caridad que, con la venia, hace realidad fecunda la fraternidad de los hijos de Dios. No será grata al Padre la ofrenda sin humildad de contrición y sin caridad de reconciliación. No habrá remisión de la culpa ante Dios, si no media el abrazo fraterno que disipe las distancias: «Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores».
La superioridad de la justicia del cristiano sobre la de cualquier fariseísmo, revestido con ropajes diversos, continúa siendo necesaria para entrar en el reino de los cielos.
No faltan tampoco hoy quienes pretenden escamotear el juicio de la conciencia, y se acercan quizás al altar sin pedir a los hermanos perdón por las vejaciones e insultos. Porque hay muchas maneras de insultar y zaherir al prójimo bajo la capa de la más fina educación y al amparo de una falseada libertad.
No pocos, con el señuelo excusante de la sinceridad —expresión del propio pensamiento y no siempre esfuerzo generoso para alcanzar la verdad— se enojan sin razón con los hermanos que viven dócilmente dentro de la Iglesia y no transigen con la flojedad de los ánimos y la disipación de las costumbres.
Se insulta la inocencia de los niños con la procacidad de las palabras y actitudes, y se da la espalda al decoro y al pudor, que hacen más bella la honestidad del vivir.
Se vilipendia la santidad y unidad del matrimonio y de la familia con la voluptuosa repetición, en cierta prensa, de casos de infidelidad, realizando con ello una burda campaña del divorcio y del amor libre.
Se vitupera la nobleza de nuestra juventud ofreciendo con sádico detallismo la descripción del crimen y del vicio.
Se tergiversa y defrauda al hombre en su libertad —que es elección del bien conveniente y honesto— con la posibilidad de seguir sus instintos sin la dirección de la razón en espectáculos denigrantes.
Se ofende al hermano pobre con el despilfarro y el lujo.
Es preciso recordar lo que afirmaba Pablo VI:
«Necesaria y urgente parece a este respecto, una acción acorde… para poner coto a la preocupante difusión de todas las formas de licencia e inmoralidad, que especialmente se propagan por medio de ciertos espectáculos y de cierto tipo de prensa, que olvidan su verdadera función educativa y formativa para el hombre, moviéndose únicamente por fines comerciales, materialistas y hedonistas.» (Al Episcopado italiano, Ecclesia, 1964, p. 559.)
En la exhortación a los predicadores romanos de la cuaresma, decía el Papa: «Es también verdad que la hora presente se caracteriza por la gran incertidumbre de ideales, por un gran cansancio moral; los ideales están en crisis, las ideas-fuerza están siendo sustituidas por cálculos utilitarios; y el miedo a lo peor, como si fuera inevitable, gana los ánimos y el esfuerzo moral no está de moda».
»La moralidad pública es doblemente ofendida. Por miserables escándalos de las malas costumbres y por la complaciente publicidad que las divulga y las hace pasto de aguzada curiosidad; también se nos advierte con frecuencia sobre la existencia de ciertos espectáculos notoriamente inmorales que deshonran al arte, corrompen al pueblo, desconocen el carácter sagrado de la vida y además ofenden la ley de Dios. No se pueden callar unas breves, pero francas y profundas palabras sobre este tema, aunque se prevea que no han de tener eficacia, por desgracia, para que no recaiga sobre el silencio del mundo católico la responsabilidad de tan deletérea y creciente licencia y quede vigorizado el buen sentido humano y cristiano todavía extendido en nuestra sociedad» (Ecclesia, 1964, pp. 237-8).
Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en la hora presente, y debemos pedir perdón de nuestra deficiente actitud por lo menos con nuestra franca desaprobación, como nos decía el Papa.
Pablo VI ha dicho: «Nada que sea contrario a la ley de Dios sirve para edificar la ciudad» (Ecclesia, 1964, p. 603).
La paz debe buscarse en la caridad profunda, ante el altar de Dios al precio de la humildad y de la reconciliación fraternal, que comporta un cambio de actitud interior y de conducta. Buscar la paz no es transigir con el error y el vicio, porque la paz no es una precaria coexistencia; la paz, definida desde antiguo como la tranquilidad en el orden, es consecuencia de este orden promovido por la caridad, que, al reconocer a Dios como Padre, establece un principio inmutable de convivencia fraterna.
Buscar la paz es edificar el orden de lo creado hacia Dios de una manera estable y firme, es proclamar la verdad con aquella suavidad que no mengua su integridad y con aquella entereza que no ofende en su proposición.
La verdad es que Dios es Padre y que sólo bajo su paternidad divina pueden los hombres constituirse y amarse como hermanos. Pues la paz es concordia de la convivencia fuertemente trabada por el ideal de lo trascendente y con el vínculo entrañable de un amor que surge de lo más íntimo del cristiano, donde Dios mueve la voluntad sin coartar la libertad de elección.
La paz en la sociedad emerge desde el interior de las conciencias rectas.
La paz, la tranquilidad, sólo se dan en la tendencia hacia el bien. Y porque no se tiende al bien sin amor, sin caridad, cualquier medida del bien siempre es buena; al paso que cualquier egoísmo, negación de amor, es semilla de odios y envidias. Por ello, san Pedro recomienda: «Sed compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes; no volviendo mal por mal, sino al contrario, bendecid».
El bien y el mal no son estáticos, sino dinámicos. Progresan. Se enfrentan. Mas el bien tiene asegurado el triunfo, «porque el Señor tiene fijos sus ojos sobre los justos, mientras mira con ceño a los que obran mal».
Cumplamos el deseo del Príncipe de los Apóstoles: «El que de veras ama la vida y quiere vivir días felices, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal y obre el bien; busque la paz, y sígala». La paradoja de la victoria del bien se encuentra en la modestia de sus acciones frente a la aparente magnitud del mal. Sembremos el bien con la pequeña aportación de la caridad en lo cotidiano. Que la pequeñez de nuestra cooperación no nos desaliente, puesto que siempre las semillas crecieron y se desarrollaron.
¡Oh Dios! que tienes preparados bienes incomparables para los que te aman: infunde el fervor de la caridad en nuestras almas, para que amándote a ti en todo y sobre todo, alcancemos tus promesas, que superan la capacidad de nuestro deseo.
RECOGIMIENTO 12
Hoy, al igual que en el tiempo del Señor, los hombres buscan el Absoluto, que dé sentido a su vida.
Buscan la vida, que no es algo sino alguien: Jesucristo.
Por el bautismo, muertos y resucitados con Cristo, hemos sido hechos partícipes de la vida divina. Es necesario alimentar y acrecentar esta vida en contacto con su mismo principio, en la intimidad del discípulo con el Maestro.
Cristo tuvo compasión de la multitud hambrienta. Hambrienta de pan y hambrienta de Dios.
Mas, para que Él pueda ejercer su misericordia, es indispensable que reconozcamos la pobreza de nuestra condición humana. Este reconocimiento tiene lugar en el desierto del recogimiento interior.
El recogimiento es una presencia humilde del hombre ante Dios y ante sí mismo.
Cada uno de nosotros, que por vocación cristiana nos encontramos más cerca de Jesucristo, debe vivir este recogimiento para recibir el pan espiritual que desciende del cielo. Es más, con nuestra conducta, a través de nuestras palabras sobriamente pronunciadas, debemos invitar a nuestros hermanos al recogimiento.
Nuestro silencio recogido y humilde puesto en las manos del Maestro, como los panes y los peces multiplicados por su bendición, será instrumento de la difusión de la palabra y de la gracia del Señor en nuestro mundo tan superficial y bullicioso.
San Juan de la Cruz ha escrito que un acto de puro amor de Dios contribuye al bien de la Iglesia más que un gran número de obras «externas» de apostolado.
Nuestra primera colaboración a la expansión del reino de Dios, ¿no deberá manifestarse por una actitud de recogimiento y docilidad al Espíritu Santo?
PASAR COMO LA LUZ 13
Las lecturas litúrgicas de las dominicas después de Pentecostés nos presentan un conjunto armonioso de normas de actuación cristiana, esperando el retorno del Señor.
En el presente domingo, el fragmento evangélico nos amonesta a no escuchar a los falsos profetas de la comodidad y facilidad, ni a los profetas del ruidoso activismo o la falsa libertad, aunque se nos presenten en nombre de Cristo.
Son numerosos los que dejan de predicar el camino del sacrificio y la abnegación de sí mismo, de la práctica de la virtud, porque este lenguaje pertenece a tiempos pasados. El cristianismo, en su opinión, no debe ya hablar de normas morales objetivas, sino sólo de amor.
Pero Jesucristo mismo nos recuerda que quien quiera ser perfecto debe renunciar a sí mismo, tomar la cruz y seguirle.
Algunos confunden el apostolado con el ajetreo ruidoso e incluso con la demagogia; hablan de la caridad y justicia con un tono de cólera, que deja de ser búsqueda y expresión humilde de la verdad.
Jesús, por el contrario, nos manda amar aun a nuestros enemigos.
Algunos confunden la vida de oración con el ritualismo exterior. Al paso que el divino Maestro nos enseña que el Padre conoce el secreto de nuestros corazones.
En nuestro mundo se habla mucho de libertad. Con frecuencia se trata de una libertad desfigurada, falsa. San Pablo nos dice: «Cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. Y ¿qué fruto obteníais? Cosas que ahora os ruborizan, porque su término era la muerte».
La libertad que Cristo nos ofrece es la libertad de la obediencia: «Ahora liberados del pecado y hechos siervos de Dios, obtenéis un fruto que conduce a la santidad, y cuyo término es la vida eterna». La obediencia nos da la verdadera libertad, ya que ella realiza la unión de nuestra voluntad con la de Dios, y la voluntad de Dios es omnipotente y absolutamente libre.
Jesucristo sienta un principio para enjuiciar sobrenaturalmente a las personas en el ejercicio de su libertad: «Por sus frutos los conoceréis». Porque para dar buenos frutos será siempre indispensable permanecer injerto en el árbol de la cruz por la fe que circule la savia de la gracia por la caridad y someterse a la acción del Viñador por la docilidad a la más pequeña inspiración del Espíritu.
Con la Iglesia debemos rogar al Señor, que es Bueno, que nos libre de nuestras perversas inclinaciones y nos conduzca por el camino del bien. Para emprender esta ruta debemos recordar que ni el bien hace ruido ni el ruido hace bien, ya que el bien, como la verdadera vida del espíritu, se enraíza en la silenciosa luz de Dios.
Hay dos maneras de pasar por este mundo, como el agua y como la luz. El agua al pasar bulliciosamente se enturbia. La luz, en apacible tránsito e iluminando todas las cosas, permanece inmaculada.
Pasemos, pues, junto a los hombres no con la turbia verborrea que devasta, sino con la palabra divina y el calor de la abundancia del bien.
VIVIR EN ESPERANZA 14
Las lecturas bíblicas de este domingo ofrecen unas muestras de la oposición constante entre el mal y el bien, entre el espíritu de este mundo y el espíritu de Dios.
Jesucristo nuestro Señor, a través de la parábola del administrador infiel, nos invita a usar de los bienes terrenos teniendo en cuenta el fin de nuestra existencia, más allá del tiempo, la vida eterna.
El hombre altivo, orgulloso, que se cree independiente de Dios, se vuelve esclavo de la materia. Por el contrario, quien entra al servicio del Señor se libera del lastre de lo material y vive ya, de alguna manera, el gozo de la contemplación de Dios, pues Cristo Jesús nos ha rescatado del pecado y nos ha constituido hijos del Padre.
Los que viven según la carne consideran permanente lo que es pasajero, y estable lo que es caduco; se apoyan en el poder absoluto del dinero y se solazan en la satisfacción de sus pasiones. Pero culpables de su falsa consideración de la realidad, experimentan con amargura la impotencia de su voluntad, la angustia frente al dolor y el desespero ante la muerte.
Mas los que han muerto a las obras de la carne y viven según el espíritu saben transformar todo lo huidizo en preparación de lo permanente; la hacienda en instrumento del bien, de caridad; la ciencia en camino hacia la verdad, su cuerpo en templo del Espíritu Santo.
Los hijos de Dios, desconfiando del poder de las creaturas, hallan su apoyo en la misma fuerza divina, y. guiados por el espíritu de Dios, ven en el dolor y en la muerte la esperanza de una vida mejor. «Porque vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer de nuevo en el temor; sino que habéis recibido un espíritu de hijos, en el cual clamamos: Padre».
El dolor es un enigma para los incrédulos. Para los que creen, el dolor y la cruz, son la misma fuerza de Dios. Pues nuestro sufrimiento puede unirse al de Cristo Salvador.
El sufrimiento puede darse en el orden físico —una enfermedad—, en el orden moral —una pena familiar—, e incluso en el orden espiritual.
El dolor espiritual es el que se experimenta en la intimidad del alma que busca la unión con Dios, del alma que se siente responsable de no haber amado suficientemente a Dios. Este sufrimiento es una gracia maravillosa, puesto que brota de un gran amor a Dios enraizado en la humildad.
Dios es infinito y jamás lo amaremos bastante. Quien pensara haber colmado la medida que el Señor merece tendría un falso concepto de Dios: «El Señor es grande, por encima de toda alabanza».
Paradójicamente, es a través de este sufrimiento interior y sobrenatural, siempre ansioso de un aumento de caridad, por el que el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo.
Es para vivir en esperanza según este mismo Espíritu, por lo que en torno al altar unimos a la de Cristo nuestra alabanza al Padre, y recibimos el cuerpo y la sangre del Salvador para santificar esta vida presente aguardando participar del gozo eterno.
CONDICIÓN PARA EL DIÁLOGO 15
La enseñanza que nos recuerda la Iglesia, a través de las lecturas litúrgicas, es de perenne actualidad. Es la lección de la humildad interior, que nos induce a valorar las cualidades del prójimo, tanto naturales como del orden de la gracia.
El orgullo separa al hombre de sus semejantes: «Yo no soy como los demás». El orgulloso es aquel que se cree superior a todos, es el que se vanagloria del cumplimiento pleno de sus deberes. Pero no se compara nunca con Dios, y aunque dice que ora, su perorata es de autoalabanza, no conoce a Dios y en realidad no cree en Él.
Aquel que, en lugar de compararse engreído a los demás, toma por medida a Dios, constatando la distancia infinita que le separa del Todopoderoso, experimenta que es objeto de la divina misericordia. Es por esto que permanece humilde de corazón.
Humildad de corazón que le proporciona el gozo de la reconciliación con Dios Padre y la facilidad de entenderse con todos los hombres como hermanos, pues al apreciar lo bueno que todos tienen no desprecia a nadie.
El orgulloso, alejado de los hombres y separado de Dios, constatando los límites de su voluntad y el desasosiego de la insatisfacción, se desalienta y busca refugio en filosofías nihilistas. La desesperación es la postrera manifestación de su orgullo, porque rechaza la misericordia de Dios y la ayuda de los hermanos.
El humilde, por el contrario, uniéndose a Dios se llena de esperanza al experimentar cómo la misericordia divina se inclina sobre su pequeñez.
En las relaciones con sus semejantes, se alegra de la colaboración fraternal que la humildad le enseña a valorar.
Hoy se habla mucho de diálogo. Pero, sin duda, se piensa poco en la primera condición del mismo, la humildad de corazón.
El diálogo es un intercambio, cuyo fin no es rebajarse para reconocer la superioridad de uno de los interlocutores, antes bien tratar los puntos comunes para juntos ascender hacia la verdad.
Para el orgulloso, que desprecia a los que lo rodean, su diálogo se convierte en un monólogo dictatorial, que le lleva a un empobrecimiento del presente y al desespero acerca del futuro.
Para el humilde que, según san Pablo, sabe ver en las cualidades del prójimo la distribución de los dones de Dios, el diálogo es un enriquecimiento personal y un medio de difusión de la verdad.
Por ello, sólo los humildes de corazón pueden estrechar los vínculos con sus hermanos con un auténtico diálogo. Y únicamente los humildes pueden hacerlo, porque la propia humildad es fruto de otro diálogo permanente con Dios. La humildad es luz que nos descubre la verdad de Dios y de los hombres. La humildad nos hará prontos para escuchar, lentos para hablar, lentos para la ira (Cf. Santiago 1, 19).
Corremos el riesgo de hablar mucho de diálogo sin practicarlo. Y la razón es que todo diálogo humano y fraternal exige otro diálogo con Dios, que nos asegura la condición de aquél: la humildad de corazón.
Jesús puede hablar a hombres de condiciones muy diversas, puesto que Él es humilde de corazón y nos amó hasta dar la vida por nuestro rescate. Pidámosle, pues, que con el amor del prójimo nos conceda la humildad interior, que nos hace gratos ante el Padre y estrecha en el Espíritu los vínculos de fraternidad y paz entre los hombres.
VE, Y TÚ TAMBIÉN HAZ LO MISMO 16
La comprensión del Evangelio no depende del grado de inteligencia sino de la buena voluntad, de la actitud interior de rectitud. Con frecuencia se encuentran personas muy sencillas que alcanzan con gran profundidad la comprensión objetiva del mensaje evangélico; y, asimismo, no es raro encontrar personas dotadas de inteligencia perderse en la superficialidad de las palabras. Es que el Evangelio no es tanto un problema de inteligencia cuanto una cuestión de vida.
La caridad de la que nos habla la parábola del buen samaritano es el lenguaje universal, es la prueba de la verdadera Iglesia: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros» (Jn 13, 35).
La caridad no está sometida a regla alguna externa a ella misma: su medida es no tenerla.
Si antes de realizar un acto de misericordia, alguien piensa en sí mismo, en su dignidad, en el beneficio que tal acto puede reportarle, ese tal ignora lo que es la caridad y se comporta como el sacerdote, que viendo al herido hace un rodeo para pasar de largo.
Aquel que al hacer limosna mira a su alrededor en busca de la alabanza o para evitar la inoportunidad del mendigo, desconoce la caridad. Porque dar sin amar no es caridad, es una injuria.
La parábola del buen samaritano es fácil de comprender. Jesús mismo concluye con una sencilla invitación: «Ve, y tú también haz lo mismo».
Y, ¿quién es nuestro prójimo? Es el vecino, es el herido de la carretera, es la persona desconocida que nos pide un favor, es el anciano que tiene necesidad de una palabra amable, son todos los hombres que necesitan nuestra oración, son los niños que esperan nuestro ejemplo.
Este camino tan sencillo es el camino de la vida eterna. «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo.» «Bien has respondido. Haz esto y vivirás.»
No esperemos para ser misericordiosos, para amar, que el Señor llame visiblemente a nuestra puerta. Porque Él se nos presenta de una forma velada en el rostro de nuestros hermanos. «Yo os lo aseguro que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermano más pequeños, a mí me lo hicisteis.» (Mt 25, 40.)
Intentemos penetrar el Evangelio con el candor del niño que escucha a su padre; intentemos vivirlo con espíritu de fe y en la realidad de las obras. Por ello oremos al Señor para que nos dé su luz para comprender la letra y la fuerza para cumplirla con espíritu, recordando lo que san Pablo nos dice: «No porque seamos idóneos para pensar cosa alguna, de nosotros mismos, sino que nuestra idoneidad viene de Dios».
No olvidemos la conclusión de la parábola: «Ve, y tú también haz lo mismo».
VALOR DE LO PEQUEÑO 17
En el tiempo de después de Pentecostés, en el cual la Iglesia atiende el retorno glorioso del Señor, ésta nos invita como madre y maestra de los cristianos a recordar las enseñanzas de Cristo y a ponerlas en práctica.
«Felices los ojos que ven lo que vosotros veis.»
La fe, como don de Dios y como asentimiento personal a la revelación, es una luz que nos hace penetrar y comprender bajo aspectos nuevos y más profundos la realidad circundante y su significación en la historia de la salvación.
La fe viva y humilde es mucho más penetrante que la ciencia humana. Esta ciencia o prudencia humana alcanza a dar grandes definiciones, mas como no cala en el corazón y en la intimidad del hombre no puede cambiar la realidad concreta, ni mejorar de una forma permanente la vida cotidiana. La prudencia y la sabiduría humanas, en su orgullo, no aprecian el valor de lo humilde, donde hallan fundamento las grandes realizaciones del espíritu.
Como el doctor de la Ley, los sabios según el mundo saben quizá repetir las palabras de la Escritura, pero desconocen cómo aplicarlas y hacerlas vitales. La vitalidad de la palabra de Dios deriva de la fe.
En esta época, en que grandes y tristes acontecimientos perturban la vida de la familia humana, como las guerras, el hambre y la injusticia social, no debemos sucumbir a la tentación de olvidar los pequeños problemas de la vida cotidiana.
Muchos, angustiados por el problema de la paz mundial, han descuidado quizá la paz y la concordia con sus hijos, hermanos y vecinos, y, sobre todo, la paz de la conciencia fundada en el amor a Dios.
Muchos solícitos por el hambre de los países subdesarrollados no cuidan de su prójimo más cercano, que tiene necesidad de una palabra reconfortante, de los numerosos enfermos que no reciben visita alguna, de los niños que necesitan el calor y el afecto de la familia.
Muchos cristianos, preocupados por los graves problemas sociales —de los que no debemos desentendemos— olvidan el primer mandamiento, «amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu». Porque únicamente aquél, que por la fe se siente objeto de la misericordia de Dios Padre, puede comprender la parábola del buen samaritano, «aquel que usó de misericordia».
La paz, como afirma san Agustín, es la tranquilidad en el orden. Pero todo orden queda constituido por relación a un principio ordenador. Este principio no puede ser la fuerza de la violencia sino la fuerza del amor. Mas, el mismo amor sólo es posible por la verdadera fraternidad entre los hombres. Y esta fraternidad se fundamenta en la paternidad de Dios.
La paz del mundo sólo será posible desde el momento en que los hombres se amen como hermanos, es decir, a partir del día en que los hombres sepan comportarse como hijos de Dios. Porque amar al prójimo como a sí mismo no es más que una consecuencia del amor al Señor con todo el corazón.
Cristo Jesús, que nos ha enseñado a amar al Padre y al prójimo, no solamente con palabras sino primordialmente con su sacrificio, nos hará participar con la comunión de su cuerpo, de sus sentimientos y de su inexhaurible caridad.
Tengamos plena esperanza. Dios nos dará la fuerza de usar de misericordia para con nuestro prójimo en las cosas pequeñas y cotidianas, y a través de esta humilde acción nos ayudará a colaborar eficazmente a la solución de los graves problemas mundiales.
III. VIVENCIAS RELIGIOSAS
MÁRTIRES VIVIENTES
Las silenciosas y estrelladas noches de Roma, aun en invierno, invitan a la reflexión.
Desde mi ventana, unos días ha, contemplaba las sagradas ruinas del Coliseo. Siempre las miro con santo respeto, ya que según la tradición sus piedras presenciaron el heroísmo de los mártires que nos precedieron en la fe. Pero esa noche me pareció plenamente justificada la iluminación nocturna de sus vetustos muros. El Coliseo es un templo a los mártires de Cristo, los de ayer y los de hoy.
Cuántas veces los hombres pasamos junto a nuestros semejantes, vivimos con ellos sin advertir siquiera que son hombres como nosotros, que tienen un corazón, un ansia, un ideal. Hombres que esperan como nosotros un amigo con quien descansar conversando.
No me había dado cuenta, y junto a mí un sacerdote polaco, que se sentaba a la misma mesa, esperaba narrarme su historia, cuajada de heroísmo y de nostalgia, saturada de fe y de amor.
No me había dado cuenta… Junto a mí tenía un mártir viviente.
Contemplando el Coliseo iba recordando una por una las palabras de su emocionada narración.
—Era un oficial del ejército polaco. Al terminar la guerra de 1945 me hallaba en Alemania Occidental. Allí conseguí permiso para venir a Roma a estudiar la carrera eclesiástica. Había cumplido mi deber de defender a mi patria. Dios me quería sacerdote para seguir defendiéndola, pero con otras armas. Empecé mis estudios en la Gregoriana… Un año después recibí una carta de mis familiares con mi «sentencia de muerte». Mi deber cumplido era un crimen… Esto hace llorar. No temo por mi familia, pues recibo hasta la fecha sus cartas con normalidad. Mi hermano sacerdote sigue al frente de su parroquia. He recibido algunas cartas de mi obispo, pero… no puedo volver a Polonia. ¡Estoy condenado a muerte!
Sus lágrimas no pudieron menos de conmoverme. También se humedecieron mis ojos.
La historia de otros compañeros de estudios viene a ser la misma. Junto a mí, bajo un mismo techo, se cobijan mártires vivientes.
Seguí mirando con veneración las ruinas purpuradas con la sangre de nuestros mártires. Sus límites, sin embargo, me parecieron estrechos. Nuestros mártires son tantos, que ni el Coliseo, ni Roma misma puede contenerlos. Son tantos, que la muerte imposibilitada de abrazarlos a todos, deja que la vida los retenga.
Los mártires vivientes también son nuestros.
Miramos muchas veces el pasado para sentir la emoción del heroísmo de los confesores de la fe, e inconscientes no caemos en la cuenta que pisamos la sombra de los forjados del futuro, saturado de esperanzas.
Mártires vivientes se rozan con nosotros, y es posible que el ajetreo de la vida y la prisa nos impidan parar mientes en el ejemplo de los que conviven con nosotros.
Jamás el Coliseo me pareció tan imponentemente bello como aquella noche estrellada y silenciosa.
Desde aquella noche encendí en mi interior la lámpara votiva del respeto a los mártires vivientes.
Roma, marzo de 1968.
LA VIDA CONSAGRADA A DIOS 18
Después de haber escuchado los dos fragmentos de la Sagrada Escritura, podemos exclamar: ¡Todo es gracia!Todo es fruto del amor de Dios. Pero, desgraciadamente, no todos los hombres se muestran agradecidos al inestimable don divino. La verdadera gratitud por los dones recibidos del Señor es una vida consecuente a la verdad fundamental de nuestra filiación divina.
El cristiano que vive el Evangelio según su estado, fiel a su vocación particular es una persona agradecida. Mas, no todos los cristianos tienen que llevar a cabo idéntica misión. Dios llama a unos a vivir el mensaje evangélico en el matrimonio, como seglares enviados al mundo para comunicarle su espíritu en la variedad de sus funciones familiares y ciudadanas; Dios invita a otros a consagrarle sus vidas tanto en la contemplación como en la actividad apostólica. Todo es bueno, todo es útil a la Iglesia, si cada uno, con amor, sigue el camino que le ha trazado el beneplácito del Padre.
Ya que la reunión eucarística de hoy tiene una solemnidad particular con ocasión de la profesión solemne de tres religiosas, permitidme que me limite a una breve consideración sobre la vida consagrada a Dios.
La consagración de la vida al servicio más íntimo y exclusivo de Dios y por Dios al prójimo, es la respuesta libre y llena de amor a la llamada de Aquél que es amor. Y, por lo mismo, únicamente quien considere la libertad como amor y don total puede comprender la vida religiosa y consagrada. Por el contrario, quien entienda por libertad el egoísmo cerrado y empobrecedor se le antojará un enigma absurdo la consagración a Dios.
La consagración a Dios no es incapacidad de vivir en el mundo, sino la conciencia gozosa de una relación más íntima con el Dios vivo, que eleva a los hermanos con el ejemplo y la oración a la convivencia del Espíritu.
La consagración a Dios por la castidad no es desprecio del matrimonio, ni esterilidad, sino principio de una fecundidad espiritual, que transmite a los hombres la vida divina.
La pobreza practicada en la vida religiosa no es desprecio de las realidades terrenas, sino más bien una comunicación de bienes materiales llena de caridad.
Asimismo, la obediencia no es la abdicación de la libertad, sino la unión de la voluntad humana con la divina, que superando los falsos caminos de la libertad impulsa a una plena realización de la personalidad en Dios. Jesucristo decía a sus discípulos: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquél que me ha enviado» (Jn 4, 34).
Como todo cristiano, quien se consagra a Dios debe vivir la filiación divina de tal manera, que el Padre pueda decir de él: «Éste es mi hijo muy amado en quien he puesto mis complacencias» (Mt 17, 5). Y que le permita repetir con Cristo: «Quien me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14, 9).
El alma así consagrada se constituye en anuncio permanente y fácilmente inteligible de la vida eterna. Ejerce su influjo en el mundo circundante, pues viviendo en la intimidad con Dios expande a su alrededor la alegría y la paz; ya que Dios mismo es el manantial de toda alegría y paz. Y el mayor bien que podemos hacer a nuestros semejantes es estar junto a ellos con un corazón pacificado y pacificador por redundancia, a pesar de los temores que asedian a todo mortal.
María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que en la humildad de su espíritu vivió la plenitud del amor, es la fuerza y el modelo del alma consagrada a Dios. Ella os enseñará a responder, «he aquí la esclava del Señor» a toda apacible exigencia del amor. Ella, «que conservaba con cuidado todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón» (Lucas 2, 19), os conducirá al silencio vivificante de la contemplación.
También Ella, que siempre virgen fue la madre de Cristo y madre de todos los hombres, os ayudará a ejercer la delicadeza de una fecunda maternidad espiritual.
Es por todo ello, Hermanas, que la Iglesia y la comunidad se alegran de vuestra donación al Señor por la profesión solemne. Vosotras habéis comprendido la libertad como amor, y podéis exclamar con san Pablo: «Sé de quién me he fiado» (II Tim 1, 12). No temáis; el Señor es fiel en sus promesas; Él no os faltará jamás.
Mas el acto de donación a Dios no es únicamente vuestro. Las familias, y en particular los padres, al renunciar a vuestra presencia en casa, participan de vuestra generosidad y de vuestro amor.
«Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es» (I Ju 3, 2).
La comunión con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que recibiremos en el presente sacrificio, será la prenda en el Espíritu vivificador de la plenitud que esperemos, porque «Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida» (I Jn 5, 11-12).
EL GOZO DE LA PENUMBRA 19
La liturgia de la Iglesia siempre es gozosa porque nos une a la alabanza que los ciudadanos del cielo tributan al Padre. Pero hay días —como hoy— que este júbilo es más sentido, pues nos confirma en la esperanza de una plena participación en esta alabanza, ya que le damos gracias por los dones que de su bondad hemos recibido.
Hoy cantamos con la Iglesia la fe en la divinidad del Señor, que se transparentó en su humanidad aún pasible con signos externos de majestad, como anuncio de la gloria colmada que recibiría después de llevar a término la redención de los hombres en la cruz. La voz del Padre, que ratifica la filiación divina de Cristo, «éste es mi hijo amado, en quien he puesto mis complacencias», es asimismo la promesa de que los discípulos del Maestro, hechos hijos de Dios por el bautismo, experimentarían las complacencias del Padre.
En efecto, según nos enseña san Pablo, Dios, el Padre, nos ha predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo. La gracia del bautismo es el inicio de esta semejanza, que se va perfeccionando por la libre colaboración a las gracias que Dios ofrece continuamente. Dios es padre, y Él se ha forjado un amoroso designio de cada uno de nosotros. Este designio de beneplácito es el mejor para nosotros. Es plenamente realizable, porque es omnipotente, pero nos pide nuestra libre colaboración, que con frecuencia se reduce a un simple consentimiento activo a su acción. Es un designio con frecuencia oscuro, lleno de penumbras porque no vemos ni la dirección ni el término. Es entonces cuando es necesaria la fe en la bondad y omnipotencia del Padre. Será indispensable dejarnos conducir por el Espíritu al desierto de la intimidad en la penumbra.
La vocación religiosa es un dejarse llevar según un plan particular de Dios. El itinerario no es igual para todos. Dios nos da pequeñas vocaciones. Si somos fieles a ellas, nuestra transformación en Cristo será cabal. El Padre podrá repetir con gozo y con amor de nosotros: «Éste es mi hijo amado, en quien he puesto mis complacencias. Escuchadle».
Escuchadle. Sí, podremos hacer oír nuestra voz de testigos de la bondad y del amor de Dios, sin necesidad de muchas palabras, porque la propia vida será transparencia de la bondad del Padre.
Nuestra vocación es fundamentalmente contemplativa. Contemplar quiere decir mirar con amor. Si procuramos mirar todas las cosas, acontecimientos y personas, con los ojos de Dios y amarles con el corazón del Padre, nos será más fácil responder generosamente a la llamada cotidiana que nos va transformando en Cristo.
Es lo que hacía María. Ella «guardaba con cuidado todos estos recuerdos y los meditaba en su interior» (Lc 2. 19). Por su mirada sobrenatural acerca de los acontecimientos y de las personas siempre supo decir sí a cualquier invitación divina; nunca tuvo un pensamiento sobre sí misma que no correspondiera al beneplácito que Dios se había formado de Ella.
María tuvo una fe mucho más difícil que la nuestra, pero creyó sin reticencias. Esta fe mereció que Dios, con su mirada enriquecedora, se «fijara en la pequeñez de su sierva». Y Dios, por obra del Espíritu Santo, hizo de su virginidad la más fecunda maternidad de Cristo y de la Iglesia.
También el Padre se inclina benévolo sobre nuestra pequeñez, y ha hecho de nuestras personas —aun siendo pecadores— instrumentos de la gracia. y de nuestra castidad de cuerpo y espíritu una luz de eternidad.
Demos gracias a Dios porque Él nos ha escogido como objeto de su amor.
Pero ofrezcámosle nuestra gratitud por el amor que ha dispensado a estas religiosas que hoy celebran su jubileo. Una vida pasada en la contemplación y en la educación de la juventud supone la perseverancia en el amor, la fe de las horas difíciles, la abnegación de sí mismo con un corazón siempre joven y siempre solícito del reino de Dios.
Supone muchas obras buenas, escondidas a los ojos humanos; muchas lágrimas enjugadas consolando a las alumnas; la difusión del bien, del cual nunca sabremos la repercusión.
Supone el gozo espiritual de vivir en la penumbra del Amado.
Que nuestra gratitud se exprese con la renovación de nuestra consagración a Dios, dentro de la Iglesia, intensificando nuestra docilidad al Espíritu Santo, para que el Padre pueda afirmar de cada uno de nosotros al término de nuestro peregrinar: «Éste es mi hijo amado, en quien he puesto mis complacencias».
MENSAJE DE ALEGRÍA 20
Venimos jubilosos cabe el altar para honrar con la liturgia a la Virgen, Madre de Dios, bajo su advocación de Montserrat. Nos unimos en espíritu a los fieles que hoy suben a las cimas roqueñas de su santa montaña para alabarla con nuestros cantos festivos, para oír su voz maternal y para invocarla como protectora del principado de Cataluña y de este Colegio Mayor.
I
Alabar a María es gozarnos con amor de su excelsa dignidad de Madre de Dios y de sus prerrogativas y privilegios. Alabar a María es sentir en la fe la alegría de su maternidad espiritual sobre la Iglesia y sobre todos los hombres, particularmente sobre los cristianos.
Si María es Madre de Jesucristo, Verdad y Vida, acudamos a ella, porque hallándola encontraremos la verdad y la vida. Atendamos sus consejos, escuchemos su mensaje de alegría, oigamos su voz maternal.
La voz de María nos habla en el silencio de la fe. Principio fontal de su alegría. «Feliz tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto se te ha dicho de parte de Dios.»
La Virgen se adhirió firmemente a la verdad revelada, a la palabra de Dios. Su fe no se manifestó en argumentos, sino en la aplicación profunda y vivificante de la luz sobrenatural al quehacer sencillo y cotidiano. Para conseguirlo, María contemplaba, con la luz de la fe, la realidad circundante. Ella vivió de manera eminente la expresión de san Juan de la Cruz: «Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma.» (Avisos 2, 21.)
María nos invita a hacer nuestra su actitud religiosa de escuchar y asimilar la palabra de Dios: «Haced cuanto él os diga» (Jn 2, 5).
La voz de María nos llega como mensaje de alegría por la posesión de Dios. Ella lo poseyó incluso como Hijo, pero siempre en este mundo su posesión fue en la fe. Esta posesión explica su júbilo. En la estrechez de los límites de su condición de creatura María sintió la imperiosa necesidad de comunicar el sumo bien a los demás. Su júbilo se trocó en diligencia para atender con delicadeza a su prima Isabel en el gozo de la maternidad. Porque poseyó con fe consciente y amorosa a Dios, éste la constituyó instrumento de su gracia para Juan el Bautista en el seno materno y para llenar del Espíritu Santo a la anciana madre.
La voz de María es invitación sugestiva de caridad. Poseída por el Espíritu Santo, que es don personal en la Trinidad, amó en la donación total de su persona al beneplácito del Padre, en la colaboración de la obra redentora de Cristo. Y en su entrega a Dios cumplió la misión de maternidad espiritual para con los hombres. Darse en el amor no es pobreza sino plenitud. El darse de una madre es la vida del hijo. Por ello, en la donación de María, en la caridad, nosotros hemos hallado la vida de la gracia.
La voz de María es palabra de gratitud.
En ella tiene lugar la paradoja de la conciencia de su grandeza y la actitud de humildad radical; es la actitud de las personas verdaderamente inteligentes, porque son las únicas que se sitúan en la escala de valores, que tiene su origen y referencia en Dios. Se valoran a la luz de la verdad, y reconocen con gratitud la fuente de sus cualidades naturales y sobrenaturales. Este reconocimiento es un canto de alabanza a Dios, dador de todo bien: «Proclama mi alma la grandeza del Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí».
La gratitud en la humildad es alegría. Por esto, la voz de María es, en definitiva, un mensaje comunicativo de alegría.
II
Si queremos participar de esta alegría profunda por verdadera, debemos responder adecuadamente a la invitación de María.
La firme adhesión, por la fe, a la palabra de Dios será para nosotros, al igual que para la Virgen, la luz que nos permitirá contemplar en apacible reflexión el significado sobrenatural de nuestra vida, a pesar de las incidencias zigzagueantes de la misma.
La firmeza de la fe dará seguridad a nuestra esperanza, que nos fundamentará, no en la debilidad de nuestra limitación, sino en la misma fuerza de la bondad divina. La esperanza tendrá su pleno cumplimiento en la eternidad por la posesión inamisible de Dios; pero ya ahora, por la gracia le poseemos, porque ser cristiano es vivir en el mundo con Dios en el alma.
No es posible poseer a Dios sin amarle y sin experimentar la necesidad de comunicar a los demás la posesión de este sumo bien. Es el gozo de la caridad. Caridad para con Dios en el júbilo de su infinita bondad; caridad para con nuestros hermanos en la donación personal, en la diligencia delicada de un servicio y en la complacencia de sus cualidades. En la caridad, nuestros gestos, nuestro saludo, un apretón de manos, pueden ser como los de María, vehículo de gracia divina, de una luz de esperanza, de un calor vivificante.
El mismo san Juan que afirma: «El que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios, a quien no ve» (I, 4, 20), escribe asimismo: «Conocemos que amamos a nuestros hermanos en que amamos a Dios» (5, 2). Porque la caridad procede del íntimo conocimiento de Dios, que es Caridad (4, 8). «Y nosotros hemos creído y conocido la caridad que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él» (4, 16).
Si vivimos en el mundo con Dios en el alma, ¿no es verdad también para nosotros que, habiendo mirado nuestra pequeñez, ha hecho maravillas el Todopoderoso? Nuestra pequeñez reconocida será una alabanza de gratitud por la magnificencia de su gracia y brotará de nuestro espíritu el júbilo en Dios, nuestro Salvador.
III
Si asimilamos el mensaje de alegría de la Virgen, Madre de Dios, nuestros cantos y nuestra vida darán gozoso cumplimiento a su profecía: «Todas las generaciones me felicitarán». Seremos fieles continuadores de los que —a lo largo de los siglos— han rendido pleitesía de amor a María en su trono de Montserrat.
Montserrat es principio espiritual de la historia de Cataluña. Y Cataluña sólo subsistirá como pueblo, si su fe cristiana es firme como las rocas de su montaña. Si sus hijos saben superar toda discordia con el calor de la fraternidad, cuya raíz es la maternidad espiritual de María. Si sus moradores consiguen edificar, en la honestidad de las costumbres y en la rectitud de la justicia, la verdadera paz, simbolizada por los olivos que rodean la montaña de Montserrat.
La tristeza y la angustia desesperada del mundo y de gran parte de la juventud sólo se explica por el vacío de Dios. En esta solemnidad litúrgica recibiremos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el hijo que María llevó en su seno. Como Ella, con Dios en el alma y la sonrisa a flor de labios, ofrezcamos al mundo y a la juventud de hoy el mensaje jubiloso de la plenitud en Dios.
EPÍLOGO
ASUNCIÓN DE MARÍA 21
La festividad de la asunción de María es un cántico de alabanza a Dios, que ha obrado maravillas en la persona de su Madre Virgen. Nuestra asamblea es un jubiloso cumplimiento de la profecía de María, que acabamos de leer: «Porque ha mirado la humildad de su sierva; por eso, todas las generaciones me llamarán bienaventurada» (Lucas 1, 48).
Hoy también, al celebrar el triunfo de María, cantamos la esperanza de la glorificación de nuestro propio cuerpo después de la resurrección de la carne.
Es imposible ensalzar a María sin reconocer la acción santificadora del Espíritu. Por lo mismo, al celebrar el misterio de la asunción de María, nos unimos a su cántico: «Ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso, cuyo nombre es santo».
En esta festividad contemplamos jubilosos a María, asunta al cielo en cuerpo y alma. Es que en ella la gracia de la redención ha conseguido plenamente sus efectos. Preservada del pecado original por la previsión de los méritos de Cristo, era congruente que quien no había estado contaminada por la culpa y había llevado en sus entrañas al Verbo encarnado, no sufriera la corrupción del sepulcro.
La asunción de María es la glorificación de la Madre de Dios, pero es asimismo la manifestación esplendorosa de los frutos abundantes de la redención de Cristo.
El Hijo de Dios se había encarnado para redimir al hombre, no sólo a las almas. Y el hombre se compone de alma y cuerpo. María es glorificada en cuerpo y alma.
El cuerpo para el cristiano tiene un valor teológico. Por ello, es digno de respeto incluso después de la muerte. Pero es aún más digno de respeto en vida porque es templo del Espíritu Santo.
La definición dogmática de la asunción de María proclamada por Pío XII en 1950, como centrando el siglo XX, es de una extraordinaria oportunidad providencial.
En efecto, en un siglo en el que el materialismo dialéctico valora la realidad presente sin ninguna relación trascendente, la definición nos recuerda que el hombre con su cuerpo, y todo lo que le rodea de progreso material, tiene sentido si lo relacionamos con la vida eterna. Frente a un materialismo práctico de bienestar y de sensualidad, que sobrestima el cuerpo sin subordinación al espíritu libre que lo vivifica, la definición nos hace revalorizar el sentido de la mortificación cristiana, considerando la gloria de la que participará el cuerpo que ha sido templo de Dios y ha servido dócilmente al espíritu.
En contraposición a un pensamiento ateo, que sume a los hombres y a la misma juventud en la angustia y el desespero, la asunción de la Virgen vigoriza nuestra esperanza en la vida eterna, que da sentido a nuestra vida presente.
La asunción de María es el triunfo de la voluntad libre sobre las pasiones, es la elevación del mundo sensible por el reino de lo espiritual, representa y es la auténtica valoración del cuerpo humano que ha guardado la castidad propia de su estado. Es, en última instancia, la consecuencia de una fe que ha penetrado los más íntimos repliegues del alma y la totalidad de los actos exteriores.
La alabanza que santa Isabel dirige a María es ésta: «Bienaventurada la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor» (Lc 1. 45).
Los hijos son la gloriosa corona de los padres. Nosotros somos hijos de María. Seremos su corona de gloria si su manera de vivir es también la nuestra. Si la fe, por lo cual aceptamos ser objeto de los designios y del amor de Dios, penetra nuestra vida entera por el generoso cumplimiento de nuestros deberes, seremos su gloria. Si preservamos la inocencia de los niños; si procuramos una consciente maduración de los adolescentes; si formamos una juventud casta; si los prometidos siguen la moral del respeto cristiano, según la cual serán juzgados; si los casados cumplen sus deberes de padres y esposos cristianos y si las personas consagradas a Dios difunden la luz de la vida interior, entonces podremos celebrar de veras la festividad de la asunción.
Quien encuentra a María, encuentra la vida, pues la vida es Cristo, su hijo divino.
Que la celebración litúrgica de la Asunción de María en cuerpo y alma a la gloria sea para nosotros un motivo de esperanza, porque también nosotros, por la gracia de Cristo redentor y por la intercesión de la Virgen asunta, recibiremos la glorificación de nuestra alma y de nuestro cuerpo.
1 Conferencia del retiro mensual — octubre de 1965— a las RR. Carmelitas de la Caridad de Manlleu (Barcelona). Ofrezco la traducción del texto original catalán.
2 Unas jóvenes universitarias de Nantes, durante su estancia en el Monasterio de Santa María de Boulaur, me pidieron que les hablara de algún tema de vida espiritual. Era el mes de septiembre de 1965; en aquellos dias reelaboraba unos capítulos de mi tesis sobre la inhabitación de la Santísima Trinidad. Era fácil escoger. Su contenido me parece de perenne actualidad. Ello me mueve a ofrecer la traducción del texto francés.
3 Las Religiosas cistercienses de Santa María de Boulaur me pidieron que les leyera también a ellas la conferencia anterior. Al terminar la lectura me preguntaron con qué medios sobrenaturales se puede vivir plenamente la vida contemplativa. La presente conferencia quiere ser una respuesta ordenada y sencilla a la pregunta.
4 Homilía pronunciada en la Navidad de 1968 en la capilla del Colegio Mayor de N. S. de Montserrat.
5 Colegio Mayor de N. S. de Montserrat, 19 de febrero de 1969.
6 Monasterio de Santa María de Boulaur (Francia), 3 de abril de 1969
7 Monasterio de Santa María de Boulaur, 4 de abril de 1969. Nótese que en el rito cisterciense la acción litúrgica se celebra con ornamentos colorados para indicar la victoria de Cristo.
8 Monasterio de Santa María de Boulaur, 6 de abril de 1969.
9 Homilía pronunciada el 17 de mayo de 1964 en la Misa para los enfermos, radiada por el Centro Emisor del Nordeste desde la capilla del Seminario Diocesano.
10 Homilía pronunciada el 14 de junio de 1964 en la Misa para los enfermos, radiada por el Centro Emisor del Nordeste desde la capilla del Seminario Diocesano. Dominica IV después de Pentecostés; Epíst., Rom 8, 18-23; Evang., Lc 5, 1-11.
11 Homilía pronunciada el 21 de junio de 1964 en la Misa para enfermos, radiada por el Centro Emisor del Nordeste desde la capilla del Seminario Diocesano. Dominica V después de Pentecostés: Epíst., I Pe 3, 8-15, Evang., Mt 5, 20-24.
12 Dominica V I después de Pentecostés: Epíst.. Rom6, 3-11; Evang.. Mc 8. 1-9. Monasterio de N. D. de la Plaine (Lille), julio de 1967.
13 Dominica V II después de Pentecostés: Epist.. Rom6,19-23: Evang.. Mt 7, 15-21. Monasterio de N. D. de la Plaine (Lille), julio de 1967.
14 Dominica V III después de Pentecostés: Epist., Rom8. 12-17; Evang.. Lu 16, 1-9. Monasterio de N. D. de la Plainc (Lille), julio de 1967.
15 Dominica X después de Pentecostés: Epíst., I Cor12, 1-11; Evang., Lc 1, 9-14. Monasterio de N. D. de la Plaine(Lille), agosto de 1967.
16 Dominica XII después de Pentecostés: Epist., II Cor3, 4-9; Lc 10, 23-37. Monasterio de N. D. de la Plaine (Lille), agosto de 1967.
17 Dominica XII después de Pentecostés: Epíst., II Cor3, 4-9; Evang., Lc 10, 23-37. Monasterio de N. D. de la Plaine(Lille), agosto de 1968.
18 Homilía pronunciada con ocasión de la profesión solemne de tres Religiosas del Císter, del Monasterio de N. D. de la Plaine, el 1 de septiembre de 1968. Dominica XIII después de Pentecostés: Epist., Gal 3, 16-22; Evang., Lc 17, 11-19.
19 Homilía pronunciada con ocasión del cincuenta aniversario de la profesión solemne de cuatro Religiosas del Císter. Monasterio de N. D. de la Plaine (Lille), 6 de agosto de 1966, festividad de la transfiguración del Señor.
20 Colegio Mayor de Nuestra Señora de Montserrat, 27 de abril de 1959.
21 Monasterio de Lichtenthal (Baden-Baden), 15 de agosto de 1968.
Catálogo editorial
Catálogo Librería Balmes
- Humanidades (29)
- Arte y cultura (1)
- Ciencias (2)
- Ciencias sociales (2)
- Educación y familia (5)
- Filosofía (12)
- Literatura (6)
- Tiempo libre (1)
- Infantil y juvenil (28)
- Crecemos en la fe (13)
- Literatura (15)
- Otros productos (37)
- Religión (308)
- Asociaciones y Movimientos (3)
- Biblia (5)
- Catequesis (9)
- Espiritualidad (176)
- Historia de la Iglesia (2)
- Liturgia (52)
- Otras religiones (1)
- Teología (41)
- Testimonios (2)
- Vidas de santos (17)