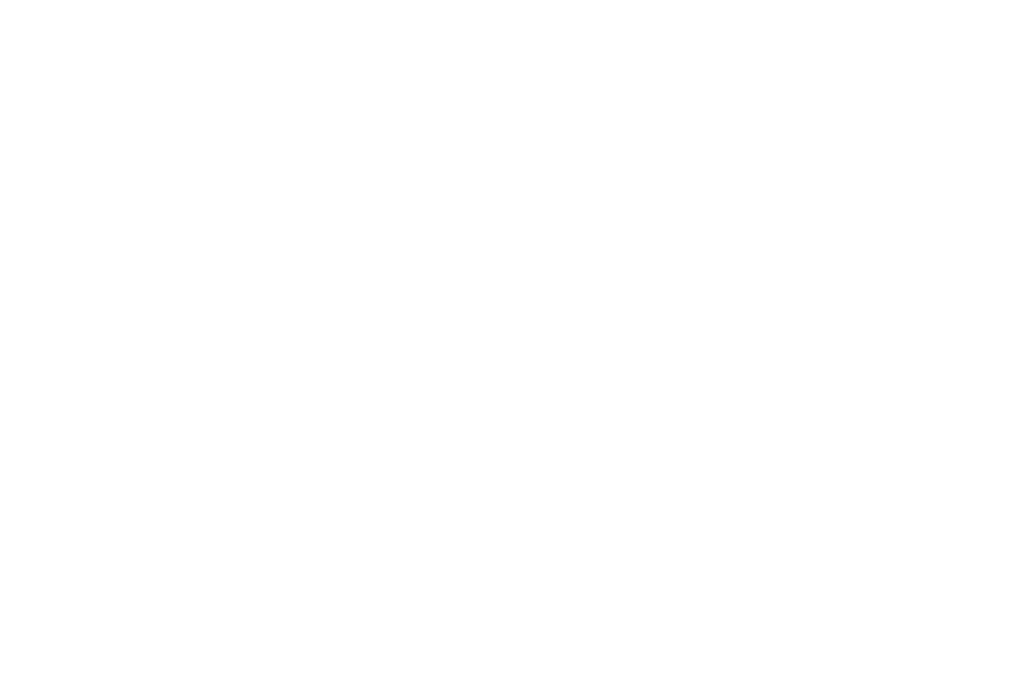Expone las virtudes que ha de alcanzar para ser un buen apóstol.
EL APOSTOL SEGLAR
DE LA PERSUASIÓN
María Dolores Raich Ullán
EDITORIAL BALMES
A Josefina Loaso Bibián, modelo de apóstoles, y a todas las almas que, como ella, viven consagradas a la Causa de Cristo.
INTRODUCCIÓN
Señor: después de muchos vaivenes en el alma, después de muchos años de pruebas y amarguras, un corazón que desea amaros y serviros por encima de todas las cosas, se postra humildemente a vuestras plantas y os pide una gracia que está por encima de todas las gracias, después de la de ser acogido en vuestro Seno: la gracia del Apostolado, la incomparable dignidad de llevar vuestro mensaje a otras almas que todavía no os conocen o que, conociéndoos, no han entrado en vuestra intimidad. Para ello, Señor, para ser instrumento y mensajero de vuestras promesas, no basta nuestra buena voluntad, ni si-quiera ese entusiasmo contagioso que brota de un amor a Vos incipiente y aún no del todo asentado. El primer impulso de generosidad es insuficiente. Engendra más bien fracasos que triunfos. ¿Por qué, Señor, por qué, si toda nuestra buena fe se vuelca en el deseo de llevaros a los corazones ansiosos de Vos? Hemos tardado muchos años en comprenderlo, Dueño de todos ellos, pero al fin vuestra infinita paciencia ha logrado vencer la obstinación de obrar siempre por cuenta propia, sin aguardar vuestra venia, ni vuestro mandato. Llevaros a las almas es una obligación, una de las cláusulas principales que encierra todo contrato ideal con Vos. Mas no siempre nuestra forma de transmisión coincide con la que Vos hubiérais deseado de nosotros. No toda la culpa es nuestra, Señor. Acaso vuestro lenguaje —claro, diáfano y sencillo— resulte de difícil resonancia en nuestro interior obscuro y dividido, en ese murmullo de caos que constituye nuestro medio de expresión individual y privativo, un lenguaje desconocido por los demás hombres y casi ininteligible para nosotros mismos. Aprender vuestro idioma, Señor, es tarea de titanes, y jamás lo lograría ninguna de vuestras criaturas si no acudiérais Vos en su ayuda, con un tesón y una benevolencia exquisitos. ¡Cuánto os costamos, Señor! ¡Cómo nos reclama la obscuridad desde que nos hicimos solidarios de la Noche! Pasar de la Luz a la Tinieblas fue fácil. Mas el retorno a la Luz primera es empresa superior a nuestras fuerzas, menguadas por la Nada, y jamás lo lograríamos de no mediar vuestra infinita Misericordia. Los ojos, habituados a la obscuridad, no pueden avezarse de golpe a la Luz o siquiera a un pequeño indicio de ella, ni humanamente podrían captarla nunca en toda su inefable intensidad. Nuestra limitación entraña esa obligada deficiencia. Vos, Señor, sois el artífice de nuestra regeneración. De Vos dimana nuestra fuerza, nuestra voluntad de emerger del lodo, y aunque, levantados, corremos tras Vos impregnados aún de viscosa impureza, Vos consumáis en nosotros vuestra obra de rehabilitación.
Nuestro primer contacto con vuestra intimidad —una vez dado el paso decisivo de militar en vuestras filas— tropieza ante todo con el problema del lenguaje. Nos hallamos en un ambiente maravilloso, en un país luminoso y bello, pletórico de promesas y esperanzas. Empero, nuevos en él, no comprendemos el habla que le es propia, y su aprendizaje requiere tiempo y esfuerzo. Nos falla el lenguaje y entonces, impacientes, recurrimos a interpretarlo según nuestros casi siempre mezquinos conocimientos, y queremos alcanzar la elocuencia oratoria con los balbuceos de un niño. A fuerza de errores, vamos adquiriendo conciencia de nuestra gran ineptitud. ¡Lástima que muchas almas se incapaciten para ello por falta de humildad en comprenderlo! Habla entonces en vano el Señor. No lo entienden. Y siguen atentas al confuso rumor del yo imperfecto. ¿Qué tiene, pues, de particular que nos equivoquemos? ¿No son explicables nuestros malogros? A decir verdad, casi aseguraríamos que son inherentes a nuestra naturaleza. De ahí que todos tengamos que edificar sobre ellos, aprovechándolos a la manera de cimientos de nuestra estructura espiritual. Lejos de desilusionarnos, esos desaciertos en el apostolado —como en los demás órdenes de la vida interior— deben inducirnos a experimentar un entusiasmo más alto, ante la comprobación de que sólo en el Señor y no en nuestra miseria se halla la virtud necesaria para ascender hacia El. Nuestro, nada, Señor. Vuestro, todo, Señor. Vos sois la Causa Primera, fuente eterna de Agua Viva que riega las ardientes arenas del desierto. En Vos, Señor, confía esta alma que ha empezado a entrever el sentido y el valor infinito de vuestro lenguaje, que es lo mismo que decir, vuestra Voluntad. Y descansa en la confianza de que Vos la ayudaréis a exponer —siquiera torpemente— unas pequeñas sugerencias sobre el Apostolado Seglar de la Persuasión.
I. EL APÓSTOL
Desde que Jesús expresó el deseo: «Id y enseñad a todas las gentes», no sólo sus inmediatos discípulos, los Apóstoles, sino todos los sucesores de éstos, e incluso los simples cristianos sin una misión apostólica determinada, contrajeron el deber, cada cual a su manera, de contribuir a la propagación de la Palabra Evangélica, legado espiritual e inmarcesible de Cristo Redentor. Este deber nos incumbe también a nosotros, los cristianos del siglo xx, y así nos lo han recordado con frecuencia los últimos Santos Padres, en vista de las apremiantes necesidades de orden espiritual que afectan al mundo moderno. Conviene, no obstante, aclarar algunas ideas relativas a la responsabilidad que alcanza a cada uno de nosotros en el modo, grado y categoría de apostolado que hemos de ejercer.
Recordemos, ante todo, que nuestra actuación es limitada. El Apostolado por excelencia es patrimonio del Sacerdocio, porque a él ha confiado el Señor preferentemente la predicación y la divulgación de Su Palabra. El sacerdote posee un poder emanado del propio Cristo, manifestado sobre todo en la administración de los Sacramentos, y en la Consagración del Pan y el Vino en el augusto Sacrificio de la Misa. Por su vocación, por su formación y por su vida consagrada a Dios en cuerpo y alma, tiene el ungido del Señor la primacía en el cuidado de las almas. Los seglares son y serán siempre meros colaboradores en el ejercicio de esa noble profesión de llevar a las almas a su Dios y Creador. Salvada esa distancia entre ambas categorías de cristianos —religiosos y seglares— impuesta por la sola dignidad sacerdotal, la máxima a que puede aspirar un ser humano, es menester precisar en toda su amplitud el importantísimo papel que desempeña el seglar en la ingente tarea de evangelizar o regenerar a las almas ignorantes u ofuscadas. Enseñar al que no sabe y enderezar al descarriado: tal debe ser el lema de todo cristiano consciente de su parte de responsabilidad en la redención de las almas.
Ultimamente la misión de los seglares ha adquirido tal importancia —por exigencias de la época y la carencia de vocaciones sacerdotales en proporción a la creciente población del mundo— que se ha impuesto una sistematización de sus diversas intervenciones en el campo apostólico. Aun así, la mies es mucha y los operarios pocos, con el agravante de que la escasa mano de obra disponible no rinde —a la hora de la verdad— un fruto proporcionado a su número. Pocos, pues, y poco eficientes. ¿Por qué? Las causas son múltiples y es preciso analizarlas de una en una para dar con la anhelada solución al déficit existente. Ha llegado la hora de detenerse a considerar la urgente necesidad que tiene la Iglesia de almas realmente conscientes del problema planteado en el apostolado seglar. Hay que conocer a fondo dónde están las deficiencias que menoscaban la labor conjunta, para subsanarlas en la medida de nuestras fuerzas, con una mayor correspondencia a la Gracia.
La desorientación en este punto resta fuerza cohesiva al apostolado de las almas. Para obtener más rendimiento partiendo de los escasos instrumentos disponibles, nada como imponerse el deber de reflexionar con frecuencia —a los pies del Sagrario— sobre las posibles causas de la exigua cosecha recogida. ¿No será falta de verdadera vocación apostólica? ¿No será carencia de preparación para abordar tan delicado cometido? ¿No será, en última instancia, desconocimiento casi absoluto del terreno que pisamos? En las páginas siguientes intentaremos dar una somera visión del problema y esbozar algunas pautas para su parcial resolución.
II. CLASES DE APOSTOLADO
Desde el apostolado activo de los primeros apóstoles y sus sucesores hasta el apostolado místico de las congregaciones religiosas contemplativas, existe toda una gama de posibilidades para los cristianos deseosos de cooperar a la siembra de las verdades eternas.
En los primeros tiempos del Cristianismo surgió la predicación con la palabra y el ejemplo. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, pro-pagaron la Buena Nueva y atrajeron a la Causa de Cristo a infinidad de adeptos, cuyo entusiasmo por la Ver-dad se traducía, si era necesario, en el holocausto de sus vidas. El contraste con todo lo conocido, la pureza del mensaje evangélico y la Gracia del Señor, siempre operante en las almas de buena voluntad, movieron a las gentes a intensificar su celo por la nueva doctrina. En aquellas almas vírgenes bastaba la predicación masiva para obrar el milagro de la conversión. Porque una cosa es cristianizar en terreno virgen y otra recristianizar en terreno apóstata, o sea en el mundo descristianizado de nuestros días. Una vez el hombre ha conocido —siquiera vagamente— la Verdad, y se ha apartado de ella por la soberbia y el pecado, resulta mucho más complejo su problema respecto al apóstol encargado de atraerle de nuevo al ámbito de Cristo.
Eso ha creado una serie de facetas inéditas en el Apostolado, que iremos examinando sucesivamente.
Los sacerdotes y religiosos, sucesores de aquellos primeros propagadores de la Palabra de Jesucristo, prosiguen la magna labor de atraer a las gentes a las Verdades Eternas o de mantenerlas fieles a ellas mediante la constante predicación de los puntos evangélicos. Los misioneros se encargan de lo primero. Los pastores de almas de lo segundo. Unos y otros ejercen el apostolado fundamental: el de la atracción y el de la permanencia, reforzados por los Sacramentos. Además, tienen a su cargo el difícil cometido de llevar de nuevo al redil a los extraviados, y ahí es donde el seglar acude en su ayuda abundantemente, puesto que por su mejor posición estratégica, tiene más posibilidades de poner en práctica ese apostolado medio que tanta importancia ha adquirido en nuestros días.
Dentro de esta especialidad, el apostolado reviste múltiples aspectos. Existe, en primer lugar, el apostolado de la oración, el de la palabra y el del ejemplo. Existe también el apostolado del silencio y el de servicio. A continuación explicaremos someramente en qué consiste cada uno de ellos.
El primero —el apostolado de la oración— es acaso el esencial e ineludible para cuantos deseen incorporarse a las filas operantes. En sí, constituye una forma perfecta de apostolado, puesto que pretende ganar almas para Cristo por medio de la plegaria que, como sabemos, exige para su eficacia otra parte equivalente de sacrificio. No se concibe oración sin sacrificio, ni viceversa, porque ambos están en la base de la vida cristiana. El apostolado de la oración es el apostolado por antonomasia, pues existe aislado, esto es, por sí solo, o formando parte insustituible de toda otra manifestación apostólica, ya sea de palabra, de ejemplo, de servicio o de silencio. En ocasiones habrá que restringir la acción a la plegaria. Pero ésta deberá acompañar siempre a toda otra actividad. La oración en el fundamento sobre el que se asienta la fertilidad de la vida cristiana.
El apostolado del ejemplo suele dar óptimos frutos entre las almas pundonorosas, que sólo necesitan el apoyo de unas evidencias para decidirse a desplegar la energía necesaria para el fin. El sentido de la limitación —y aun el de la emulación— inducen a muchas de ellas a seguir por el camino del bien y a afirmar sus pasos en él. Nunca se ponderará bastante esta forma de apostolado, imprescindible, como la anterior, para otros cometidos más complejos.
Estos dos modos de apostolado se reducen, en realidad, a uno solo, puesto que no se conciben el uno sin el otro.
El apostolado de la palabra en el seglar puede asumir diversas formas, desde la conferencia —más o menos abiertamente formativa— hasta la plática o el simple diálogo, pasando por el consejo, el consuelo o la advertencia.
El apostolado de la palabra se complementa con el apostolado del silencio, cuya importancia se ha incrementado hoy día, dado el escaso número de almas dispuestas a dejarse «instruir» en materia religiosa. Se impone entonces callar, es decir, retraerse después de haber hablado, a fin de evitar que la insistencia contribuya a debilitar la exigua voluntad ajena. De hecho, el apostolado del silencio es una forma de diplomacia trasplantada al dominio espiritual. Una de las primeras cosas que debe aprender el apóstol es a callar cuando conviene. El sentido de la oportunidad es esencial. Si no se posee, es preferible renunciar al apostolado verbal.
Finalmente, el apostolado de servicio abarca todas las tareas orientadas al bien o a las necesidades de los demás, y comprende numerosas actividades docentes, divulgadoras, literarias o puramente caritativas, en centros benéficos, hospitales, etc. Tiene sobre el anterior la ventaja de convenir a todas las almas, según sus aptitudes y ocupaciones. Y en cierto modo todos estamos obligados a ejercerlo en una u otra forma, con objeto de colaborar a la ayuda mutua, esto es, a la caridad para con el prójimo, y adquirir mediante la práctica de tan excelente virtud las armas suficientes para empresas de más arduidad operativa.
III. LOS PRIMEROS TIEMPOS Y SUS PELIGROS
Contra lo que suele creerse, no todo el mundo está en condiciones de emprender el apostolado directo, aun cuando el acercamiento al Señor y a Su doctrina sea ya considerable y manifiestamente positivo. En general, las almas que comienzan una vida espiritual consciente y organizada tienden a expandir su entusiasmo en una actividad apostólica para la cual no están debidamente preparadas. Hay que tener en cuenta que, en ese campo, todas las precauciones son pocas, porque aun impetrando la ayuda y la guía de la Gracia y aprestándose a la lucha con las mejores armas del estudio y el conocimiento de las almas, los errores son inevitables. Ello es debido a nuestra desmedida limitación y, en cierto modo, coopera notablemente a nuestro progreso en la vía de la perfección, porque constituye un arma poderosa contra los embates del amor propio, el principal escollo en el camino hacia la Verdad. No obstante, dando por sentado que los malogros son insoslayables, debemos, en la medida de lo posible, tratar de reducirlos al mínimum, a fin de que nuestra actuación cabe las almas sea fecunda. Para ello hemos, ante todo, de ser perfectos conocedores de la tarea que nos proponemos llevar a cabo. En primer lugar, ¿qué es ser apóstol?
La definición por excelencia del apostolado es la que nos depararon los primeros apóstoles de Cristo. Un apóstol es un propagador de la Buena Nueva, con el único fin de servir a la Causa de Jesucristo y contribuir con su pequeña aportación personal a la gran obra redentora de nuestro Salvador. Después, este sentido divulgador se dilató, dando cabida a otras actividades que, directa o indirectamente, hacen relación a la ayuda y al servicio del prójimo en aras de su provecho espiritual. La imagen del árbol con su recio y poderoso tronco, y las ramas principales y secundarias emergiendo de él, presta una visión cabal del conjunto de las tareas apostólicas. Sucede, sin embargo, que hay que iniciarse en ellas por los derivados más simples de ese núcleo central y no acometer temerariamente la compleja vía de la savia y la raíz sin un previo adiestramiento orientador.
Hemos empleado adrede el término «compleja», porque, desgraciadamente, no todos estamos preparados, ni reunimos cualidades suficientes para ejercer el apostolado de la persuasión. Y, cosa curiosa, no bien nos hallamos en la Senda, es el primero que nos tienta, para volcar en él toda nuestra inexperiencia —cuando no ineptitud— en el delicadísimo cometido de atraer almas al Señor. El problema estriba en que, por lo regular, no trabajamos en terreno virgen, sino en la tierra réproba de la descristianización. Las almas díscolas necesitan una terapéutica especial para volver a la fe, y en ocasiones una intervención torpe retarda o ataja para siempre cualquier moción de la voluntad ordenada a la rehabilitación por el abatimiento de la soberbia. No cabe duda que toda obra llevada a cabo con espíritu de justicia y caridad dará su fruto, aunque caiga en la más ridícula de las torpezas. También sobre los errores se edifica. Pero cuando estos errores se cometen en la persona del prójimo, nuestro deber es evitarlos a toda costa, creándonos para ello una conciencia estricta del grado de responsabilidad que nos alcanza en toda empresa redentora.
En realidad, se trata de descender más que de ascender. No siempre las evoluciones espirituales marcan una línea ascendente. Lo ideal es bajar primero al abismo de nuestra nada, tan abajo como nos permitan nuestras fuerzas, y, desde allí, despojados ya del amor propio, ascender por grados a la Luz. De la misma suerte, es primordial saber que, cuando iniciamos la vida espiritual, el Señor nos arrebata a un cielo altísimo donde vislumbramos ya los esplendores de la Luz. De allí, descendemos a lo que nos rodea y, en nuestro descenso, nos asimos a las primeras ramas, las secundarias, del gran árbol del Apostolado. Su frondosidad nos atrae y arrebata. La posibilidad de infundir la fe de Cristo en nuestros hermanos es el primer estadio que se brinda a nuestra naciente generosidad. Pero la impaciencia nos consume y, en vez de demorar nuestro paso por lo accesorio, nos apresuramos a descender por el tronco sin conocer los secretos de la raíz. Nuestra indisciplinada naturaleza nos impulsa a ello, fiel a su consigna de precipitarnos al fracaso. En general, no estamos prevenidos contra los posibles avatares, y cuando nos damos cuenta es ya demasiado tarde para retroceder. Procedemos entonces a edificar sobre los errores, lo cual, si por una parte es, como dijimos antes, conveniente, representa por otra un considerable retraso en la realización de nuestros objetivos y no pocas veces el inicio de un proceso negativo en el que el descorazonamiento ocasiona grandes estragos, con grave peligro de deserción del campo fecundo del Apostolado.
Se requiere, pues, una conciencia clara de nuestra conducta en estos casos. En los primeros tiempos de nuestro acercamiento al Señor nos desconocemos demasiado a nosotros mismos para pretender influir en los demás. La entrega, pese a todas las apariencias, es puramente parcial y, por tanto, actuamos al dictado de nuestro yo, poco habituados aún a la captación de la voz de nuestro Creador. De ahí nuestros fracasos. Carecemos de la consistencia que confiere un total y perfecto abandono a El, tras el paulatino despojamiento del yo. Y en nuestra precipitación cometemos en Su Nombre lamentables errores de forma y de fondo. Una dirección espiritual inteligente debiera prevenirnos contra el riesgo de la iniciativa propia en el Apostolado de la Persuasión. Todas las demás actividades apostólicas —desde la docente hasta la de servicio— son aptas para el principiante. Cualquiera de ellas —o varias combinadas— convienen a maravilla al asentamiento del alma en el nuevo camino emprendido y coadyuvan a despojarla de sus lastres e imperfecciones. ¿A qué, pues, esa impaciencia en meternos en terreno ignoto? Tengamos en cuenta, por otra parte, que el Señor no nos ha dado Su venia para efectuar semejante cometido. La ruina de muchas empresas apostólicas obedece a que no ha habido consentimiento divino, sino iniciativa propia. Y sin El, nosotros nada podemos hacer. Ni siquiera tomar iniciativas, por santas que se nos antojen. Hay que esperar la señal, la orden que nos impele a atacar de lleno al Enemigo en la persona objeto de nuestro apostolado. Entonces, si hay fracaso, es sólo aparente, porque la Gracia ha actuado de un modo directo por nuestra mediación, utilizándonos a manera de transmisores de sus inspiraciones.
IV. DISPOSICION PREVIA DEL APÓSTOL
Como queda apuntado, lo ideal sería aprovechar los primeros tiempos para adiestrarse en el dominio de sí, por medio de la dedicación y la paciencia, practicando abundantes obras de misericordia y caridad para con el prójimo, y venciendo las inevitables repugnancias surgidas al contacto con los pecadores. Ese aprendizaje puede prolongarse más o menos tiempo, según nuestra disposición interior y nuestras prendas personales. Hay caracteres más difíciles de doblegar, debido a su particular fuerza o resistencia a la Luz. Con frecuentes actos de humildad y propósito firme de vencerse, se logra la deseada victoria casi insensiblemente. Todo estriba en la capacidad de entrega de nuestra voluntad. Nada peor en estos casos que las resistencias, esa especie de traiciones que surgen de nuestro caos interior, con el fin de dar al traste con todos los buenos propósitos concebidos al principio de nuestra conversión. Dichas infidelidades representan otros tantos retrocesos, a veces irreparables, en los espíritus apocados y duros, reacios al sometimiento inherente a todo proceso aniquilador del yo. El gran momento para el alma respecto a su Creador es el que la induce a reconocer su perenne posición de rebeldía contra El. La soberbia, fuente del pecado original, sigue viva en nuestra alma hasta que, conscientes de su funesta presencia, nos decidimos a extirparla para evitar su definitivo asentamiento. Con sólo admitir la bajeza de nuestra calidad, ponemos la primera piedra de nuestra rehabilitación. Entonces, comienza realmente la lucha contra nosotros mismos. Hemos, por decirlo así, aceptado la supremacía de nuestro Creador, sin renunciar a los pretendidos derechos del yo. Tal es la disposición corriente en que solemos —¡oh suprema inconsciencia! — acometer nuestras empresas apostólicas. Ni por un momento se nos ocurre ejercitarnos en la virtud por medio del sacrificio. Y empezamos a actuar por nuestra cuenta y riesgo, ajenos a la arduidad de la labor que se nos ofrece. Sin haber encauzado nuestra alma pretendemos poner orden en las ajenas. Generalmente, cuando nos percatamos de esta realidad, hemos perdido ya un tiempo precioso de difícil recuperación. Difícil, porque entonces no es ya sólo contra nuestro yo contra quien hemos de luchar, sino también contra la fuerza negativa de nuestra decepción. Desilusionados, nos sentimos incapaces de lograr nuestro propósito regenerador. Una enorme desconfianza se apodera de nosotros y, en cierto modo, nos incapacita momentánea o perdurablemente para la gran empresa del vencimiento propio. En tales casos sólo puede salvarnos la convicción de que nuestro error fue un espejuelo de la soberbia, en el que apenas intervino la voluntad y sí una gran dosis de buena fe, movidos por el deseo de dar a conocer a Cristo sin conocerlo bastante nosotros mismos.
Hay, por otra parte, una señal inequívoca de que estamos en condiciones de emprender un apostolado: la que supone hallarse en perfecta intimidad con el Señor y, por ende, en tan plena comunicación con El que nos resulten claros sus mensajes. Algunos se preguntarán: ¿Y cómo se conoce ese estado de acercamiento perfecto? ¿En qué consiste ese íntimo vivir en El? Muchos, la mayoría, no dan al lenguaje espiritual más valor que el de símbolo, sin consistencia real. A todos nos resulta árida la lectura de un místico cuando no estamos iniciados en las vías de las purgaciones y las noches obscuras. Entendemos sin entender. Comprendemos las palabras, más no el alcance de las mismas. No penetramos en su entraña. Nuestra carencia de preparación nos incapacita para captarlas en su verdadero significado, y en el mejor de los casos nos suenan como una fina música, agradable pero monótona. Eso explica que lo que en Lina época de nuestra vida nos pareció casi ininteligible se nos aparezca en otra como la viva traducción de nuestros sentimientos espirituales. Y nos maravillamos de no haberlo comprendido antes.
Existe, por consiguiente, una evolución más o menos dilatada en lo fundamental, y perenne en lo definitivo, cuando el alma ha entrado ya en la senda de la intimidad tras la primordial purificación de sus zonas oscuras. Dicha evolución parte de las más diversas vías, por aquello de que hay multiplicidad de caminos para llegar al Señor. Pero a medida que avanza, converge gradualmente en el punto central donde confluyen todas las sendas, unificadas, dentro de su inmensa variedad, en el Seno del Amor.
Las almas se encuentran en el Señor, y en El se reconocen como hermanas vinculadas al mismo Fin. Ese es el momento de estar atentos a Su voz, por si El desea algo especial de nosotros en el terreno apostólico. No a todos reserva Dios este cometido. En este punto no caben errores como en los primeros tiempos en que aún actuábamos por impulso propio, lejos de la consumación mística, en que, muertos a nosotros mismos y al pecado, damos paso a la vida fecunda del Señor en nuestra alma, despojados de todo apego a lo transitorio y perecedero. Ha habido que llegar a ese punto ideal a costa de muchas pruebas y purgaciones, durante las cuales hemos aprendido a conocer todas las gamas imaginables de oscuridad, desde las más inquietantes penumbras hasta las más abismales negruras, en un grado tal de intensidad que no nos hubiera sido dado resistirlo sin el apoyo de la Gracia. El sentimiento de soledad progresiva es otro de los factores esenciales de la vida mística de unión. Los estados de desolación y abatimiento que lo acompañan son consecuencia de ese trance de muerte por que atraviesa el alma, muerte a sí misma y al mundo. No dejamos sin pena el lodo que nos impregna. Forma parte tan entrañable de nuestro ser como los propios sistemas orgánicos. Y no nos es posible desembarazarnos de él sin dolor, cual si extirpásemos conjuntamente la glándula vital de nuestra existencia.
Una vez lograda la necesaria purificación, comenzamos a experimentar los efectos saludables de la Gracia, que, aunque ni por un momento nos ha abandonado en nuestras pugnas interiores, no ha podido actuar en toda su eficacia en nuestra alma hasta sentirla despojada de la carga letal de sus taras e imperfecciones. Las posibilidades de volver a empañarse disminuyen gradualmente, a medida que aumenta la consistencia espiritual y, con ella, la unión con el Señor. Existe, a la sazón, lo que podríamos llamar un estado de continuidad espiritual. Los destellos, a veces dudosos o imprecisos, han pasado a ser haces continuos de luz, cuya intensidad depende de nuestra capacidad de entrega y anonadamiento. Vacíos de nosotros mismos, nos vamos llenando de Dios, y esa intimidad nos faculta para aprehender con nítida precisión Sus mandatos y mociones, sin adoptar jamás una actitud de duda respecto al partido a tomar. Y eso en todos los órdenes, desde nuestras decisiones personales hasta nuestras actividades apostólicas.
Se comprende que, cuando llega ese estado unitivo, la visión del mundo y de las almas sea en nosotros mucho más diáfana y exacta. La evidencia no es óbice para que de vez en cuando sobrevenga una crisis —más de cansancio que de esencia. Pero en lo fundamental, nos movemos en terreno firme por cuanto al conocimiento de las almas y su medio transitorio —el mundo— se refiere. Revestidos con las armas de la caridad y la santa intransigencia, enriquecidos por la libre actividad de la Gracia, y abandonados al Amor y la Voluntad de nuestro Dios, estamos en perfectas condiciones de obrar de acuerdo con las inspiraciones divinas, exentos de la grave responsabilidad de actuar por cuenta propia en un campo que no nos pertenece más que en la medida en que El quiera otorgárnoslo, conforme a nuestros méritos y merecimientos.
V. ARMAS CON QUE DEBE APRESTARSE TODO APÓSTOL
Al paso que nos adentramos en el trato íntimo del Señor, la acción de la Gracia actúa progresivamente en nuestra alma, adornándola y enriqueciéndola con nuevos dones ordenados al crecimiento de las virtudes y a la merma de los defectos. Así, pues, esa corriente de amistad entre la criatura y su Creador engendra por sí sola prendas de perfección, tanto más afianzadas en el alma cuanto más conscientes nos sintamos del fenómeno espiritual de nuestra incorporación a Cristo, esto es, a la Cabeza, vinculándonos a ella y dejándonos regir por sus preceptos e inspiraciones. Con todo, es preciso conocer a fondo las cualidades de que debe revestirse todo soldado de Cristo para luchar eficazmente en tan alta Causa. El he-cho de que el Espíritu vaya infundiéndonos Luz, no nos exime de saber en qué consiste la esencia de esa Luz, para un mayor aprovechamiento de nuestra alma y un menor margen de posibilidades negativas por parte del Enemigo. Colaborar con la Gracia es una exigencia del medro espiritual, y hay que buscar la forma más idónea de aprovechar sus mociones.
En primer lugar conviene saber que, una vez incorporado a las filas apostólicas, el milite de Cristo necesita unas armas especialísimas de difícil manejo. Dicha complejidad está en razón directa de su grado de adaptación a la Vida de Jesús. Eso significa, pues, que en los comienzos de la vida espiritual será mayor, y menor o casi nula en los períodos de unión perfecta.
Para adiestrarse en el uso de tales armas, nada como proceder con suma cautela en su manipulación inicial. Ante todo, debemos echar mano de la virtud de la prudencia, cuya acción ha de centrarse en una especie de estrategia que prevea y soslaye peligros y dificultades. Sin un sentido profundísimo de la discreción y la oportunidad no es posible aventurarse a acometer el más sencillo apostolado. La improvisación y la imprudencia son, desgraciadamente, demasiado frecuentes en los quehaceres apostólicos de toda índole, tanto si se ordenan a almas blancas, como a los más consumados pecadores. El tacto y la diplomacia son virtudes indispensables en el apóstol, y si por cualquier causa carecemos de ellas, fracasaremos irremisiblemente, no sólo en la conversión de almas, sino en las más simples actividades divulgadoras o docentes. Una falta de tacto basta para provocar una reacción negativa en un alma naturalmente reacia a la doctrina de Cristo. Hay en la naturaleza humana una aversión tan profunda a la sujeción —aun cuando apunte ya el amor al Señor —que es suficiente una imprudencia del apóstol para producir la hostilidad, no ya personal —hacia el culpable— sino esencial, o sea hacia el propio meollo de la doctrina cristiana. Las deficiencias del maestro redundan en perjuicio de la disciplina enseñada, acaso porque el alma, sumida en la Mentira, aprende siempre a regañadientes la Ciencia de la Verdad.
Esa prudencia debe llevar consigo una delicadeza especial en el uso de la palabra. Se concede excesiva importancia a la formación cultural y se descuida a veces la indispensable moderación en el lenguaje, tal vez por un prurito de simpatía. Hay quien se propone ser afable y no halla a mano más arma para conseguirlo que un lenguaje vulgar con ribetes de chabacanería. Algunos objetarán que para llegar a las almas hay que hablarles en su idioma, sea el que fuere, so pena de no ser comprendidos. Es como si el profesor de gramática hablase a sus alumnos analfabetos con deliberadas incorrecciones para hacerse más asequible a sus mentes, en lugar de hacerlo correctamente para incitarles a la imitación. El hecho de que en ocasiones haya que expresar los conceptos con suma sencillez para hacerse comprender por almas de escasa preparación, no justifica el empleo del lenguaje burdo y vulgar en que incurren ciertos educadores actuales. Simplicidad no es sinónimo de vulgaridad. La Palabra de Cristo es de una transparencia maravillosa, pero jamás cae en la inelegancia. El movimiento ha de ser ascendente, nunca descendente. Adaptarse a una mentalidad, sí; pero no desde su mismo nivel, sino desde el plano más alto del educador. Esa discreción verbal y expresiva, con sus toques de humor, si conviene, mas siempre en el límite del más estricto comedimiento, es una de las perlas más raras entre los apóstoles de Cristo, sin duda porque no suele concederse al lenguaje toda la atención que merece como arma constructiva o detractora, según el buen o mal uso que se haga de ella.
En cuanto a la ironía, aun usada a pinceladas imperceptibles, resulta en grado sumo peligrosa, si el que la maneja no posee una intuición poderosa del sentido de la oportunidad. Por eso, en la mayor parte de los casos, es preferible no utilizarla. Como hemos indicado antes, sólo una habilidad suprema en el manipuleo de los instrumentos nos permite el recto empleo de sus recursos. En el apostolado no caben los ensayos. Tened en cuenta que, pese a todos los preparativos y precauciones, algo falla siempre, porque somos incapaces de calibrar nuestras propias fuerzas en su justa medida y de prever las reacciones de las almas que intentamos atraer. ¿Qué sucederá, pues, si, encima, nos aventuramos a emplear armas de manejo poco menos que desconocido? La norma más segura es la mera discreción, reforzada por una santa firmeza y revestida de una exquisita afabilidad.
Sucede a menudo que el apóstol no es agradable, ni goza de una personalidad atractiva. Su campo será entonces restringido, mas no por ello menos fructífero, porque hay infinidad de quehaceres que sólo requieren amor al Señor y buena voluntad. Examínese cada uno a sí mismo y acepte humildemente sus limitaciones. Ello le mantendrá en la humildad, de la misma suerte que el más dotado permanecerá en ella por los fracasos de muchos de sus empeños, ya que, aun con la mejor disposición y las más excelentes prendas, no hay nada seguro en el terreno de las almas, y suelen cosecharse más malogros que triunfos, con frecuencia no sólo aparentes y pasajeros, sino reales. Los errores del apóstol contribuyen a ello; mas incluso con la mayor perfección, son inevitables, puesto que la gran tragedia del hombre es hacerse sordo a las llamadas de Dios.
La finura verbal debe ir subrayada por una delicadeza suma en la voz, la mirada, los gestos, las actitudes y los menores ademanes. El apóstol ha de poseer un refinamiento en bloque, por así decirlo, envuelto en un halo de naturalidad y desenvoltura que le permitan la máxima ductilidad en su campo de acción. Nada debe aparecer afectado, sino perfectamente sencillo y espontáneo. El arte de tratar al prójimo se sutiliza aquí hasta el límite, porque no hay tarea más ardua que captar al hombre para Dios, a pesar de todas las apariencias de simplicidad con que suelen iniciarse algunos apostolados. Antes del abrazo total del nuevo amante de Cristo, se sucederán tantas oposiciones como asentimientos, siendo así que el instinto capital del hombre es rebelarse contra Dios, e incluso dentro del seno de Este, no cesan las insubordinaciones, dada la imposibilidad de matar el amor propio de un solo golpe. La capacidad de recuperación de la soberbia es más fuerte que la Muerte. Por tanto, estamos, en mayor o menor grado, en constante rebeldía contra Dios, incluso en la época de la intimidad más perfecta, porque los renuevos del orgullo no pueden matarse hasta que, nacidos, se manifiestan, y muertos unos, nacen otros, como consecuencia de la corrupción que, por el pecado, mereció nuestra carne.
Aparte de esas cualidades esenciales de prudencia, discreción, finura, comedimiento y don de palabra que deben adornar a todo apóstol, se precisan otros requisitos de orden docente para emprender ciertos apostolados, especialmente con personas cultas dedicadas a cualquier actividad intelectual. En este campo el seglar experimentará como nunca su evidente inferioridad respecto al sacerdote, formado íntegramente para el apostolado de las almas con el estudio y los necesarios conocimientos de filosofía y teología. Todo formador tiene el deber de instruirse a fondo. Afortunadamente hoy día abundan los libros de formación al alcance de todas las inteligencias, y no es difícil adquirir una cultura básica para el conocimiento de las verdades eternas y su proyección en las almas. Asimismo, los tratados prácticos de psicología general o particular (infancia, gente joven, etc.) están a disposición de todos los estudiosos. Leer diariamente unas páginas de obras espirituales o formativas es labor ineludible para cuantos aspiran a ingresar en las filas del apostolado. De lo contrario, tendrán que circunscribirse a tareas menos comprometidas. A mayor cultura, mayor responsabilidad. Los que no son aficionados a leer y no pueden imponerse la obligación de hacerlo asiduamente, jamás llegarán a ser piezas aptas para el apostolado persuasivo. Tropezarán desde el principio con una serie de dificultades que imposibilitarán toda tentativa de éxito.
Otra faceta, no por secundaria menos efectiva, del apostolado, es de orden eminentemente práctico, y habrá que adaptarse a ella en la medida de las propias posibilidades. Nos referimos a nuestra aportación material con libros para protegidos, dinero, propaganda, etc. Recordemos que Apostolado es Caridad, y que la Caridad se completa y perfecciona con la entrega de unas monedas, a menudo excesivamente adheridas al alma, ya que la generosidad tiene muchas facetas, y la del desprendimiento no suele ser prenda de ciertos católicos militantes. Sobre este punto bueno será haceros una advertencia capitalísima: desconfiad de vuestro grado de perfección si aún os repugna deshaceros de un puñado de dinero, por mucho que éste os haya costado de ganar. No abogamos por el uso y el abuso imprudentes de él, sino por un sabio manejo que permita sacrificar unos gustos —muchas veces lícitos— en aras del ideal por excelencia, después del de la perfecta unión con el Señor: ganar almas para El.
VI. REQUISITOS DE ORDEN SOBRENATURAL
Pero ante todo y sobre todo el apóstol necesita ponerse en situación de recibir constantes gracias del Señor, que reparen y fortalezcan las energías espirituales perdidas en el inevitable desgaste que supone darse a los demás. Y para crear en el alma un ambiente propicio a la actividad divina, nada como tener conciencia plena de los factores requeridos para lograr una mayor intimidad con el Señor: a saber, Eucaristía, práctica de las virtudes, oración, vigilancia, estabilidad, constancia, inmutabilidad, dominio absoluto de la voluntad. Tales son los ejes del equilibrio del apóstol. Este deberá luchar constantemente por mantener ese equilibrio en sí y no desfallecer ante la inconsistencia propia y ajena.
Una vez convencido de su vocación —otorgada por Dios— el apóstol ha de infundir en su alma una certeza incontrovertible de triunfo. Como no actúa ya por sí mismo, sino movido por el Señor, no tiene nada que temer, y todo su afán debe consistir en aceptar los aparentes reveses de orden apostólico con paciencia y benignidad. Ese poder de aceptación implica una capacidad de fracaso que ayuda inmensamente al crecimiento de la humildad y, con él, al asentamiento cada vez más consciente en la Senda de la Luz. La realidad en que vivimos escapa a nuestra percepción. Para aprenderla preciso es huir del mundo y los mundanos, y cobijarse en los atrios del Señor. Y para captarla en toda o casi toda su esencia hay que haber avanzado mucho en el camino de las noches obscuras, las arideces y los abandonos a la Voluntad Divina. En una palabra: hay que haberse acrisolado en el fuego de las purificaciones y haber muerto bajo su acción al hombre viejo dando vida al nuevo, engendrado por la Redención de Cristo.
La vida del apóstol guarda, por tanto, correlación con los progresos de la vida interior. Forzoso es recorrer una doble senda: una de ininterrumpida lucha íntima y otra de proyección exterior. Dos luchas simultáneas que exigirán un punto de equilibrio inalterable para no desfallecer: Cristo y la intimidad con Él.
VII. ENEMIGOS CONTRA QUIENES DEBERÁ LUCHAR EL APÓSTOL
Dentro de sí, fuera de sí. Dos campos de batalla perfectamente delimitados y, no obstante, estrechamente vinculados por el nexo del Pecado. En el propio interior, tendencia innata a la desintegración de valores. Fuera de él, la feroz animadversión de los que, esclavos de sí mismos, se resisten a romper el yugo del cautiverio y entregarse a la Verdad. Sólo la Gracia de Dios hará posible la superación de ambos escollos, atajando los infinitos males que acarrean a la causa del Apostolado.
La Gracia contribuirá a despertar en el alma del apóstol la convicción de que para obtener frutos fecundos hay que ser profundo conocedor del propio estado interior con relación a Dios, con relación al mundo circundante y con relación al prójimo. La vida interior exige un grado de desarrollo rayando en la perfección. Por consiguiente, es menester haberla centrado en Dios, acatando Sus preceptos e inspiraciones. El mundo exterior será algo tan ajeno a la intimidad del apóstol que no ligue, es decir, que no agarrote sus facultades espirituales con contactos pecaminosos o simplemente dudosos. El desasimiento perfecto engendra piedad perfecta. Y el amor incondicional a Dios, abismos de Caridad para comprender las miserias humanas, superada ya la fase crucial de la aversión e intransigencia originadas por el choque entre una voluntad de vencer y unas actitudes de maligna resistencia a acatar la Ley de la Salud. Sobre este punto añadiremos que es imposible emprender un apostolado persuasivo sin haber superado las crisis de aversión hacia la malicia ajena. El sentimiento de soledad progresiva —inherente a toda ascensión espiritual— es indispensable para lograr un completo desapego y, por ende, una absoluta comprensión del alcance y la magnitud del Mal acarreado por el Pecado.
VIII. IMPORTANCIA DE LA DELICADEZA
El desenfado, y aun la simple urbanidad sin delicadeza, son insuficientes para el apóstol perfecto. La simpatía y la educación contribuyen al éxito de las empresas apostólicas, mas no siempre bastan como virtudes esenciales de forma, sino que deben ser apoyadas y sustentadas por otro matiz que viene a ser la piedra de toque de todo cristiano perfecto. Ese matiz podría definirse así: ausencia del menor roce o fricción susceptible de irritar el meollo de las almas. Obrar siempre con suavidad y dulzura —incluso en los momentos difíciles de reconvención— no es prenda común entre los militantes. Y, sin embargo, resulta inútil prescindir de ella y no aplicarse a su cultivo, porque su ausencia determina un malogro irreparable en los cometidos apostólicos. Se ha repetido con harta frecuencia que las almas sencillas deben ser tratadas con desenvuelta naturalidad, porque el excesivo cuidado de la forma las cohibe y repliega en sí mismas, dificultando con ello la acción saludable del apóstol. Eso es cierto, mas sólo cuando a esa desenvoltura y naturalidad se aúna la delicadeza más exquisita para no herir susceptibilidades. Además, ¿no fue Cristo la suma delicadeza, pese a su impresionante sobriedad? ¿A qué, pues, esas actitudes guiñolescas y ese lenguaje procaz para llegar a ciertas almas? ¿Tanta es la falta de habilidad de los apóstoles modernos que tienen que rebajarse a eso para conseguir un objetivo redentor?
No ha comprendido a Cristo el que obra de tal suerte. Ni le ha comprendido, ni le ha dado pleno acceso a sí. Ha adoptado una caricatura del Salvador, mas no Su verdadera Faz. Y lo lleva a los demás desfigurado y contrahecho por la propia miopía. Si comprendiéramos más a fondo hasta qué punto ofendemos a Cristo creyendo servirle incondicionalmente, avanzaríamos a un ritmo mucho más raudo por la senda de la Perfección. Lo malo es que no analizamos, o no analizamos bastante, porque somos incapaces de olvidarnos de nosotros mismos y situarnos en el verdadero ángulo del Redentor. Anteponemos el carácter, la idiosincrasia personal y ajena, a la Pauta dada por el Señor,
Pauta tan variada como las almas, pero sujeta al nexo común del ejemplo de Cristo. Y por mucho que nos empeñemos, eso no es amar a Jesús, sino anteponer el arbitrio propio a la entrega absoluta a Él, en un grado que —vencido incluso nuestro temperamento— ya no actuemos nosotros, sino por Él, en Él y con Él. Desconfiemos de nosotros mismos en tanto no veamos Su huella en todas nuestras actitudes.
IX. ESTADO INTERIOR DEL APÓSTOL
Hemos señalado ya la necesidad de hallarse en el punto culminante del Camino de la Perfección para entregarse al apostolado persuasivo, esto es, en el grado de unión necesario para percibir clara y distintamente la voluntad, la voz y las inspiraciones del Señor. No hay verdadero apostolado con sólo celo y entusiasmo por la Causa de Cristo. Se precisa, sobre todo, el consentimiento divino. Es más: muchas veces ocurre que, sin celo ni entusiasmo, sino con una apatía y hasta casi una renuencia por cierta misión apostólica, nos sentimos impulsados a obrar, prescindiendo de todas nuestras repugnancias, sólo por dar gloria a Dios. Suelen presentarse casos que nos parecen perdidos desde el principio, desde casi antes de obrar, y el amor propio, nunca enteramente vencido, protesta ante el previsto fracaso y se resiste a ceder. Clara señal de que ya no obramos por nosotros mismos, sino por inspiración divina la constituye el hecho de acatar y afrontar todas las dificultades, por ásperas y duras que se nos aparezcan. En consecuencia, no hay apostolado consciente más que en el grado en que existe una unión con Él lo bastante íntima para aceptar sin reserva cualquier inspiración.
Respecto a nuestro estado interior con relación al prójimo, sería de desear que no se dieran ya en nuestra alma los períodos de crisis aversivas tan frecuentes en los primeros tiempos. Estas suelen prolongarse tanto que antes se logra el primer grado de intimidad con Dios que superarlas. Porque, naturalmente, hay que amar primero mucho al Señor para empezar a experimentar plenamente el amor incondicional al prójimo. Suele acontecer que en las épocas de formación progresiva en el amor a Dios, la conciencia de ir eliminando defectos e imperfecciones —por la gracia de El— nos mueve a exigir del prójimo el mismo grado de perfección que nosotros vamos adquiriendo, sin tener en cuenta que jamás lo adquirimos por nuestros propios méritos, sino por pura donación de Dios, sin otra aportación personal que el concurso —frecuentemente menguado y mezquino— de nuestra flaca voluntad. Y aun ésta, la poca que poseemos, es regalo de Dios. Por tanto, la convicción de que también «ellos», como nosotros, podrían ser mejores, si quisieran, nos impulsa a rebelarnos contra su malicia o su inconsciencia, y solemos exigir del prójimo tanto o más de lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. No nos conocemos aún bastante, ni sabemos hasta qué punto somos esclavos de nuestra indignidad.
Aparte de esta faceta generadora de crisis, existe la relacionada con nuestro propio desasimiento. Las noches obscuras, los desalientos y los abismos de soledad, son, en parte, resultado de nuestra reacia voluntad a desapegarnos del yo. La adherencia del lodo es de cohesión casi orgánica, y arrancar parte de sí, o mejor dicho, consentir que el Señor arranque y pode, supone un esfuerzo sobrehumano imposible de llevar a cabo sin el concurso divino. En tales períodos, nos aislamos, lo detestamos todo, y captamos la perversidad reinante. Empezamos, en una palabra, a comprender, a percibir la inmensidad del Mal, y a odiarlo y desearlo a un tiempo, por lo que tiene de aborrecible y por lo que tiene de apetecible, dada la coexistencia en nosotros de la eterna dualidad. Según eso, la superación del Mal no se realiza sin dolor, y ese dolor se traduce no sólo en desaliento, sino en aversión a los que aún viven en pecado, sin la comezón salvadora de emprender una nueva senda purificadora.
Durante tales épocas, no es conveniente dedicarse al apostolado activo, porque el alma carece todavía del necesario asentamiento y del espíritu de caridad suficiente para acometer empresas de envergadura. Es preferible aguardar a que una mayor firmeza rija nuestra vida interior, tras una superación íntima que nos permita contemplar con mirada serena la miseria propia y ajena, convencidos ya de nuestra bajeza. ¡Cuesta tanto percatarse de que nada somos, ni nada valemos fuera de Dios!
En cuanto al mundo circundante, menester es olvidarlo y no violentarse por sus locuras. Santa indiferencia en todo y capacidad de comprensión para hacerse cargo de cuanto veamos, oyamos o adivinemos. El sentimiento de soledad originado por nuestra evolución espiritual no debe inclinarnos a tristeza, sino a alegría, puesto que con él aprenderemos a prescindir del consuelo de las criaturas y a convertirnos de mendigos en señores, más aptos para dar que para recibir. Como Cristo: darse, darse siempre sin medida, sin pedir nada a cambio, perfectamente libres en ese principio de transfiguración que culminará con nuestro ingreso en el Reino de los Gloriosos.
Con estos tres requisitos, a saber: unión, paz interior y amplitud de mi-ras, puede el apóstol —debidamente aprestado para ello con los aditamentos de preparación anteriormente citados— considerarse en condiciones de entrar en acción, siempre y cuando la Voluntad Divina dé el debido asenso e imprima la luz necesaria para obrar.
X. MATICES EXIGIDOS POR EL SEÑOR
Interesa saber qué grados de apostolado caben en el simple acercamiento de un alma a Dios y estar muy atentos a la voz del Señor para comprender qué es lo que exige de nosotros en cada caso.
En primer lugar, un apóstol puede ser utilizado por Dios como mero instrumento de transmisión, por me-dio del ejemplo, la predicación o el simple ejercicio de la caridad. Una sencilla frase oportuna puede ayudar a un alma a salir de sí misma para entregarse a El.
El apóstol-mensajero tiene por misión transmitir un mensaje a un alma que no está en condiciones de captar la voz de Dios directamente, y necesita de un intermediario que le hable en su idioma espiritual —aún imperfecto— por boca del Señor. En general, la tarea del mensajero se reduce a transmitir órdenes divinas, orientadas a producir afectos o mociones de índole espiritual. Son a manera de llamadas disfrazadas de voz humana para un mejor entendimiento entre Creador y criatura.
Un grado más responsable de apostolado es el exigido al apóstol- puente, es decir, al que no sólo es portador de un mensaje, sino viaducto indispensable para el paso de un alma a su Dios. Su labor es, en esencia, actuar no ya de simple mediador, sino de senda efectiva, con todas las molestias y dolores que ello reporta, a fin de facilitar el acceso a Dios. Deberá sufrir todas las resistencias del alma en tránsito, dejándose, si es preciso, hollar por ella, o soportar sus pataleos, vaivenes y retrocesos.
Más allá todavía surge el apóstol- víctima, asociado al dolor redentor de Cristo para rescatar a un alma de las garras de Satán. En esos casos exige el Señor un grado de entrega absoluta, incondicional e inmutable. De lo contrario, cabría una reacción negativa por parte del apóstol, no dispuesto aún a darse en una medida tan perfecta. Soportará desprecios, humillaciones y dolor pungente, rayano a veces en la agonía íntima, con valor redentor por lo intenso y lo abismal. Si es preciso, y el Señor así lo reclama, se llegará al heroísmo del martirio. A todo debe estar dispuesto el perfecto seguidor de Cristo, porque el Señor es insaciable en exigir cuando un alma le da el sí incondicional de la entrega sin reservas.
Vemos, pues, reproducidos en las posibles gamas de un apostolado consciente, el Nacimiento, Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, espejo en que debe mirarse todo aquel que aspire a seguir Sus huellas. Nacimiento de la Intimidad y su proyección al exterior para la salud de las almas. Vida de Unión, con la palabra y el deseo siempre prestos a servir a Dios. Vía de Pasión, por la paciencia, la renuncia y la caridad sin medida del que se ofrece como víctima para expiar los pecados ajenos, persuadido del valor redentor del sufrimiento. Y finalmente Muerte —real o mística, según designios del Señor— para sembrar la semilla del Bien en quien no puede engendrarla ya con sus propias fuerzas por haberse extraviado en los obscuros dédalos del Mal.
Un programa maravilloso, en ver-dad, pero imposible de llevar a cabo sin los requisitos anteriormente apuntados de anonadamiento, entrega e intimidad perfecta.
XI. ESCOLLOS CON QUE TROPIEZA EL APÓSTOL
Es evidente que si el apóstol ha llegado al conocimiento de sí mismo se hallará mucho más preparado para aprehender la inestabilidad de que adolece el alma humana y no se sorprenderá de las mutaciones —e incluso traiciones— que observe en la conducta de sus protegidos. El mismo, por poco que se examine, descubrirá en sí una fuente inagotable de inconstancia, que habrá que encauzar diariamente, aun en los estados espirituales más avanzados. El pecado original no sólo empañó irremediablemente la pureza primitiva
del alma, sino que la hizo solidaria de un vacío engendrador de vértigo, que atrae y repele a un tiempo. Y en tanto se halla unida a este cuerpo de muerte, testimonio de su presencia, ha de sufrir forzosamente los efectos de la vertiginosa caída y buscar el remedio ideal que le permita restañar la herida y evitar que vuelva a abrirse sin control. El Señor, en su infinita sabiduría, permite ésta y otras duras pruebas porque sabe que son el único medio que nos obliga a permanecer en la humildad, necesaria para la perfección, en tanto rija la dualidad cuerpo y alma, y la pugna por alcanzar la purificación ideal que facilite un retorno al Seno del Padre. Parece una paradoja, y lo es, en efecto. Hemos de perfeccionarnos partiendo de nuestra imperfección. Ella, con la Gracia del Señor, nos dará el material necesario para aborrecer nuestra indigna condición —a poco que nos examinemos bajo la Luz de la Gracia— y mantener acallada la soberbia. Dios nos da la luz necesaria para «vernos» tal cual somos —gusanos inmundos y perecederos. Todo consistirá en aceptar la evidencia y someternos a Sus inspiraciones, con objeto de emerger de esa ciénaga nefanda en donde caímos por nuestros pecados.
No obstante, la innata ductilidad del hombre, ser adaptable por naturaleza a los ambientes y circunstancias, es decir, a los medios en que se desenvuelve su existencia, le capacita para adquirir nuevas facetas humanas y espirituales, tanto para el bien como para el mal, y siempre con más éxito, celeridad y facilidad de adaptación para este último que
para el primero. Y así un mismo hombre puede ser un monstruo de maldad y perversión, o un ángel de bondad y elevación, según el ambiente en que se haya educado. Eso, por sí solo, debe inducirnos a tener por accidentes cuantos defectos y virtudes observemos en el prójimo, y a no dar valor a sus actos en tanto éstos no lleven el sello inconfundible de una acción más o menos directa de la Gracia. Cuantos más actos de acata-miento a ésta advirtamos en la voluntad ajena, tanto más seguros podemos estar de una continuidad en el proceder positivo de esas almas, y admirarlas por haberse dejado fortalecer la voluntad en un acto —casi heroico— de entrega a la Voluntad de Voluntades. De eso a considerarlas infalibles media un abismo nunca lo bastante ponderado. En un momento dado, la voluntad humana puede fluctuar. En tal caso, si, engañados por nuestra categórica apreciación, nos llevamos un desencanto, no culpemos al prójimo por su deficiencia, sino a nosotros mismos por nuestra ingenuidad y nuestra ignorancia. Enmendemos nuestro punto de vista y acostumbrémonos a no ver ídolos, sino seres sujetos a la muerte y al pecado, incapaces de perseverar con la deseada constancia en la lucha contra sí mismos. Si tal hacemos nos evitaremos más de una desagradable sorpresa y nos habituaremos a descansar sólo en el Señor, desasidos de todo y de todos como conviene a un verdadero soldado de Cristo, conocedor de su torpeza e indignidad, pero entregado a una Voluntad superior que acude a regenerarle.
Una vez en el terreno consciente, todo resultará más fácil. Desconfiaremos de los resultados, por óptimos que parezcan, y nos dispondremos a recibir constantes desilusiones por parte de aquellos a quienes considerábamos totalmente incorporados a Cristo. Y así no nos asombrará que personas de cultura y educación se conduzcan a veces como analfabetos incontrolados. Eso explica que seres supercivilizados se porten salvajemente en determinadas circunstancias (guerras, revoluciones, etc.). Todo cuanto no viene directamente de Dios —por excelente que sea— está sometido a las fluctuaciones del alma entre el Bien y el Mal, aparte de que la frontera entre ambos tampoco aparece bien delimitada si no se vive en el Señor. Eso significa que la cultura, la educación y la posición social son elementos que el apóstol debe pasar un tanto por alto en cuanto a estabilidad se refiere, ya que, en determinadas almas, la erudición y las riquezas aumentan el desequilibrio y destruyen todo germen de humildad. La valoración de un alma debe hacerse partiendo de los valores espirituales por ella adquiridos, y por su proyección en la conducta exterior, tanto más regular en el Bien cuanto mayor caudal de Gracia acumulada y aprovechada por un hábito constante de la virtud. No partamos, pues, de valores puramente humanos, sino única y exclusivamente de los engendrados por la sumisión a la Gracia. De este modo, rara vez nos equivocaremos, y dilataremos nuestro campo de acción, menos atentos al posible fracaso y más resignados a la Voluntad Divina.
Una vez afianzados en el conocimiento del alma humana en toda su inestabilidad hay que obrar en con-secuencia y adaptarse a las distintas mentalidades, a fin de preparar en ellas un terreno apto para recibir la simiente de Cristo. Después del de la falsa apreciación, es el de la adaptación el obstáculo más delicado con que se enfrenta el apóstol.
Cada ambiente particular forma una mentalidad distinta en las almas, ya tan diversas entre sí, dentro de sus inevitables conexiones. El fondo común existe, pero en él caben múltiples facetas, fruto por una parte de la personalidad intransferible de cada alma, y por otra de las circunstancias que han constituido su medio. La mejor pauta a seguir es el desdoblamiento en dos mundos distintos: el propio —que debe ser ya el del Señor— y el ajeno, para ver con los ojos del prójimo el panorama ofrecido en nombre de Cristo. Naturalmente, para conocer ese mundo ignoto hay que hurgar en la superficie, con objeto de ahondar en el meollo, y muchas veces nos encontramos con que ese meollo no existe como entidad definida, sino en forma de una anarquía de tendencias sin el menor viso de estabilidad ni cohesión interior. Así, pues, ante la falta absoluta de formación, surgen dos obstáculos, en ocasiones infranqueables: o la inexistencia de un núcleo central, con la consiguiente renuencia a formarlo, o la existencia de ese punto de partida, a veces tan deformado por la ausencia de Dios y por el absoluto dominio del yo, que es casi una empresa quimérica intentar rectificarlo desde el punto de vista apostólico. Los extremos se tocan —dice la expresión popular. Y, en efecto, los dos polos opuestos, la ignorancia por un lado y la excesiva erudición por otro, son dos impedimentos enormes para llegar al conocimiento de sí, y por ende al de Dios, cuando ignorancia o erudición han tomado carta de naturaleza en el alma humana. La ignorancia sin Dios engendra animalidad. La erudición sin Dios, perversidad demoníaca, sustentada por una soberbia realmente satánica. Una cosa es el orgullo del ignorante —atizado por temibles complejos— y otra el orgullo del intelectual —alimentado por la propia complacencia. Con todo —si el Señor lo ordena— hay que decidirse a obrar apostólicamente, tanto en el caso del ignorante como en el del erudito, prescindiendo de la superior cultura de éste, aun cuando dicha cultura se extienda al plano religioso. Abundan las almas versadas en toda clase de religiones, incapaces de reaccionar ante la Luz. Su deformación, provocada por sobrexceso de orgullo, es una muralla opaca que rechaza el menor destello de claridad. El temor inconsciente a dejarse vencer levanta ese muro pétreo sin un pequeño resquicio de respiración. No obstante, puede el apóstol culto atreverse a luchar, porque su Ciencia trasciende a toda ciencia, puesto que es Luz de Dios, o sea Sabiduría de Dios, infundida por el Espíritu Santo en las almas que supieron hacerse acreedoras a ello.
Pero, naturalmente, siempre será un error intentar convencer sin un período previo de observación que permita aprehender plenamente la especial psicología del alma enferma. Hay quien posee un sexto sentido para ponerse en la piel de los demás, como vulgarmente se dice. En general, ese don es propio de los apóstoles del Señor, por obra y gracia de la transformación en Cristo. Al Mal no le resulta tan difícil atraer porque siempre —incluso en el alma mejor dotada para el Bien— encuentra campo abonado para actuar, dada la innata condición caída del alma humana. En cambio, el asentamiento del Bien en el corazón requiere la colaboración de la voluntad con la acción divina, y exige primero la debilitación del orgullo y el reconocimiento de la propia indignidad, requisitos ambos que repugnan a la rebelde naturaleza del hombre. Hay que proceder, pues, con suma cautela y, si es preciso, de un modo indirecto para no despertar inicialmente la aversión, en cuyo caso sería imposible un apostolado.
La oposición surgirá —es inevitable— en un momento dado, pero si se ha conseguido demorar su aparición en lo posible, la Gracia habrá tenido tiempo y ocasión de obrar, y ya no hallará tanta resistencia en sus sucesivos embates. A veces —las más— la labor del apóstol se reduce a preparar el terreno para una acción directa de la Gracia. De la prudencia y discreción observadas durante esa etapa preliminar depende en gran parte el éxito de la empresa.
Adaptarse a cada mentalidad es, en consecuencia, de rigurosa precisión en cualquier caso. Ahora bien, adaptarse no quiere decir rebajarse a un estado caído, sea cual fuerte su índole, condescendiendo desatinadamente hasta crear la confusión, sino respetar la debilidad ajena e intentar ver las cosas con la peculiar psicología del enfermo, manteniéndose en un plano digno, pero comprensivo, sin ceder ni un ápice, si bien procurando siempre dar tiempo al tiempo y no incurrir en peligrosos apremios.
Es, por tanto, de rigor mantener firme la dualidad «mentalidad propia» y «mentalidad ajena». El secreto está en ponerse en el pellejo ajeno sin salir del propio. Tarea titánica, en verdad, si no mediara el poder de Dios.
Nada más arriesgado que el apostolado «condescendiente» o «conformista», tan en boga en nuestros días. Y no hablemos del apostolado de «chantaje» o «coacción», substancialmente reñido con la pura esencia del Evangelio, que llama y alecciona, mas siempre respetando el libre albedrío humano, sin engaños ni añagazas para disfrazar la verdadera faz del
Mensaje, un Mensaje que habla de sobriedad y de renuncia en términos que no dan lugar a dudas. Media un abismo entre el apostolado «gazmoño» y el ejercido por Cristo. El jamás engañó a nadie. Los métodos protestantes no cuajan en nuestra doctrina católica, antes bien son absolutamente contrarios a su esencia, porque satisfacen más a la parte inferior del alma que a la superior y netamente espiritual, sin contar con que un apostolado de esta índole no tiene las más mínimas probabilidades de medrar por partir de una base falsa.
No valen las concesiones, ni el lenguaje vulgar y desenfadado, so pretexto de tratar con gente inculta o de pocas luces. Por inestable que se halle, el alma humana tiene conciencia de la mediocridad y «olfatea» la deficiente calidad de la mercancía que se le ofrece. Objetarán algunos que siempre es preferible el exceso de condescendencia que una actitud lejana —por mucho que se intente revestirla de cordialidad— porque ésta suele despertar la oposición del orgullo ajeno, ante la superioridad del apóstol. Ahí está el detalle: actuar sin perder la propia dignidad. Del resto se encarga la Gracia. Nuestra acción es limitada. ¿Cuándo nos convenceremos de ello? ¿O es que todavía creemos que somos infalibles y que nos bastamos a nosotros mismos? No olvidemos que nuestra labor es simplemente preparatoria, o sea mero preámbulo de la intervención directa del Señor.
XII. CASOS EN QUE SE DEBE OPERAR Y VICEVERSA
Al revés de lo que algunos creen, no siempre, aun en caso de verdadera necesidad —real o aparente— debe actuar el apóstol cuando se enfrenta con una posible conversión o regeneración. Por grande que sea el deseo de ayudar, es menester primero encomendar el asunto a Dios, y extremar la vida espiritual para ponerse en disposición de oír Su voz. Por eso es tan necesario vivir en plena conjunción con Él y no fiarlo todo a una intimidad tibia, desigual o de circunstancias. Son muchos —demasiados— los que creen estar unidos a Cristo sin poner por su parte los requisitos esenciales para consumar y mantener esa unión. Es maravilloso el ingenio humano cuanto intenta acomodar el mundo interior a las apetencias, a veces ni siquiera amortiguadas, de la naturaleza. Primero sale el inevitable: «Somos humanos y tenemos que vivir en la realidad humana.» Como si lo sensible fuese una realidad trascendente. Como si el mundo que nos rodea fuese el medio idóneo para desenvolverse en sentido espiritual. Olvidan que en el mundo sólo hallamos los medios — ¡y con cuántos trabajos en no pocas ocasiones! — para santificarnos y llegar a la Realidad suprema y sobrenatural de Dios. Únicamente el que sube, el que asciende al Monte, tras anonadarse en los abismos de su nada, es capaz de comenzar a entrever el verdadero rostro de la Realidad. No valen estados intermedios. Hay que trabajar mucho —muchísimo— para poder gozar de una amistad íntima con el Señor y moverse en el terreno de Sus realidades. Si no es así, ¿a qué emprender ningún apostolado persuasivo? Se carecerá de las armas adecua-das para luchar, y del tacto sobrenatural —delicadísimo y matizado— para emplearlas. El apóstol de la persuasión no es un mero transmisor del Mensaje Eterno, sino un engendrador de la Verdad en parajes áridos y desecados por la obscuridad, la incredulidad o el Pecado. Debe dar una parte tan íntima de sí mismo, que si no dispone de la capacidad de reserva suficiente —en forma de comunicación ininterrumpida con Dios— está condenado no sólo a no ver realizado su empeño, sino a salir perjudicado personalmente. De ahí tantos hastíos, tantas flojedades en el ejercicio del apostolado.
Recuerde y grábese en la mente el apóstol que para no acentuar las fatigas inherentes a ese santo cometido hay que meditar a menudo sobre la Vida del Salvador. ¡Cuánto sufrió Jesús en Su Primera Pasión, precursora de la de Su Muerte! Las fatigas del camino, la ausencia de toda comodidad —¡ni una piedra donde reclinar Su cabeza! — el cansancio de amoldarse a unas mentes ignorantes y desconocedoras del lenguaje espiritual, la disciplina de una oración constante, la humildad practicada hasta el heroísmo, las lanzas hirientes de la malicia y la ingratitud, la presciencia de Su ignominiosa Pasión y Muerte —todo lo sobrellevó Jesús con infinita mansedumbre y sobrenatural pureza, sin «alternar» Sus cuitas con pasatiempos ni bálsamos mundanos, fiel siempre a una auto- vigilancia sin la menor concesión a la naturaleza. ¿A qué, pues, pretender enmendar la plana al propio Dios? ¿Con qué derecho nos labramos procederes propios, escudándonos en nuestras necesidades humanas? El primer peldaño para ascender a la Perfección es reducir a la nada esas necesidades. ¿Que eso es imposible viviendo en el mundo de los seglares, sin el sometimiento a unos votos y a una regla religiosa? Entonces, mejor es renunciar al apostolado de último grado —el persuasivo— el más arduo de los posibles. Porque el estado mental no corresponde al nivel de perfección requerido para acometer tal tarea. Y el fracaso es irremediable y, además, en muchos casos, dañino, por el descrédito en que sume al Cuerpo Místico.
Recordemos, siquiera por amor a Cristo, que jamás debemos obrar por iniciativa propia, sino aprestarnos a adquirir los medios necesarios para desarrollar nuestros talentos y ofrecerlos centuplicados al Señor. Cuando nuestro interior esté lo suficiente purificado para acogerle en toda Su infinitud, Él vendrá a morar en nosotros y nos conducirá por sendas maravillosas de Luz y de Verdad. Entonces, perfectamente desasidos de nosotros mismos, gozaremos de la Santa Libertad de vivir en nuestro verdadero Centro, la Voluntad de Dios, única por la cual podemos regirnos y preparar nuestro acceso a la Patria Celestial.
A la sazón, no tendremos ya necesidad de preguntarnos: «¿Estará conforme Dios conmigo? ¿Querrá que actúe o no?» Las dudas se disiparán y obraremos con la naturalidad que da la Gracia, con una resolución, firmeza y confianza tales que nos maravillarán y admirarán, como venidas de Dios.
XIII. PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL APOSTOLADO DE LAS ALMAS
Si difícil es sembrar en tierra virgen, ¿cuánto más lo será en tierra maleada y traidora? Uno de los grandes problemas del apóstol moderno no es ya edificar como en los primeros tiempos del cristianismo, sino reconstruir ruinas en ocasiones fantasmales y repulsivas. El mundo huye de Dios. Esa huida reviste tantos matices como múltiple es la malicia humana, y se apoya en la negación, el escepticismo o la indiferencia. Hay quienes niegan la existencia de Dios. Hay quienes, condescendientes, le conceden una existencia vaga y difusa, en unos ámbitos absolutamente extraños al mundo y a sus pobladores, y acomodan Su Imagen contrahecha a sus mezquinas miras. Son los que declaran: «Yo creo en Dios, pero no en los curas.» Y se quedan tan satisfechos, pensando que han dado el golpe como inteligentes (el mundo ha dado en considerar «inteligente» separar la vida ordinaria de Dios), completamente ajenos al ridículo que supone su declaración.
Hay también los indiferentes. «Sí, es posible que exista Dios, pero allá se las componga. Yo no tengo nada que ver con El. El en su casa y yo en la mía.» Finalmente, abundan los consabidos fariseos, acaso los peores en su brutal hipocresía.
El espíritu humano se vale de mil ardides para rechazar la Ley de Dios. Tanto más en nuestros días en que se ha difundido entre los cristianos la creencia —de raíces diabólicas— de que es posible aunar la vida cristiana con la vida profana, porque lo de antes, «la austeridad y la abstinencia», eran exageraciones medievales reñidas con el espíritu de progreso de nuestros tiempos. Es la gran época para el demonio. La vida fácil, cómoda y desordenada ha favorecido su acción hasta límites insospechados. No ceja la soberbia humana en su empeño de romper lazos y salvar impedimentos.
Naturalmente, la actuación del apóstol es hogaño de una arduidad amedrentadora, sobre todo cuando 110 se cuenta con una gracia especialísima del Señor. Negar esa arduidad en engañarse a uno mismo, como hacen muchos ilusos, que, en aras de un optimismo mal entendido, pretenden ver de color de rosa lo que no resiste una mirada escrutadora del más torpe de los siervos de Dios. Aducen esos tales que el mundo siempre ha sido igual, y que ahora no es mejor ni peor que antes. Ignoran que el Mal no es un poder estático, sino activo, en constante evolución, con abismos insondables, cuya vista no resistiría un santo. El Bien existe —existirá siempre— ¿qué duda cabe, si existe Dios, el Sumo Bien? Pero en su infinitud, es perfecto, firme e inmutable. En Dios tiene su absoluta manifestación. El Mal, en cambio, es una fuerza descendente, en constante descomposición, cuyos hedores alcanzan gamas infinitas. Integrarse en Dios, desintegrarse en el Demonio, tal es la gran alternativa. El Mal es un cadáver inmenso cuya putrefacción no conoce fin. Y a más tiempo, más hedor. Su esencia se sutiliza con el transcurso de los siglos. ¿Queréis más sutilidad que la descristianización? Los tiempos paganos fueron de Mal inconsciente. Ahora es el Mal consciente. ¿Ha habido o no ha habido progreso en el proceso de corrupción?
Es, pues, indispensable modificar las armas de la lucha a tono con las circunstancias, y si siempre fue duro combatir el Mal, esa dureza aumenta con el tiempo, porque la conquista del Bien sigue siendo penosa, tanto más cuanto más definido el Mal, y éste posee cada vez más añagazas para atraer e imponerse, con todas sus caretas y antifaces. Se insinúa por doquier. Sólo se estrella ante la voluntad inquebrantable de servir a Dios en cuerpo y alma, con la mortificación, la penitencia y la oración.
Y aun así, ¡cuántas oportunidades tiene de volver a la carga! ¡Qué de luchas suscita en las almas de buena voluntad! Sí, hay que conocer el Mal a fondo y no hacerse ilusiones de poder resistir todos sus recursos. En una palabra: no hay que fomentar el optimismo respecto a él, sino aceptar nuestra indignidad y reprocharnos siempre de nuestra incapacidad de ser fieles a Dios. Menos alardear de santos y más atención al peligro, que es mucho, vario y temible, tanto más cuanto más tenue nuestro amor a Dios.
En consecuencia, el apóstol no debe ser un iluso que en todo ve Bien, ni un detractor, que en todo ve Mal. Ha de situarse, por el contrario, en el punto medio, y contemplar con mirada serena y equilibrada su mundo interior y el mundo que le rodea. Hay que poseer una conciencia viva y actual del Pecado. Se olvida fácilmente lo malo. Produce en el alma una sensación epidérmica o profunda, pero en ambos casos pasajera. La perennidad del horror al mal es una gracia que hay que saber conservar si se desea militar en la vanguardia de la lucha por las almas. A este respecto no puede haber dudas: es absolutamente inepto para el apostolado persuasivo todo aquel que no ha entrado en la intimidad de Dios. Para llegar a ella ha habido que pasar por oscuridades reveladoras de la ciencia del Mal. Y sólo el que se ha sometido de buen grado a estas pruebas de purificación dolorosa es idóneo para emprender, con pleno conocimiento, la regeneración del pecador.
Evidentemente, el apóstol moderno, enfrentado con el creciente desarrollo del Mal, necesita una preparación excelentísima para entablar la batalla de restablecer el orden y la justicia en un alma descristianizada. Recordemos que un alma en esas condiciones es un alma que ha conocido a Cristo, y luego lo ha desfigurado en sí para acabar desasiéndose de Su influjo. Si bien es cierto que todo el mundo actual está influido por el paso de Cristo sobre la tierra, no es menos evidente que esa impronta obligada que siente sobre sí le incita a sentir un odio a lo que considera cercenamiento de su libertad (léase: conciencia del pecado), que provoca una actitud apóstata con amplio campo de acción para el Mal, el cual —fijémonos bien en esto— adquiere entonces un matiz aún más perverso que en el caso del mal por el mal, sin conocimiento de Cristo. La traición a
Dios produce una categoría de desorden totalmente distinta a la promovida por la flaqueza o la ignorancia. El grado de malicia es infinitamente superior y, por ende, más pernicioso. No es de extrañar, por tanto, que se requiera otra táctica para combatirlo. De hecho, esa estrategia la da Dios en el momento oportuno, pero hay que predisponerse al don que Él nos otorga con una vida más pura y una guarda de los sentidos sin tacha. De otro modo nos exponemos a que no lleguen a nosotros los auxilios deseados por falta de disposición interior. Hoy como nunca la Iglesia necesita miembros esforzados e intrépidos, con preparación espiritual perfecta y cultura religiosa suficiente para rechazar y aclarar las torcidas interpretaciones de quienes optaron por huir de sí mismos, a fin de escapar al influjo de Cristo.
Conviene, asimismo, estar muy prevenido contra la dureza de corazón, para no dejarse sorprender por el Enemigo y ser víctima inconsciente de sus maléficas armas. Hay que considerar el problema primero como propio y luego como ajeno. Porque el mal es de todos, incluso de los esp-rituales, y a veces más real en éstos que en los mundanos.
La raíz de la dureza de corazón es muy honda. Se pierde en los laberintos del alma humana. Pero su causa es clarísima en su complejidad. La sensación de caída producida por el pecado original crea un sentimiento de repulsión contra uno mismo cuya superación se traduce en dureza de corazón. Nuestra capacidad de distinguir el Bien y el Mal, por obra y gracia de la conciencia individual y colectiva despertada por el Salvador, refrena nuestros impulsos —dureza de corazón por represión— o los desencadena rebeldemente— dureza de corazón por apetencia satisfecha. Es decir, que tanto en el caso de abstinencia como en el de caída se da por igual la dureza de corazón, si aceptamos la Ley de Dios a regañadientes, sin verdadero amor y espíritu de renuncia. Esa dureza indica en el pecador contumacia en el desorden; en el espiritual, defecto en el propio vencimiento, especialmente en el aspecto sexual. No todo consiste en abstener-se: ha de haber renuncia completa, aceptación y sabor a polvo y ceniza, lo cual sólo se consigue con mucho amor a Dios y un vivo desprecio de sí. Lo malo es que muchos espirituales siguen amándose secretamente a sí mismos por falta de generosidad en el desarraigo de sus inclinaciones malsanas. Cuando no se renuncia con júbilo, surge el íntimo descontento y, con él, la dureza de corazón. De modo que ese mal es propio de justos y pecadores, en tanto en los primeros no se dé la completa entrega y se consolide la renuncia. Por eso hay tantos duros en uno y otro campo. El daño que causan unos y otros es, en ocasiones, irreparable, y particularmente execrable cuando se comete en nombre de Cristo, so pretexto de defender sus intereses.
Son tantas y tan varias las gamas de la dureza de corazón que sería menester examinarlas en un largo tratado para apuntar algunas de ellas.
Y así hablaríamos de dureza de corazón en el espiritual y en el mundano, en el intelectual y en el ignorante, en el casto y en el carnal, en el hombre y en la mujer, en los adolescentes y en los jóvenes, en los maduros y en los ancianos. No apuraríamos la serie y siempre desembocaríamos en una especie de axioma fundamental, existente en la raíz del Mal: en unos y en otros, en los que siguen la Ley de Dios y en los que la desechan, hay un nexo común que les pone por el mismo rasero, a saber, una voluptuosidad de factura eminentemente sensual —por exceso o por defecto— que se complace en infligir mal al prójimo, con motivo o sin él. Existe, por consiguiente, un revolcarse en el cieno, un vago hedor a infierno, en la actitud del duro. Ni que decir tiene que, a los primeros síntomas, el espiritual debe cortar de raíz toda tendencia real o vagamente sospechosa de tomar venganza —por grave que sea la ofensa— en cualquier forma, sobre todo en la reticente. A veces son preferibles unas torpes palabras de ira, que la justicia solapada, que el castigo sordo y vengativo, que la cruel sonrisa interior del amor propio satisfecho ante una ofensa. En una palabra: hay que desterrar de una vez para siempre la du-reza, motivada sobre todo por espíritu de venganza o por envidia, porque mientras ella subsista, es de todo punto inútil alardear de seguidor de Cristo, y menos de apóstol de Su Iglesia. El espiritual duro —sea cual fuere su estado, religioso o seglar— es un traidor a sí mismo, un Judas tanto más detestable cuanto pretende militar en las filas del Cordero y se jacta de no ser capaz de venderle. Es la suya una traición si cabe más refinada que la del Traidor supremo, porque, contra la creencia general, el duro no suele serlo por inadvertencia, como sucede con otros pecados, sino con alevosía, consciente de que hace daño, so pretexto de equidad.
Y escudado en ella, acalla su conciencia.
La dureza de corazón es la válvula de escape del que se resiste a ser del todo bueno, y en ella andan de la mano soberbia y envidia, disfrazadas de afán de justicia. Los que con pena han renunciado a obrar el mal hallan en ella un pretexto ideal para satisfacer su apetito reprimido de lujuriar. Libradnos, Señor, de la dureza de corazón, porque es la plaga más generalizada entre vuestros indignos soldados. Libradnos de ella porque nos descubre, nos desenmascara. Siquiera por dignidad —si no por amor a Vos— deberíamos iniciar la práctica de su destrucción. Sería un santo orgullo, en todo caso, y debemos valernos de él cuando no entreveamos otra arma más eficaz para combatir tan grave mal. Con el hábito surgirá el Amor. Entonces, él nos bastará para reprimir, y hasta matar, la malsana tendencia a la impureza subterránea.
Prevenidos ya de esta temible lacra, comprenderemos mejor sus manifestaciones en las almas mundanas, entendiendo como tales las de los pecadores «profesionales», por así decirlo, o las de aquellos que viven al margen de Cristo o reacios a servirle.
Todo apostolado tiene sus fases y sus escollos, por bien que se desenvuelva. Habitualmente, las almas enfermas se dejan vencer al principio por la simpatía del intermediario y por el calor de sus bellas palabras.
Luego, cuando más confiado se siente el apóstol, surge la dificultad, generalmente en forma de repulsa, originada por los celos. ¿Celos de qué? Pues, sencillamente, de la virtud. Una virtud que ellos obscuramente confunden con el orgullo, tildando al apóstol de altivo y lejano. Es su misma impotencia para ganar en un día la virtud lo que les induce a acusar a su bienhechor, si no verbalmente, al menos con su actitud de escéptica ironía. No vale, pues, la humildad más exquisita. La superioridad que da Dios no la perdona el que quisiera alcanzar sin luchas, sin agonías, sin renuncias, el nivel espiritual de su consejero. Odia en el apóstol el abismo que media entre ambos y, en su subconsciente, atribuye a «arbitrariedad» divina de predilección lo que es sólo una colaboración entre Dios y el alma, correspondencia a la Gracia y sumisión a la Suprema Voluntad. Reconoce la valía del apóstol, pero se ampara en una mentira urdida por la envidia para alimentar su odio al superior.
Eso induce a muchos apóstoles poco experimentados a partir de una falsa posición para su fin. Creen que todo consiste en aparecer suaves y mansos, sin tener en cuenta que la suavidad y la mansedumbre nada valen sin la más estricta firmeza, no por dúctil menos eficiente. Ignoran que no basta una bondad a toda prueba para inspirar confianza a determinadas almas. Hay que ser realista en este punto y no concebir ideas más o menos ilusorias. El bien atrae a los naturalmente dotados de buenos sentimientos, aunque éstos hayan experimentado detrimento bajo los efectos del pecado, la dureza que éste engendra o la aridez del medio ambiente. Pero en los soberbios el bien en toda su pureza atrae y repele a un tiempo. Por una parte, mueve a deseo; por otra, provoca una aversión que se encona proporcionalmente a la intensidad de ese bien. Los condenados no podrán sufrir la vista de Dios, porque, obscuramente, se sienten impotentes para recuperarle. Y esa impotencia se trueca en odio, un odio que forma una masa compacta con el cuerpo y amenaza como un bloque de piedra que se viene abajo y aplasta cuanto halla bajo su mole. Se manifiesta en el gesto y en la expresión de la mirada, y se materializa en la palabra, que, cuan-do se reviste de sarcasmo, cobra una cualidad mortífera que hiere y desgarra despiadadamente. La ironía es un arma temible en boca de los per-versos. Sus dardos se clavan en el alma con tal ímpetu que, aunque los arranque el perdón, dejan una honda cicatriz. Hay palabras, hay frases, que destruirían el alma si ésta no se apoyara en su Señor.
Sobre este punto cabe también advertir a las almas de buena voluntad que no es exacta la afirmación de algunos espirituales según la cual, a veces, la posición del ateísta es fruto de la visión mezquina que de Dios tiene el creyente. Hay que tener ideas claras para aventurarse a instruir en el campo apostólico, porque así será más fácil rebatir las primeras objeciones. Achacar el mal del ateísmo a las estrechas miras o a la precaria elevación de espíritu del cristiano medio es un error de apreciación que en nada favorece la actitud inicial del apóstol. Probablemente estos factores negativos influyen en cierta medida en la resistencia del incrédulo a mudar de parecer, pero la causa principal de esa persistencia en el error es la soberbia, la oposición a acudir directamente a la fuente de Cristo, sin pasar por el cristiano, cuya ingénita imperfección le impide ser un reflejo siquiera aceptable del verdadero Ideal. Aparte de que, para una mente ofuscada y enferma, no basta a veces el ejemplo de un santo para retractarse y reconocer su error. Todo hombre —por obcecado que esté— sabe o intuye que hay un «negocio» en la existencia que sólo puede solventarse entre el alma y Dios. Si busca intermediarios es para prolongar más la renuncia. Si se escuda en el pobre ejemplo de los demás es para justificar su pasividad. Por instinto, el hombre tiende a huir de sí mismo. La vista de su miseria e indigencia le trastorna. Toda alma lleva en el fondo de sí misma la imagen de la Verdad. Y se necesita valentía para aceptarla. La verdad es dura, odiosa, para el pecador. Hay quien mata a la Verdad cuando acierta a entreverla. Por eso abundan tantas almas muertas, porque se mataron a sí mismas para no ver. Hay algo pavoroso en todo esto. Ello explica muchas frases tajantes del Evangelio. No hay alternativa. O aceptar o no aceptar. O Vida o Muerte. O Verdad o Mentira.
Es menester, asimismo, que el apóstol esté prevenido respecto a los consejos. A veces, no conviene darlos, aunque nos los pidan, porque, si no se ajustan a los deseos de quienes los formulan, salta el veneno de la animadversión. Las gentes solapadas no admiten más ley que la suya y, si llegan a una parcial conversión, no se adaptan a las prescripciones de Dios, sino que amoldan la Ley Divina a su mentalidad. Incapaces de salir de sí mismas, intentan acoplar en su alma aquellos principios, en lugar de conformarla con ellos.
Plantéase con todo esto la cuestión de saber abandonar a tiempo un apostolado: ni demasiado pronto, ni demasiado tarde; en su justa sazón, cuando el alma dirigida empieza a dar los primeros pasos sola. No importa que éstos sean vacilantes o inseguros. Aunque sobrevenga una caída, habrá ya fuerzas para contrarrestarla. En cambio, la insistencia extemporánea puede provocar una reacción negativa, en que juega un papel relevante la influencia de la personalidad del apóstol. El cansancio por hastío es el peor riesgo con que se enfrenta el maestro respecto a su educando. Porque hasta lo bueno, lo excelente, cansa. El ser humano es mudable por naturaleza y lo que en un tiempo le entusiasma, le aburre de pronto casi hasta la aversión. El alma no está asentada aún, no ha perdido del todo su costra de dureza, y experimenta una especie de rebeldía contra sí misma «por haberse dejado convencer». Esta razón queda obscura, imprecisa, allende el subconsciente. Pero es ella, sin duda, la causante del vacío y la fatiga. Y, en consecuencia, se vuelve contra la causa inmediata del cambio, que no es ya Dios en aquel interior, sino Su instrumento, la persona que ha provocado aquel trueque. El orgullo se rebela: «¿Cómo habré podido escuchar sus consejos? Es más, ¿cómo habré podido pedírselos? ¡Si es Lin ser insoportable, lleno de aires de superioridad!».
En efecto, piden consejo al apóstol y, al recibirlo, no lo aceptan. Es la eterna rebelión del orgulloso. No se perdona haber cedido ante la llamada de Dios, ni perdona la superioridad que da Este a las almas «lejanas», esto es, a las que en cierto modo viven ausentes de este mundo por la renuncia a sí mismas.
Por eso es tan necesario retirarse a tiempo, antes de que esa repugnancia naciente redunde en perjuicio de la Causa que se defiende. Se impone una desaparición discreta, gradual, sin estridencias ni brusquedades. Poco a poco, suavemente, como quien teme molestar. El otro tendrá así tiempo de reaccionar, de asimilar las nuevas sugerencias sembradas en su alma y de encontrarse a sí mismo. Entonces, precisamente, comenzará SLI lucha, tanto si sigue adelante, como si retrocede. La marca de Dios en el alma es más profunda que la del hierro candente en la carne. Es inútil debatirse, y hasta olvidarse de Él, o postergarle. El alma está marcada por un bautismo de fuego. Eso significa que no hay posibilidad de huida. Esta sólo es posible criando el Señor se limita a alentar en un alma, sin manifestarse en ella abiertamente. Mas cuando en Sus designios providenciales, aparece, se muestra e imprime Su Huella, no hay alternativa. Es como una mano invisible que agarra y sujeta, que oprime y agarrota hasta la asfixia.
Y hay que tenerle en cuenta a la fuerza, casi sin intervención de la voluntad, simplemente porque Él ha invadido nuestros sentidos naturales y sobrenaturales.
No temáis, pues, apóstoles de la Buena Nueva. Avanzad bravamente por la Senda de las almas y atraedlas con vuestra palabra ardiente o, simplemente, con la extraña luz de vuestra mirada. Basta a veces el destello misterioso de unos ojos puros y llenos de Cristo para convertir a un alma. Basta la música casta y su- gerente de una voz educada en la impostación del Señor para despertar una conciencia. Su dulzura es irresistible. Inspirará odio o entusiasmo, mas nunca indiferencia. Y a la corta o a la larga, vosotros, emisarios de la Luz, habréis ganado la partida. Con vuestras arideces, vuestras fatigas, vuestras decepciones, ofreceréis un día —el de la Eternidad— al Todopoderoso, un manojo de almas arrebata-das a las Tinieblas y a la Muerte, transformadas en fragantes flores de amor, acatamiento y buena voluntad.
Tiempo de Pentecostés, 1964
Catálogo editorial
Catálogo Librería Balmes
- Humanidades (29)
- Arte y cultura (1)
- Ciencias (2)
- Ciencias sociales (2)
- Educación y familia (5)
- Filosofía (12)
- Literatura (6)
- Tiempo libre (1)
- Infantil y juvenil (28)
- Crecemos en la fe (13)
- Literatura (15)
- Otros productos (37)
- Religión (308)
- Asociaciones y Movimientos (3)
- Biblia (5)
- Catequesis (9)
- Espiritualidad (176)
- Historia de la Iglesia (2)
- Liturgia (52)
- Otras religiones (1)
- Teología (41)
- Testimonios (2)
- Vidas de santos (17)