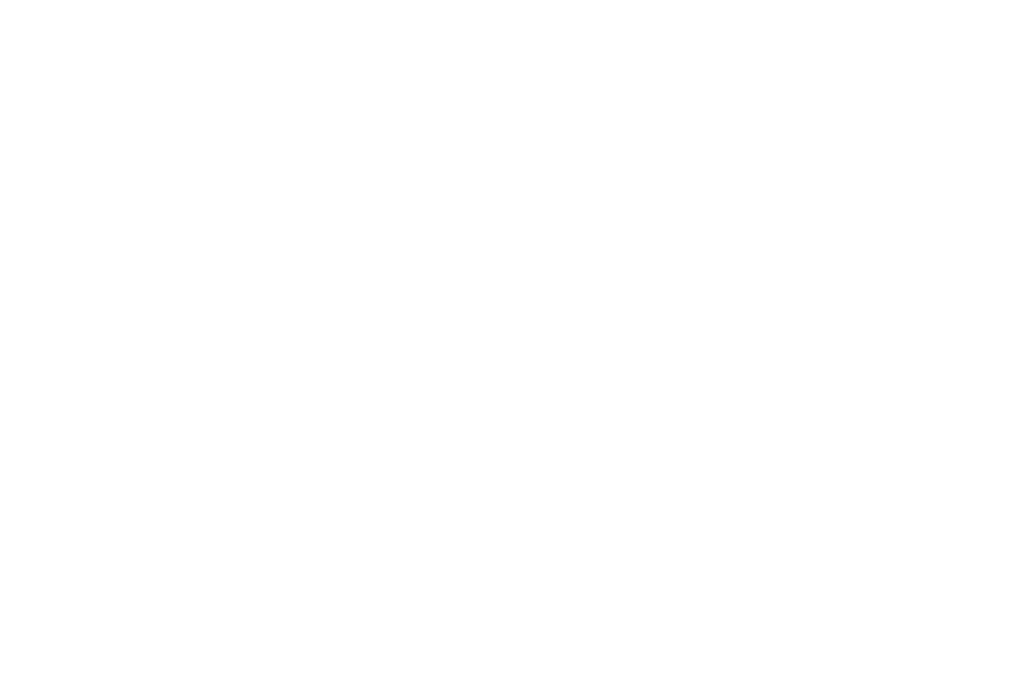Expone de manera sencilla el laborioso proceso de renuncia que hace renacer a una vida totalmente nueva en Cristo.
EL ESPÍRITU
DE RENUNCIA
María Dolores Raich Ullán
EDITORIAL BALMES
Al Rvdo. Padre, Fr. Antonio Belaire, O. F. M. dechado de maestros espirituales que a tantos inició en el arte excelso de la renuncia.
INTRODUCCIÓN
Este pequeño ensayo va dirigido a todos aquellos cristianos que, tras una trabajosa búsqueda de lo eterno, han entrevisto un punto de partida susceptible de llevarles a un buen fin. Es el momento en que el alma, un tanto fatigada por la encarnizada pugna con los peligros próximos de su inconstancia y endeblez, se dispone a renunciar solemnemente al mundo y a emprender una renovación interior al margen de él y de sus incentivos.
Nos hallamos, pues, en el umbral de una vida más pura y más consciente, ansiosos de consumar en nuestra intimidad la plena significación de aquellas palabras paulinas: «Ya no vivo yo, sino Cristo en mí». Nos hemos desengañado de nosotros mismos y sabemos que, con nuestras fuerzas, nada podemos, porque, en el transcurso de nuestra infructífera existencia, las hemos debilitado y aniquilado con el imprudente abuso de la libertad que nos otorgó Dios para imprimirnos Su semejanza y calibrar nuestro sentido de la equidad.
Iluminados por la gracia, fieles a ella y prestos a secundarla con todos nuestros sentidos y potencias, nos disponemos a recorrer una vía en la que se aúnan la turbulencia del mar y la aridez del pedregal. Agua y roca, líquido impotable y sólido estéril, espejismos de un desierto ardiente cuyos falaces oasis cobijan infinitas gamas de pecaminosidad. Nuestra defensa no siempre puede consistir en apretar el paso y pasar de largo. En ocasiones hay que detenerse, no ya por debilidad, sino por impotencia, porque ante nosotros ha surgido un obstáculo cuya superación supone heroicidad y abandono absoluto a la acción del Espíritu. Con frecuencia no somos capaces de descubrir en las aguas remansadas la turbiedad del fondo y, pese a todos los resplandores que en nuestra ayuda emite la Luz, experimentamos el vértigo del lodo. Pocas veces logramos resistirnos a ese imán, y sucumbimos miserablemente, sordos a los insistentes avisos de la gracia.
Tal es nuestra frágil condición. Tan deleznable que, aun en el supuesto de querer superarla, nada conseguimos sin sacrificio, esfuerzo y renuencia. Por eso no es posible el progreso espiritual hasta que no nos conocemos lo bastante a nosotros mismos como para prever y evitar las ocasiones de caída, o lo que es lo mismo, hasta que tenemos conciencia plena de los atractivos que para nuestra carne flaca ofrece el pecado. Sólo así nos será dable aprovechar las defensas deparadas por la gracia y, en todo caso, si sobreviene el lapso, obraremos con la convicción de faltar a la justicia, lo cual implica ya un uso más consciente de nuestra libertad y, por ende, la imposibilidad de soslayar el castigo divino.
El conocimiento de sí acrecienta, por consiguiente, la responsabilidad moral y disminuye las probabilidades de pecar por inadvertencia, como suele ocurrir a los mundanos. Cierto que en éstos la malicia actúa a manera de monitor del desorden, mas no siempre distingue de matices y frecuentemente acaba por echar un tupido velo sobre la Verdad, de suerte que la deformación producida por el pecado impide la justa discriminación entre el bien y el mal.
Para los que, deseosos de hacer prevalecer en su alma la justicia y la verdad, han renunciado a las obras de las Tinieblas, hay sólo un camino conducente al término propuesto: la renuncia de sí, el sometimiento perfecto a la ley divina y la habituación progresiva a la luz increada para localizar en la propia alma los sedimentos de limo y proceder a su destrucción, sin menoscabo de quienes nos rodean. ¡Cuántas veces al pretender limpiarnos salpicamos con nuestro barro a los demás! Únicamente la consolidación de un auténtico espíritu de renuncia en nuestra alma nos permitirá ascender sin arrollar al prójimo en nuestro impulso, y nos deparará la verdadera libertad de hijos de Dios, hijos leales y consecuentes en su convencimiento de que sólo en Él puede obrarse la cumplida restitución de los bienes arrebatados por el pecado.
I. LA ASPIRACIÓN A DIOS
Todos los humanos tienden, por naturaleza, a su Creador, como hechos a Su imagen y semejanza. Unos se percatan de ello y ponen los medios para el fin. Otros se afanan por hallar lo que humanamente se conoce por el nombre de felicidad y sobrenaturalmente es bienaventuranza o posesión de Dios. Las almas a ras de tierra persiguen un bien desproporcionado a la caducidad del cuerpo. Pretenden alcanzar la felicidad en un mundo enfermo, corrupto y temporal. Sin saberlo, buscan en ese efímero goce —espectro de la dicha anhelada— el Principio de Vida que les dio el ser y la existencia. Pero a esa convicción llegan pocos, porque, entregados a los placeres inmediatos y sensibles, no aciertan a atisbar los bienes imperecederos del espíritu, allende el medio imperfecto en que les precipitó su insubordinación a Dios. Nacemos ciegos y, para muchos de nosotros, ni siquiera se insinúa la Luz del Señor, porque, incluso con medios suficientes a nuestro alcance, nos arredra el camino a recorrer y, sobre todo, lo que hay que dejar en él para gozar de la Verdad, nunca plenamente apetecible sin el dolor de la prueba, la acción de la gracia y el esfuerzo de amar lo que trasciende a los sentidos. Nuestro desatino reside, por tanto, no precisamente en nuestra incapacidad de amar a Dios —facultad irrecuperable sin la mediación de la gracia— sino en negarnos a admitir, por soberbia, que el único medio de recobrar la perdida felicidad —Dios— es la fidelidad a esa gracia que Él derrama abundantemente sobre nosotros. Rehusamos obrar según el espíritu porque las apetencias de la carne son mucho más perentorias, y la sola idea de tener que resistir y renunciar a ellas, nos induce a rechazar de plano toda insinuación divina. Queremos felicidad, pero la queremos fuera de Dios, porque la que Éste parece brindarnos no seduce a los sentidos, antes bien los aterra, puesto que exige de ellos el sacrificio y la renuncia.
Afortunadamente, esa reconquista de la perdida bienandanza no es factible más que por el dolor y la muerte, y uno y otra son, en la economía de la Salvación, los recursos infalibles de la gracia para lograr sus fines regeneradores. La contradicción, la frustrada apetencia de un bien humano, la tristeza de una enfermedad o una muerte, los cataclismos, las guerras, las traiciones, los homicidios, la rebeldía ante la injusticia, son armas de que se vale el Señor para atraer a sus remisas ovejas y convencerlas de que sin Él nada pueden hacer, sino penar y extraviarse. Al llegar a este punto, hay almas que superan la soberbia y dan su asentimiento. Otras que, espoleadas por la venganza y la rebelión, se niegan a asirse a ese cabo salvador, porque, alejadas de Dios, pretenden hallar la dicha en la propia satisfacción y recoger en el pecado la compensación de sus sinsabores, olvidando que, a pesar de sus esfuerzos, sólo dan satisfacción al cuerpo y, agotado éste, continúa atenazándoles el tormento del alma —deforme y cenagosa— pero insaciable en sus exigencias de felicidad, puesto que para ella fue creada. El espíritu, envilecido por la carne, se precipita a la locura, y nada puede librarlo ya de su demencia, sino Dios, por los méritos de Su Hijo y del Cuerpo Místico a Él entroncado en concepto de corredentor.
La cuestión es, en definitiva, clara y distinta. Todo hombre tiende a la felicidad. Su triunfo o fracaso en obtenerla depende de su grado de humildad y su poder de renuncia para identificar y reconocer en ella a su Señor y Creador. Si cede la oposición al Supremo Hacedor, la felicidad tórnase más y más asequible, no obstante las angustias del cuerpo, dada la aceptación inicial del dolor como fuerza redentora. Cuando prevalece la humildad, la comprensión es fácil y el convencimiento rápido, porque la ausencia de ensoberbecimiento favorece la acción de la gracia, y la Sabiduría adviene a través de ésta. Por el contrario, si subsiste la arrogancia, piérdese el sentido de la felicidad —el sentido de Dios— y hácese depender del mundo sensible, con el resultado de que, cifrada en éste, la dicha se disipa, y los medios para alcanzarla se diluyen en los oscuros ámbitos de la negación y de la nada.
Con todo, la aspiración a la felicidad —a Dios— sigue alentando en las almas, pecadoras o no, ya sea consciente ya inconscientemente, porque toda obra depende de su creador, aun cuando éste, en un alarde de generosidad, confiera vida propia y libre albedrío al barro modelado con sus manos, como hizo Dios.
II. LA LLEGADA AL PIE DEL MONTE
Mas dejemos ya las obras de las Tinieblas y avecémonos al esplendor de la Luz. Reconozcamos que nuestro único fin es Dios y atengámonos a Sus preceptos para volver a Él.
Ya estamos en condiciones de partir. Maltratados por el mundo, humillados en nuestra ávida carrera tras el placer, sacudidos por la sorpresa de la traición, y horrorizados por los atisbos de mal que nos ha sido dado entrever en nosotros y en nuestro rededor, consentimos en dejar atrás lo perecedero y en proceder a la búsqueda de lo eterno. Para ese largo viaje nos da Dios por todo bagaje el báculo de la gracia, ordenado a aliviarnos en la medida que decidamos apoyarnos en él y prescindir de otros soportes inútiles aportados por nuestra pusilanimidad. Desde el punto de partida nos advierte Dios que desistamos de llevar más que lo único necesario. Sin embargo, nosotros, esclavos de nosotros mismos, no sabemos renunciar más que a dosis, tan gradualmente que, a veces, se nos va la vida antes no hemos recorrido la mitad de la senda señalada.
El Señor prevé nuestra actitud, fruto de la humana pequeñez, y cuenta con todas esas dilaciones propias de nuestra debilidad. De hecho, sucediéronse ya las demoras antes de dar el paso definitivo de la entrega, y por cada alma generosa que acudió sin reservas a la primera llamada, son legión las que sólo sucumbieron a la atracción de Dios al influjo de la prueba o la contradicción. Cuando la vida niega, se refugian las almas inquietas en el Señor. Mas a Él no parece importarle esa tardanza. Más tarde o más temprano, lo realmente deseable es que los humanos se acojan incondicionalmente a Su omnipotencia.
Cabe preguntarse si, al llegar a esta encrucijada de la entrega, exige el Señor más perfección a las almas consagradas por votos que a las que, dispersas entre la masa amorfa de los indiferentes o los pecadores, viven también entregadas a Él sin promesas solemnes, acaso clavadas en la cruz de una vocación contrariada, ya sea de carácter espiritual, como la que supone el deseo frustrado de abrazar la vida religiosa, ya de carácter temporal, cual la vocación fallida al matrimonio. En realidad, no debiera haber diferencias. La invitación a buscar la santidad la hizo Jesús a todos, sin distinción de estados ni circunstancias, y buena prueba de ello es la profusión de santos de todas las condiciones que ha canonizado la Iglesia en sus veinte siglos de existencia. Cierto que las almas consagradas se predisponen por la gracia de su estado a una evolución más rápida y a un progreso más manifiesto en las vías ascendentes. A pesar de sus luchas cotidianas, dependen más estrechamente de Dios y, con su renuncia total, han recorrido incomparablemente más trecho de camino que los indecisos en el trance de la entrega. No obstante, la circunstancia de que el estado religioso brinde una espléndida oportunidad de avanzar con más presteza y más constancia, no significa que las demás almas que por lo que fuere viven en el mundo con deseos de servir lealmente a Dios, no deban —ni puedan— aspirar a la más encumbrada perfección, si bien en ocasiones no logren alcanzarla sino después de muchos retrocesos y peligrosos estancamientos, debidos al medio —menos favorable— en que se desenvuelven.
Los caminos son distintos, pero la meta es la misma, y por ella deben suspirar cuantos hayan hecho firme propósito de amar y servir a Dios por encima de todo lo creado. La tragedia del hombre es que, por su caída condición, debe ir contra sí mismo para alcanzar lo que por gracia sabe es su destino, aun cuando se niegue a admitirlo. No llegará, por tanto, a Dios sin vencer muchas repugnancias. De su entereza en arrostrarlas y superarlas, depende, en última instancia, su integración en la Verdad.
III. ACOPLAMIENTO DE LA MENTE A LA REALIDAD DE CRISTO
La frustración de muchos empeños espirituales enderezados al logro de la perfección obedece, en buena parte, a la falta de realismo en nuestra posición de partida. Dispuestos a servir al Señor por encima de todo, precavidos contra el mal y sus posibles acometidas, carecemos, no obstante, de la firmeza requerida para una ascensión progresiva hacia la intimidad con Dios.
Y esa carencia motiva tantos colapsos en la Senda cuanto mayor es el grado en que se produce. Desgraciadamente, forzoso es reconocer que todos solemos partir de una base falsa, y que no adquirimos la humildad necesaria para apreciar nuestras deficiencias, sino a fuerza de múltiples pruebas y fracasos. De ahí la importancia de éstos en la vida espiritual. Por lo regular, se da por sentado que el justo sufre más —le van peor las cosas, reza la expresión popular— que el pecador. En efecto, si todos, justos y pecadores, participan del dolor y del sufrimiento, es evidente, por otra parte, que las pruebas del justo se multiplican, porque, además de la tendencia natural al sufrimiento de todo mortal, su vida, libremente aceptada en la Verdad, le convierte en receptor de infinitas facetas del mal ignoradas por quienes lo practican, y, por ende, posee una perceptividad más amplia y un poder de captación infinitamente superior al que no vive en gracia. A más conciencia, más dolor, pero un dolor positivo, constructivo, ennoblecedor, opuesto al negativo, destructivo y embrutecedor del que prescinde de Dios.
La falsedad del punto de arranque no se enmienda más que a costa de dolor y humillación, y a estas dos fuerzas negativas que la gracia transforma en positivas, débese todo el progreso mediato o inmediato del alma peregrina en el camino de la perfección. Una posición inicial firme es, en consecuencia, básica para el principiante, porque si no se pide al Señor una fortaleza a toda prueba, es imposible superar las angustias y agonías que entrañan ciertas pruebas necesarias e ineludibles para conseguir que el alma no actúe según su criterio —ilusivo como emanado de un ente enfermo— sino según el dictamen inefable de Cristo, que quiso injertarnos en Él, como los sarmientos en la vid, para que diésemos el fruto que sin ese indispensable requisito, jamás, por nuestros humanos medios, hubiésemos podido producir. El árbol se conoce por sus frutos, y nuestro pobre árbol agostado por la soberbia y el pecado no podía dar, por sí solo, más que frutos de muerte, salvo si el propio Dios lo injertaba en Su Verdad, para que ésta, invadiendo la savia enferma y paralizada, le infundiese nueva vida y le aportase su vigor.
En resumen, que todo el edificio espiritual depende de la cimentación en la firmeza, esto es, en una especie de aceptación anticipada de todo lo que ha de contribuir a enriquecer la fuente de energía que mana poder de entrega y sumisión absoluta a la Voluntad de Dios. Ahora bien, la firmeza no se adquiere con un mero acto de voluntad, sino con la educación de ésta en la humildad y la negación de sí para preparar el aposentamiento definitivo de la única Voluntad por que podemos regirnos sin condenarnos automáticamente a la muerte espiritual.
Por el don del entendimiento, iluminado por la gracia, comprendemos, pues, que hemos de morir a nosotros mismos no sólo para poseer a Dios, sino para la fase previa de aprestarnos a asumir la terrible responsabilidad de esa posesión. Terrible porque tampoco viviendo en Él se agota nuestra posibilidad de noche, de rebelión y de pecado. Y ¡ay del que se rebela tras una reconquista! ¡Ay del dos veces traidor! Por eso el ejercicio de humillar la soberbia debe ser constante, incluso en los estados de santidad más acrisolados. Eso justifica la necesidad de crearse desde el principio una mentalidad enteramente acorde con la que nos propone la doctrina de Jesucristo, no ya aceptando con la mente, sino absorbiendo con la práctica la savia de las virtudes y adiestrándonos en la escuela —¡oh arduo aprendizaje!— de la humildad y la mortificación.
Para ese acoplamiento ideal de la mentalidad a la realidad de Cristo, es decir, a la verdad que aún no amamos ni aprehendemos —aceptada todavía meramente como impuesta y necesaria para la salvación— se requiere no sólo echar mano de las armas imprescindibles para ello, a saber, frecuentación de los sacramentos, práctica de las virtudes, sacrificios impuestos o voluntarios; sino habituar la mente a la idea de que, además de esos santos medios, necesitamos para nuestra completa purificación dar el paso más allá de la renuncia. Si terrible es la escuela de la humillación, escapa a la palabra humana describir cuáles y cuán intrincadas son las fases de la renuncia, hasta el punto de que ésta es prácticamente utópica en el terreno espiritual, si no ha habido previa ejercitación en la dura disciplina de la negación progresiva de sí.
IV. EL CONOCIMIENTO DE SI
El acoplamiento de la mente a la realidad de Cristo a que nos referíamos en el capítulo anterior, suele constituir una larga etapa correlativa al grado de entrega, que es lo mismo que decir al grado de amor. Y esta mayor o menor celeridad de adaptación depende, en gran parte, del conocimiento del propio ser en su doble aspecto de cuerpo y alma. Porque no nos consideramos en toda nuestra iniquidad, fracasamos en nuestros intentos de vencernos, pues ¿qué victoria es completa sin conocer a fondo los objetivos?.
A despecho de todos nuestros buenos propósitos jamás llegaríamos a conocernos someramente a nosotros mismos sin el inmenso beneficio de la prueba. Ni bastarían nuestros sacrificios voluntarios, ni la vida de oración, ni la práctica de las virtudes. Ni siquiera la más estricta guarda de los sentidos cooperaría en gran medida a perfilar en sus verdaderos contornos —sin peligrosas deformaciones— la gran sede que en cada uno de nosotros se ha erigido la iniquidad. La fuerza de los instintos perversos sólo cede con los embates que, en forma de pruebas y humillaciones, nos prepara la gracia, sabedora de que, sin esas armas, no podría siquiera apuntarse un principio de victoria. Tal es nuestra incapacidad innata de conocer a fondo nuestra depravada naturaleza. Cristo, con la gracia del Espíritu, nos hizo conscientes del pecado, y ya, desde Él, el hombre inicia su larga serie de caídas con el sigilo y la ocultación de sus malas acciones. En los casos de perversión más avanzados, el pecador se jacta de sus fechorías, perdido ya el pudor inicial que le impedía obrar a plena luz. Mas, pese a ser consciente del pecado, el hombre no discierne hasta qué punto son él y éste una misma cosa, sin la intervención de la gracia, gran formadora de conciencias y óptima purificadora del orgullo.
No cabe esperar más rehabilitación que a través de los buenos oficios del Espíritu, el cual consuma en nosotros de manera definitiva el discernimiento entre el bien y el mal y, por ende, la acción redentora que, por sí solo, nos mereció el Sacrificio de Cristo. El Salvador nos rescató del pecado y de la muerte al precio de Su Sangre. Y nos envió el Espíritu Santo a fin de que, con la continua aportación de su Luz inspiradora, nos diese poder para conocer nuestras tinieblas, cuya existencia ignoraríamos sin su concurso.
El conocimiento de sí es, por tanto, absolutamente imprescindible para avanzar en la vía de la perfección. Según eso, para secundar a la gracia en sus intentos de sacar a luz nuestra reconditez, hemos de predisponernos con la práctica cotidiana de la humildad y la negación propia. Esa postura preliminar fructifica en una realidad consistente con la aceptación sin protestas de cualquier humillación o prueba que nos permita el Señor sin intervención de nuestra voluntad. Al cabo, lo que vale a los ojos de Dios no es el resultado, sino el esfuerzo, el grado en que, doblegando nuestra dura cerviz o venciendo las repugnancias de un natural blando o pusilánime, logremos disipar nuestras tinieblas y ofrecer un alma dilatada, con pleno acceso a la Luz.
Gradualmente, invadidos por la intensidad de esa Luz, llegaremos a conocernos a nosotros mismos en el grado suficiente para aceptar sin resistencia la doctrina de Cristo, cuya sobriedad y altura, tan opuestas a nuestra naturaleza, nos detenían en el camino del Amor, por desconocimiento de lo que Dios ha de exigirnos para que, menos indignamente, podamos reintegrarnos a Su Seno.
El que se conoce un poco a sí mismo ya no acusa a Dios de injusto y exigente con los «pobres humanos», antes bien, se postra humildemente para que el Señor descargue sobre él nuevos golpes reveladores de cuánta dureza y cuánta capacidad para el mal alberga la criatura enfrentada con su Creador.
Caído en el abismo de su culpa, el hombre jamás hubiera sido consciente de su perdido cetro sin el Amor y la Misericordia de Dios, que hicieron posible que la Tiniebla no fuese absorbida por la Nada, sino contrarrestada y eliminada por el esplendor de la Luz.
V. LA VOLUNTAD DE ENTREGA
Como decíamos, las pruebas son inherentes al camino de la perfección. Por ello no hay que buscarlas, vienen solas, porque el justo las atrae sobre sí en virtud de su mayor receptividad para el mal. Merced a ellas llega el alma al conocimiento de sus lacras y cobra humildad para iniciar el largo peregrinaje de la entrega.
Los procesos purgativos suelen tener dos fases: la fase cruenta del Calvario —todo lo prolongada que exige la reparación ofrendada a Dios— y la fase gloriosa de la Resurrección, tanto más plena y rápida cuanto más perfecto el sometimiento al Señor. La entrega definitiva engendra liberación. De esclavos de nuestra imperfección pasamos a ser libres en el Señor, porque, por la negación de nosotros mismos, le dejamos a Él en completa libertad de regirnos en tanto adviene el momento glorioso de la auténtica resurrección, momento en que ya no existirá esa libertad de elegir entre el bien y el mal, pues, por los méritos de Jesucristo, nos habremos hecho acreedores a la perfecta estabilidad del Sumo Bien.
Mas todo eso no es posible sin una purificación previa, tanto más efectiva para el fin cuanto más deseada por la voluntad. Cierto que en el purgatorio se consuma la nitidez no alcanzada en vida. Pero allí no cabe el mérito de la libre elección, sino la mera imposición. De ahí la necesidad de grabar en nuestra mente cuan deseable resulta imponerse el purgatorio ya en vida terrenal, con objeto de acumular por la gracia merecimientos para la eterna y, con ellos, una visión y un goce más dilatados de la divinidad.
Todo eso, empero, es inalcanzable sin amor, y así abundan las almas convencidas de la Verdad, pero poco ejercitadas en el don de sí, que pugnan por atesorar méritos de una guisa fría y calculadora, sin plena conciencia del terreno en que se mueven, ni de los requisitos exigidos por el Señor para que el esfuerzo de la marcha contracorriente dé el máximo rendimiento.
¿Cómo se llega al amor? Se llega al amor primero por el conocimiento, luego por la generosidad en el vencimiento propio, y finalmente por el ejercicio ininterrumpido de la entrega y la renuncia de sí.
Por el conocimiento aprendemos a valorar la infinitud de Dios y a percatarnos de que, en nuestro estado actual de pecadores, hemos de luchar contra nosotros mismos para alcanzar ese bien. Por la generosidad nos desprendemos de algo que es en nosotros consubstancial, para asirnos a la mano de la gracia, por cuya luz pudimos llegar al conocimiento de lo que, por nosotros mismos, nunca hubiéramos columbrado. Por la entrega y la renuncia ascendemos a las cumbres del amor. Ese amor no lo adquirimos por nuestro esfuerzo: se nos da a cambio de él. Es decir que, por el mero hecho de practicar las virtudes de la entrega y la negación, jamás adquiriríamos amor, si el Señor no nos lo concediese. Nosotros nada podemos, sino consentir. Y aun la fuerza por la cual llegamos a ese consentimiento es exclusiva-mente don de la gracia divina. Por consiguiente, todo nuestro proceso de ascensión no es más que una acción regeneradora iniciada y consumada por Dios. Nuestra intervención se reduce a aceptar o a no aceptar. La aceptación es también gracia. La no aceptación, cosecha nuestra. Eso significa que de nada podemos gloriarnos, como no sea de nuestra nada.
Sucede, no obstante, que aunque la voluntad esté pronta a aceptar el bien y a ejercitarse en él, si al propio tiempo no se intensifica la naciente generosidad con constantes actos de renuncia y de negación de sí, se produce un desequilibrio que forzosamente redunda en perjuicio del progreso espiritual y resta eficacia a la labor de la gracia. Precísase, por tanto, un rígido paralelismo entre la voluntad de entrega y el ejercicio de la renuncia, porque no basta querer: hay, además, dadas las deficiencias de nuestra condición, que poner los medios para ello. En otras palabras: si yo, por ejemplo, quiero hacer voto de castidad, no me basta con llevar a cabo mi deseo para ser casto. La voluntad ha sido fuerte para dar ese paso, mas no podrá por sí sola hacerme casto. Tendrá que apoyarse en ciertos medios que, practicados día a día, la ayuden a dar cumplimiento a su voto. Querer no es poder si lo querido no es vivificado por un continuo ejercicio adiestrador. Es como aquel que desea hacer un movimiento gimnástico a la perfección. Si no se aplica a efectuarlo asiduamente con ritmo, fuerza y energía, jamás llegará a dominarlo con la sola voluntad. Yo quieroequivale a yo me esfuerzo, yo lucho. Yo quiero agradar a Dios y ser perfecto equivale a poner en práctica las virtudes ordenadas a alcanzarme ese apetecible hito.
Eso explica los innumerables malogros de muchos espirituales. Sabedores de que la voluntad es una potencia esencial para secundar a la gracia, ignoran que sin normas en que ejercitarla nada vale, porque, aunque existente, no tiene en qué proyectarse. El espiritual se exigirá, pues, a sí mismo, voluntad y acción, porque ni basta una ni basta otra, por sí solas, para avanzar en el camino hacia Dios. Sólo su conjunción obra el milagro del retorno a la Morada del Amor.
VI. LA ENTREGA PARCIAL O CONDICIONADA
Cuando el alma, percatada de su vocación sobrenatural e iluminada por la gracia, intuye los bienes que alcanza la criatura doblegada a su Creador, hace voto de someterse a una disciplina que, de la mano de la generosidad, le infunda gradualmente el hábito de la renuncia, con el fin de llegar a la sublime meta espiritual de la entrega perfecta, sin la cual no hay unión ni intimidad con el Señor.
Sucede entonces que si el alma no procede con suma cautela en sus decisiones preliminares, perderá el instinto sobrenatural infundido por la gracia y, con él, todo sentido no sólo de las cosas a que hay que renunciar para consumar esa entrega, sino incluso de los medios para desapegarse de ellas. Es decir que existe una buena porción de almas para las cuales la entrega se ha reducido a hacer unos votos —solemnes o simplemente personales— por los que se obligan a una serie de renuncias, con inclusión de ciertos bienes lícitos, para una mayor probidad en el servicio del Señor.
Pues bien, no basta con decirse: renuncio libremente a esto o a lo otro, porque, en realidad, no existe libertad en la renuncia en tanto no se han acomodado la mente y el corazón a las espinas entrañadas en esa renuncia, de tal forma que, después de los agudos dolores iniciales, ya no duelan, ya no lastimen, gracias a la inmovilidad que ha permitido el perfecto acoplamiento de nuestro ser con los objetos extraños. Por eso la renuncia, sea de la índole que sea, no puede hacerse de plano y sin preparación previa, sino progresivamente, habituando la enteca naturaleza al medio que la repugna. Ni la más acendrada generosidad consigue la auténtica renuncia si no se escuda en una voluntad férrea de «aprender a desasirse».
El peligro de las renuncias voluntarias radica precisamente en esa precipitación en abrazar una vida mística sin adiestrar a la naturaleza —en un ejercicio duro y constante— a asimilar unos cuerpos foráneos, absolutamente contrarios a ella. Por eso son siempre más deseables las renuncias a que obliga el Señor y, en general, de más fácil aceptación, si el amor es profundo. Y el fracaso efectivo de tantas renuncias voluntarias obedece en gran parte al desorden, a mucha flojedad y desidia en el delicado cometido de autoanalizarnos y reconocer que somos viles, que, aun cuando Dios siembre a manos llenas los afectos y los santos deseos en nuestra alma, no podemos beneficiarnos de ellos si no ponemos a nuestro alcance todos los medios necesarios para vencer unas inclinaciones congénitas que nos precipitan al mal.
Orden, método, disciplina. He aquí los puntales para ser fieles a una vocación. La renuncia a lo lícito requiere una asistencia sobrenatural mucho más intensa y poderosa que la simple abstención del pecado. Las almas generosas no suelen hallar dificultad en aborrecer el mal, y en cambio —como es lógico— han de librar encarnizados combates para renunciar a ciertas legítimas aspiraciones que contribuyen a aligerar la carga de la vida. Surgen entonces las falsas renuncias —renuncias de boca, que no de corazón— y, en el mejor de los casos, las semirrenuncias conducentes a la entrega parcial o condicionada, verdadera plaga de las almas, tanto más temible cuanto, en muchas ocasiones, pasa inadvertida, cual inexistente, por atrofia del fino instinto espiritual que nos permite ahondar en nosotros mismos y conocer nuestros abismos, en cuyos lodosos arcanos nos extraviaríamos de no sostenernos, hasta donde puede, la mano misericordiosa del Señor.
VII. NECESIDAD PERENTORIA DE RENUNCIA A LO LÍCITO
La renuencia a abstenerse de lo lícito es, como hemos visto, una consecuencia natural de toda renuncia de esa índole, si no se adoptan desde el principio sanas medidas para abatir las exigencias de la naturaleza.
¿Cómo se produce esa heroica renuncia? No podría, en verdad, darse sin la intervención directa o indirecta de la gracia. Con todo, es de tan ardua consecución que rara es la voluntad que secunda la acción divina sin incurrir en muchas deserciones. En ese ejercicio es justamente donde más se manifiesta la espantosa fragilidad de la naturaleza caída. La pugna librada entre la voluntad de vencer y la repugnancia a ceder en lo que sabemos es un lícito derecho, sería siempre vana sin la mediación enérgica del Espíritu.
Y sin embargo, por paradójico que parezca, es necesario renunciar a ciertos bienes lícitos para alcanzar la plenitud de la entrega y la santa intimidad con el Señor. Y no sólo necesario, sino indispensable para lograr la unión perfecta, esto es, la consumación mística del desposorio espiritual del alma con su Amado. Ese camino es el más escabroso, pero, a un tiempo, el más deseable, por cuanto constituye un atajo directo a la posesión de Dios. Cierto que hay santos de todos los estados humanos. No obstante, un solo estado es posible para ejercer la plenitud del apostolado, es decir, la del sacerdocio y la del servicio directo de Dios, mediante una consagración total que excluya para siempre la legítima aspiración a dar al cuerpo y al espíritu la satisfacción a que lícitamente pueden ambos aspirar.
Lo esencial para llegar a la posesión consciente del espíritu del Señor es cortar todo impulso capaz de cercenar la libertad espiritual necesaria para morir a nosotros mismos y vivir en Él, lo cual comienza a ser una realidad en nuestra alma por infusión de la gracia santificante en el sacramento del bautismo.
La ruptura de cualquier encadenamiento es siempre posible —en todas las circunstancias y en todos los estados— merced a la labor renovadora de la gracia, pero todo aquel que elige el camino de la perfección como ideal de vida, tendrá que romper parcialmente con lo lícito, o desecharlo del todo, como camino más seguro para alcanzar el fin pretendido. Hacer digno uso de lo lícito es, si cabe, una tarea más espinosa que la simple abstención, si ésta ha sido bien enfocada desde el principio. Y se explica. Al que renuncia, aunque caiga, el mismo vértigo de la caída le impelerá a levantarse, lleno de horror y compunción. En cambio, el que dentro de la licitud se desvía a lo prohibido, no tendrá ni tanta fuerza ni tanta diafanidad de mente para comprender que debe levantarse, porque el hábito habrá generado en él una frontera más imprecisa entre lo lícito y lo ilícito, entre lo puro y lo impuro, entre la necesidad real y el placer gratuito.
De ahí la perentoriedad de renunciar a lo legítimo para lograr el sentido de la equidad y de la pureza que requiere el cometido de aleccionar a otros en el arte del autodominio o en el mero camino del bien. Consagrados en cuerpo y alma al Señor por la entrega y la renuncia, los sacerdotes de Dios y las castas esposas de Cristo constituyen la semilla escogida para dar frutos de santidad en sí y en las almas que, por la oración o el magisterio, les están encomendadas, puesto que por su voluntaria abstención de cuanto pueda desviarlas de su ruta se han hecho acreedoras de una especial solicitud divina en todos los aspectos de su vida espiritual.
El primer paso para aprender a desligarse de lo lícito es sacrificar la carne, clavarla en la cruz de la renunciación —como recomendaba San Pablo— y sujetarla con los clavos de la austeridad. No hay verdadera crucifixión sin clavos, como no hay renuncia real sin rigor de austeridad. Es el primer requisito — indispensable. Y austeridad es guarda fiel de los sentidos, sacrificio cotidiano, abstención de toda comodidad del cuerpo y de todo regalode éste, por lícito que aparezca. Por otra parte, regalo es el hábito de recrearlo en el trato social extraapostólico, la asistencia a espectáculos, la condescendencia en pequeños vicios (fumar, gastronómicos…), el abuso de viajes y excursiones, la apetencia insaciable de vista, la afición desmedida al deporte —a ser posible en compañía y con promiscuidad de sexos— en fin, todas esas cosas que se llevan hoy día y que, desgraciadamente, a tantas almas espirituales desvían de su verdadera vocación, embruteciéndolas insensiblemente e induciéndolas al confusionismo, el peor de los males entre los que pueden afectar a los consagrados a Dios.
La carne es el primer peldaño que hay que hollar y subyugar para emprender la ascensión a la renuncia perfecta, puesto que es el peor enemigo del alma, ya tan enferma en sí por su enemistad con Dios. El secreto de la entrega es conocer el porqué la carne es despreciable e indigna de una atención superior a la que por respeto se le debe, como obra que es de Dios, aunque menoscabada por nuestra torcida voluntad.
VIII. LA FORMACIÓN EN LA RENUNCIA
Según lo expuesto anteriormente, se deduce que, para imponer una norma de conducta orientada a la consecución del espíritu de renuncia, haya que tener en cuenta los dos elementos esenciales entrañados en esa lucha, a saber, cuerpo y alma.
Ante todo el cuerpo. Es inútil empezar un programa de vida espiritual sin reducir a éste a servidumbre, tras ejercitarlo en el sacrificio y la disciplina más estrictos para su sometimiento al alma. El primer paso para su rehabilitación es mantenerlo sano y equilibrado con ejercicios físicos, alimentación frugal y nutritiva, horas de sueño precisas, sin pecar por exceso ni por defecto, y, si la salud lo permite, con graduales privaciones e incomodidades. En este punto es muy importante tener en cuenta que, para una mayor integridad espiritual, es absolutamente indispensable recatarse en la actividad física recreativa, es decir, que siempre será preferible habituarse a restringir a la intimidad más completa todo cuanto se haga por la salud corporal. No pretendemos insinuar con ello que sea pecaminoso alternar con otros en la práctica de los deportes, sobre todo ocasionalmente, puesto que a veces hay que hacerlo hasta por civismo. Pero sí queremos dejar bien sentado que no convieneprodigar ese roce, porque lo ideal es reducir el trato con los demás al dominio estrictamente apostólico, sin cabida para cualquier pretexto de expansión ajeno a la verdadera labor del soldado de Cristo, esto es, el perfeccionamiento propio y la edificación de los demás.
Es fundamental el pudor más exquisito para avanzar con éxito en los caminos de Dios, un pudor que debe sublimarse día a día con la progresiva renuncia a lo lícito, a fin de imprimir en el alma ese toque virginal que tanto agrada al Señor. Todo es poco para prepararle una morada limpia y pulcra, aunque humildísima. Y ya hemos dicho que para emprender esos caminos ásperos de la renuncia es imprescindible conocer de antemano cuan indigna y deleznable es la naturaleza humana, capaz de desvirtuarse incluso en el terreno de lo legítimo, acaso porque en su vileza contamina todo cuanto toca. No olvidemos que, aun en las más elevadas cimas de la perfección, el santo es indigno. En todo caso su aparente dignidad obedece a la presencia de Dios en él, lo cual significa que su cometido se ha limitado a preparar en sí un terreno apto para facilitar la acción de la gracia, sin mérito alguno por su parte, ya que, hasta para consentir, necesitó el concurso del Espíritu, incansable y tenaz en sus tentativas de captarse la voluntad del alma. Según eso, la santidad es negación de uno mismo, anonadamiento y entrega, es decir, una disposición de cuerpo y alma para alcanzar el privilegio de hacerlos morada digna del Señor, a fin de que Él pueda manifestarse en la nada de sus criaturas. Eso justifica la imperiosa precisión de buscar la más estricta pureza en todo, aun a costa de los bienes lícitos, con objeto de evitar toda intromisión nociva al bien que pretendemos alcanzar.
Hay, pues, que llevar al límite la guarda de los sentidos para lograr una perfecta castidad y, con ella, una auténtica pureza. También en este punto es aconsejable la gradación, el método. De lo contrario, con una renuncia excesivamente global, sólo conseguiríamos un desequilibrio de difícil enmienda, que es lo que sucede a muchos espirituales poco conocedores de sí mismos, ajenos a cuan peligroso resulta negar a la naturaleza lo que le es debido sin un largo período de adiestramiento, no sólo voluntario, sino impuesto por la gracia, cuyas purgaciones y purificaciones son, en suma, los verdaderos puntales para el impulso que nos allega a Dios.
Y para los optimistas repetimos que no hay verdadera pureza sin dominio cabal de los sentidos y refrenamiento de la curiosidad. El único programa de vida debe consistir en trabajar para la posesión de Dios, y el único aliciente debe ser precisamente Dios, ordenándolo todo a la más severa disciplina para un rápido allegamiento a Él. Y enemigos de ese encuentro ideal del alma y su Hacedor son los excesos en la recreación de los cinco sentidos corporales, sin una restricción gradual de sus apetencias y necesidades. Esto no equivale a deshumanizarse, como pretenden ciertos cristianos, e incluso, desdichadamente, muchos católicos actuales, reacios a ver el mal en ciertas inocentes recreaciones lícitas, acaso por ignorar que no son las cosas en sí, sino nosotros los constantemente abocados a empañar la misma pureza con nuestro contacto impuro.
Paralelamente a esta ejercitación del cuerpo en el sacrificio voluntario debe discurrir el programa de regeneración impuesto al alma, dándole el suficiente alimento para que induzca al cuerpo al cumplimiento de las normas impuestas. En primer lugar, hay que ejercitarla en el amor, con la frecuentación de los sacramentos, la oración, el estudio y la lectura espiritual.
La penitencia es el primer factor para adquirir gracia, puesto que ella, purificándonos de nuestros pecados, nos alcanza la maravillosa dignidad de almas limpias, en amistad con Dios, exentas de la mácula del pecado. En un alma libre de tinieblas puede el Espíritu liberalmente prodigar sus mercedes e inspiraciones para bien de nuestro progreso espiritual. De ahí el valor de las continuas mortificaciones, sacrificios y actos de humildísimo acatamiento a las pruebas que nos envía el Señor para cooperar con nosotros a imprimir un ritmo más raudo a nuestra regeneración, y poder de esta suerte venir a morar en nuestra intimidad y consumar la unión.
Por consiguiente, la penitencia es primordial para lograr la pureza de alma que nos convertirá en morada permanente del Señor. En ella realizamos y completamos con nuestro esfuerzo la obra iniciada por Cristo con Su Redención. Él vertió Su Sangre Divina para redimirnos y alcanzarnos el don de entrever los abismos de nuestra miseria y nuestra corruptibilidad. Porque si polvo y ceniza somos en cuanto al cuerpo, algo mucho peor somos en cuanto al alma, enferma e indigente por el pecado. Todos nuestros sacrificios y disciplinas resultarían vanos para el logro de nuestro propósito regenerador, si Él no acudiera, generoso, en nuestra ayuda, imponiéndonos otras fructíferas cargas para probar nuestro amor, nuestra capacidad de captación del mal y nuestra valoración del bien. Todo aquel que acepta las purificaciones impuestas por Dios denota amplitud de alma, generosidad incondicional y serena humildad para reconocer la horrenda situación en que nos dejó el pecado. Nunca, por tanto, se lamentará de las penitencias impuestas por la sabia Providencia Divina, antes al contrario, se abrazará a ellas, sumiso y resignado, en el convencimiento de que por ellas llegará a la perfecta posesión de Dios.
El alma se apercibe así a recibir a Jesús en su seno y a poseerle en el grado que haya logrado vencerse y disipar las brumas alzadas por el Maligno. Por la Eucaristía, dignamente recibida, nuestro Redentor nos transforma e incorpora gradualmente a Sí, rectificando nuestros errores, llenando nuestros vacíos y disipando nuestras sombras. Se comprende, pues, que cuanto mayor sea la disposición interior, tanto más efectiva y duradera será la cohabitación con Él y, por tanto, el contacto santificador que nos hace partícipes de Su esencia. El que posee a Jesús exhala una suavidad, una inefable morbidez, que se trasluce hasta por los poros de la piel, confiriendo a la carne mortal un principio de transfiguración.
Pero los frutos de la Eucaristía dependen de nuestra capacidad de entrega, de nuestra pureza interior, de nuestro amor, del grado en que nos conocemos a nosotros mismos. Eso explica que muchos espirituales de comunión diaria no se beneficien como debieran de la gracia del Sacramento de Amor. Ello obedece a esa apatía —que es nota predominante en muchos cristianos— a luchar contra el propio interior, a esa falta de humildad que supone achacar todos nuestros sinsabores al mal que nos viene del exterior, sin prestar la debida atención al que más nos atenaza, es decir, al que, como una hedionda marea, fluye de nuestro yo.
De todos modos, respecto a este particular, no podemos juzgar por las apariencias. Almas imperfectas y despreciables a nuestros ojos pueden, a los del Señor, tener un mérito muy superior al de otras más refinadas, porque sabido es que Dios no atiende al resultado sino al esfuerzo, al tesón de cada alma en vencerse y en superar todas sus taras —a veces herencia de horribles estigmas— para elevarse a Él. Atención, pues, al propio interior, y tolerancia para los demás. Exigencias férreas consigo mismo, y exquisita caridad con el prójimo.
La penitencia y la eucaristía, los sacramentos esenciales para la perenne lucha entablada contra nosotros mismos, tienen un complemento insustituible en la oración. Si la penitencia es la purificación y la eucaristía el alimento, la oración es el oxígeno del alma, la atmósfera en que ésta ha de alentar para sobrevivir. Debe entenderse que por la penitencia y el Pan de Vida nuestra mentalidad, nuestra alma, hasta nuestra carne, experimentan un cambio. Necesitan, por tanto, un medio distinto al que antes les bastaba para subsistir. Necesitan un elemento básico sin el cual no puede desenvolverse la nueva vida infundida por el Redentor. Su ausencia determina asfixia. No basta el aire físico. Se requiere un aura espiritual para que persista en el alma el hálito divino infundido por la Eucaristía. La oración es, pues, un elemento vital para el cristiano, cuya función consiste en deparar continuidad de vida al alma habitada por la gracia. Su importancia es tal que, entre sus múltiples formas, puede adoptar también la del trabajo, cumpliendo así el ideal propuesto por San Pablo: «Sine intermissione, orate». Hacer del trabajo una oblación, una ofrenda cotidiana al Señor, es convertirlo en murmullo silente de oración, en aire purísimo para la vida del alma.
Finalmente es asimismo de rigor, no sólo para la propia alma sino con miras al apostolado activo, aplicarse al estudio metódico de las verdades eternas, o sea dedicar siquiera una mínima parte del tiempo disponible a familiarizarse con el pensamiento y el lenguaje espirituales. A ser posible, se procurará tener siempre a mano los libros leídos, con objeto de releerlos o consultarlos. Es conveniente, a este respecto, observar un orden minucioso, esto es, proceder con método y sin anarquía, porque ese hábito disciplinado del estudio contribuye poderosamente a la formación y al autodominio. Ya San Ignacio proponía ese orden en todo para bien de la vida interior.
Un buen sistema de sacar provecho de la lectura es subrayar o tomar nota de los puntos más conspicuos, a fin de tenerlos siempre a mano para repasarlos y meditar sobre ellos. De este modo, nos iremos ilustrando en la Verdad e internando en la senda de la justicia y el amor. Mucho cuidado, sobre todo, con las lecturas superfluas o las de obras dudosas o no revisadas por la Iglesia. Los venenos son sutiles y, en ocasiones, no hay posibilidad de reaccionar contra ellos porque la dosis es mínima e imperceptible y, por tanto, doblemente nociva.
En cuanto a los temas de lectura, es aconsejable tener siempre dos libros empezados: uno netamente espiritual, directamente enderezado al alma; otro de índole didáctica y doctrinal. Así, combinando lo suave con lo árido, se dará un dúplice alimento al alma, necesario para su completo rendimiento.
No obstante, es menester revestirse de un especialísimo matiz de humildad frente a las páginas reveladoras de la ciencia espiritual, porque la vanidad está siempre al acecho de una posible presa a quien devorar. Insensiblemente, el alma que entra en el conocimiento de lo sobrenatural se ensoberbece por lo que ella considera superioridad en su formación, llegando incluso en los casos extremos a ser víctima de sí misma por la curiosidad y el ansia de dilucidar los infinitos interrogantes que surgen a cada paso. «Por todo lo que sé, estoy unido contigo; por todo lo que ignoro, te estoy sometido», decía el Padre Charles en su preciosa «Oración de todas las horas».
No olvidemos que estamos constantemente rodeados de peligros externos e internos, y que estos últimos son los más temibles por cuanto alientan en nosotros, y es muy distinto desechar algo externo que matar algo interno, porque en este postrer caso lo que se mata es algo consubstancial al ser y, por tanto, algo que duele en lo íntimo. De ahí nuestra renuencia a extirparlo, si es que llegamos a percatarnos de la conveniencia de hacerlo, porque ¡cuántas veces ni somos conscientes de nuestra indignidad!
Con la aceptación de los límites de nuestra inteligencia obtendremos pingües ganancias, porque el Señor, recreado en nuestra humildad, nos revelará con Su gracia secretos recónditos y nos infundirá el don de aprehenderlos e incorporarlos a nuestra experiencia, con lo cual se nos brindará una nueva posibilidad de elevarnos sobre nuestra limitación.
Una vez avituallados con el alimento espiritual de los sacramentos, la oración y el estudio, habremos de agregar a él, a manera de refuerzo, la práctica de las virtudes, con la cual quedará, por así decirlo, asegurada la asimilación de esos factores vitales para la vida del alma.
Ante todo, la caridad, epicentro de todas las virtudes, sin la cual éstas, como advertía San Pablo, pierden toda o casi toda su eficacia ante el Altísimo. Como, al cabo, la caridad es amor, habrá que ejercitarse denodadamente en ella para poseer esa facultad excelsa de obrar sólo por amor. Dios es amor, es caridad. Luego, a más amor, más posesión de Él y, en consecuencia, más posibilidad de una perfectísima redención.
Pero la caridad no se adquiere en un día. Es, por el contrario, fruto de un riguroso programa de vida que le va dando forma y consistencia en cada uno de nosotros. Su posesión requiere un largo adiestramiento en el arte de ceder y renunciar, o sea en el supremo menester de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir los pasos del Divino Maestro.
El primer requisito es la cimentación en la humildad, acaso el obstáculo más infranqueable en el camino de la perfección. Caímos por la soberbia, y el retorno a la primitiva sujeción exige retractación, es decir lo que más repugna a nuestra innata altivez.
La mejor escuela para conseguir una auténtica humildad es el conocimiento profundo de nosotros mismos. Nada tan fructífero en este campo como el sabernos despreciables en la más amplia acepción de la palabra. Despreciables, indignos y repulsivos gusanos, envanecidos en su hediondo medio de miseria y corrupción. Inconsecuentes hasta la incongruencia, apegados al propio cieno, sin impulso para volver a la inocencia primera, a un tiempo inconscientes y llenos de malicia y perversión. Con todo, Dios nos ha amado hasta el fin, hasta la muerte de cruz y el derramamiento de una Sangre Divina, reveladora, en su abundancia, de la infinita magnitud de nuestra falta. Nuestra alma es un mundo caótico, superior al físico en malignidad, y un mundo nulo para el retorno al perdido bien. La chispa de la gracia puede ser el principio de la conflagración ideal de ese mundo corrompido y, por tanto, de su purificación. ¡Mas cuántas veces esa divina chispa se apaga, se anega en las aguas pútridas del orgullo!.
Del conocimiento de sí nace una benéfica desconfianza en nosotros mismos que, bien orientada, puede transformarse en una eficaz colaboradora de la gracia. Esa desconfianza lleva a la abstención no ya de lo ilícito o dudoso, sino al mismo sacrificio de lo lícito, para ofrecer al Enemigo un campo de acción cada vez más restringido. Si ese sacrificio voluntario se dilata hasta la renuncia, tanto mejor para la vida del alma. Sin embargo, en ese punto, es preferible estar atento a la Voluntad del Señor. De las fuerzas que Él nos confiera para superarnos dependerá nuestra mayor o menor penetración en las frondas de ese paraíso de esperanzas y promesas que se llama renunciación.
Nuestro deber ineludible es, no obstante, poner todo el esfuerzo de nuestra parte para saber qué es lo que el Señor desea exactamente de nosotros. Ese esfuerzo se orientará a buscar Su intimidad con preferencia a todos los demás bienes. Nada es comparable a la posesión del Señor y, en consecuencia, todos los sacrificios y renuncias para poseerle son altamente deseables y beneficiosos para nuestra alma, que quizá se librará así de tener que buscarle tarde y a destiempo por caminos más raros y tortuosos. Y una de las grandes vías para llegar a la unión con Dios es la aceptación de todas las pruebas y adversidades, ya sea impuestas por Él, ya resultado de nuestros propios errores o de la actividad del mal. Esa mansedumbre, ese reconocernos merecedores de castigo, es fuente copiosa de mercedes del Señor, que premia así la fidelidad de Sus elegidos, pues nadie como Él sabe hasta qué punto es heroico en los humanos secundar a la gracia. Sus entrañas de Padre se conmueven ante el titánico esfuerzo de Sus criaturas por salir de su nada. Y la recompensa es Él mismo, el goce inefable de poseerle y no desear nada fuera de Él, la dicha de saberse en vida mortal incorporado a Su Esencia Divina, en premio a ese anhelo de gozar anticipadamente de las mieles eternas.
El espíritu de aceptación y mansedumbre nos facilitará en extremo la práctica de otras virtudes que, en otro caso, nos resultarían onerosas. Conocedores de nuestra miseria, aceptaremos el sacrificio y la incomodidad, e incluso buscaremos ocasiones de contrariar las apetencias de la naturaleza, llegando, si es preciso, y la salud lo permite, al castigo corporal.
Será, asimismo, el espíritu de aceptación y de renuncia cantera inagotable de oposición a los asaltos de la soberbia, hasta reducirla y señorearla, puesto que su muerte no es posible en tanto aliente el alma en el cuerpo. Por otra parte, dejarla campar por sus respetos equivaldría a echar por tierra todos nuestros proyectos de espiritualidad, porque no podemos pretender servir a Dios con el arma que nos separó de Él. Y puesto que no está a nuestro alcance eliminarla, bueno será subyugarla, que es lo mismo que decir inutilizarla.
Uno de los principales resortes contra la emancipación de la soberbia es el refrenamiento constante de la curiosidad. Ésta sólo es constructiva en el terreno espiritual si se endereza al conocimiento de Dios, aceptando de antemano todas las limitaciones que Él quiera interponer entre ella y nosotros. La intimidad con el Señor produce en el alma tan deleitosa satisfacción que nada, fuera de ella, logra colmarla. Nadie puede, por tanto, vanagloriarse de poseerla, si todavía siente el acicate de conocer lo accesorio o sensible. Nada como la cohabitación con el Señor para liberar al alma de sus apetitos y cuidados. Gustará ésta, por el contrario, del silencio y la soledad para mejor saborear las delicias de la unión y el goce de su Dios.
Todo eso será campo abonado para el desarrollo de la caridad esencial: el desprecio de sí y el amor a Dios, que, cuando alcance su verdadera plenitud, se transfundirá al prójimo, como obra que es de Él.
Si, tras imponernos un programa de vida con vistas al progreso espiritual, logramos esa plenitud de unión con el Señor, todo lo demás derivará por cauces naturales, porque, saturados de Él, nos dejaremos guiar por sus mociones. Aun cuando nuestra inveterada inestabilidad pugne por resistir, sus efectos se reducirán a simples amagos, un tanto desagradables, pero plenamente vencibles, porque en virtud del largo aprendizaje en la superación de pruebas de toda índole, habremos adquirido un hábito en la fidelidad y aprendido a disfrutar del inefable deleite de poseer al Señor e incorporarnos a Él.
Habremos, en una palabra, empezado por el principio sin las inútiles extorsiones resultantes de un afán de apresuramiento muy propio de nuestra anárquica naturaleza, cuya tendencia al desorden impide en no pocas ocasiones la regeneración sistemática del espíritu. Eso sólo es posible con la previa imposición de un orden y una disciplina estricta en su cumplimiento.
Llegados a la meta suprema de la unión, Él nos dará la pauta a seguir respecto al apostolado de las almas, y, según la disposición natural y los talentos de cada cual, nos inclinará por uno u otro menester, en el cual deberemos, inspirados por Su gracia, trazarnos desde el primer momento un nuevo programa de acción en rigurosa dependencia del punto de partida ineludible para actuar cabe las almas, esto es, la oración y la contemplación. En la medida que podamos orar, en la medida que seamos capaces de transformar los actos más ínfimos de la vida cotidiana en perfume de oración, podremos consagrarnos al bien o al rescate de las almas sin menoscabo de nuestras energías espirituales, renovadas por el constante contacto con Él en nuestra intimidad.
De eso se deduce que, cuanto más profunda sea esa convivencia con el Señor, tanto más perfecto será el difícil equilibrio entre la acción y la contemplación. Si la intimidad es menguada, la acción requerirá un esfuerzo, a veces agotador, en la oración, la cual, sujeta a cauces impuestos, no tendrá la eficacia de la que ha adquirido ya carta de naturaleza en nuestra alma por obra y gracia de la completa entrega al Señor. El fracaso de tantos apostolados es que se emprenden desde afuera, y no desde adentro, o sea desde las reconditeces del alma previamente iluminadas y purificadas por la vía del sacrificio y el dolor, un dolor ineluctable, por cuanto es parte obligada en el proceso de aniquilación del yo.
Teniendo en cuenta todos estos factores, la victoria es segura. Despojados de nosotros mismos y de todo apego a lo transitorio, ejercitados en el amor sin reservas a nuestro Dios y Señor, estaremos en las más óptimas condiciones para proceder no ya al mero sacrificio, sino a las más dolorosas renuncias. Llega entonces el momento de saber renunciar a todo, y saber renunciar bien, es decir, sin la sinuosa repugnancia que suele campear en el fondo de muchas renunciaciones. Como siempre, eso también depende de la intimidad con Dios. Hemos de tener en cuenta que no hay tope en el trato íntimo con el Señor, y que la infinitud es signo característico de nuestras relaciones con Él. Hablar de intimidad con Dios no equivale a sugerir una consumación, sino un comienzo que no conoce fin. Una vez realizada la unión, o sea el punto de fricción entre Dios y el alma, sigue el afianzamiento y el crecimiento infinito de esa unión y, por ende, el ininterrumpido sometimiento a unas normas ordenadas a mantener, consolidar e intensificar ese íntimo contacto con la divinidad.
Según sea, por consiguiente, el grado de intimidad, será más o menos perfecto el poder de renuncia. Porque la renuncia es fruto de la entrega a Él, y a más perfección en ésta más perfección en aquélla. Pese a nuestra unión con Dios, seguimos siendo humanos en tanto no se trunque nuestra vida mortal. Eso significa que subsisten nuestros estigmas y nuestros sentimientos buenos y malos, susceptibles unos y otros de trocarse en sus contrarios —los buenos en malos y éstos en buenos— según el matiz de nuestra sumisión a la gracia. Nos basta con saber que, a pesar de la unión, subsistimos en potencia con todo nuestro poder para el bien y para el mal, de tal forma que, incluso nuestros más nobles sentimientos pueden, en un momento dado, derivar hacia el mal, o simplemente redundar en menoscabo de la unión. De ahí la necesidad de integrarlos en Dios, es decir, de referirlos a Él con un paciente adiestramiento en la renunciación, cuyo término ideal es el que supone gustar sin repugnancia el polvo y la ceniza de nuestras abdicaciones. La Redención no es algo ajeno a nosotros en que debemos cooperar, sino algo íntimo que debemos aprehender, pues a ella fuimos incorporados por el Salvador cuando Éste nos injertó en Él. Corredentores no desde fuera, sino desde dentro, como miembros que somos de un mismo Cuerpo, regido por Cristo, la Cabeza. El río de Sangre que mana de Ésta, se difunde por el Cuerpo Místico, esto es, por nosotros, para darnos vida y vigor sobrenaturales.
Nuestra fatalidad es que somos dueños de dejarnos o no dejarnos invadir por esa Sangre, y lo que es peor, de darle acceso a nuestra alma sólo en la medida que nos apetece, originando así un coágulo que impide la libre afluencia cuando nos sentimos necesitados de ser inundados por ella. La renuncia consiste precisamente en verter al cauce de ese río de Vida el ímpetu de nuestros pobres sentimientos para integrarlos en esa Sangre purificante y redentora, y colaborar así con ella a la salud del mundo. Integrar es el término apropiado, el concepto justo. Porque integrar es morir un poco a sí para vivir en más estrecha unión con la Única Realidad que puede imprimir cierta lozanía a la desflorada flor de nuestro ser.
IX. LA RENUNCIA Y LA SOLEDAD
Según lo antedicho, la formación en la renuncia precisa un dilatado período de habituación, porque representa una muerte a muchas inclinaciones perversas, un equilibrio de las virtudes innatas y un asentamiento de las adquiridas, para consolidarse luego en la abdicación a todo cuanto sugiera el Espíritu, con inclusión de lo lícito.
La lucha contra la naturaleza es, sin duda, la fase más dura y prolongada de la evolución espiritual. El proceso de ir subyugando hábitos y tendencias contraídos por el pecado original no se completa nunca en vida terrena, en tanto la carne alienta con todas sus miserias y aficiones. La cosa se complica con nuestra ingénita ceguera para conocer a fondo nuestros estigmas. Actuamos a menudo al dictado de unos impulsos que escapan a nuestra percepción y a nuestra recta conciencia, unas veces por ignorancia, otras por ofuscación. Ignorantes u ofuscados, lo cierto es que perdemos con ello muchos puntos en el progreso hacia Dios. Esta grave dificultad —tan difundida entre los espíritus disipados— resulta tanto menos superable cuanto menor la intimidad con Dios, puesto que la unión con Él implica el sometimiento a unas medidas previas que, por sí solas, favorecen la inteligencia entre el alma y su Creador, con el consiguiente beneficio de la primera, necesitada de la Luz para conocerse en toda su miseria e indigencia. Por tanto, si hay sacrificio, si hay penitencia, si hay oración y práctica de las virtudes, la gracia y los sacramentos harán el resto, y el conocimiento propio se expandirá profusamente para provecho de la vida sobrenatural.
Este punto es primordialísimo para emprender la vía de la renuncia, porque ésta no puede producirse de una manera global mientras subsistan en el alma facetas negativas de bulto, como suelen ser los lapsos en el conocimiento de sí, el cual sería siempre imperfecto si no mediara el poder esclarecedor del Espíritu. Mas éste no obra si no halla pleno acceso. De nuestra voluntad depende, en suma, su acción en nuestra alma.
La lucha contra la naturaleza entraña, por consiguiente, una capacidad de entrega y de sacrificio que no podría subsistir sin un método gradual de ejercitación en el arte de renunciar a sí, tanto más cuanto esa lucha se dilata hasta la muerte del cuerpo y nunca, en vida mortal, se resuelve en una victoria absoluta, sino en pequeños triunfos pasajeros que deben renovarse sin descanso, dado su somero entronque con lo definitivo. De todas nuestras pugnas interiores es ésta la más encarnizada y continua, ya que, por su flaqueza, la carne está siempre presta a traicionarnos.
Por ese lado nos vienen muchas humillaciones y no pocos retrocesos en el Camino, pero por aquello de que Dios se vale del mal para hacer prevalecer el bien, obtenemos de esa deficiencia sabrosos frutos de humildad, porque si pudiéramos llegar a someter nuestra carne de un modo definitivo y perfecto, la soberbia del alma se intensificaría de tal suerte que ofuscaría por completo nuestra ya tenue capacidad para conocer el mal y, por tanto, sería imposible nuestra regeneración. Eso explica por qué Dios castigó con la muerte a nuestro cuerpo tras la caída. Con ello dio un arma insustituible al alma culpable de soberbia, sin la cual no cabía un retorno a nuestro cetro primero. En Su infinita misericordia no sólo nos libró del aniquilamiento y la vuelta a la nada, sino que, por los Méritos y la Sangre de Su Hijo Jesucristo, nos incorporó a un destino más alto que el que pudiéramos haber alcanzado sin pecar: nos hizo hijos adoptivos Suyos, a través de Su Hijo Unigénito, Cabeza del Cuerpo que todos los bautizados formamos místicamente, con participación en la vida sobrenatural de la Trinidad.
El equilibrio de las virtudes innatas es, asimismo, eje indispensable para nivelar la balanza espiritual. Porque también en la virtud se puede pecar por exceso o por defecto, y llegar por ambos cauces a una peligrosa permuta de valores, convirtiendo en negativo lo que, bien encauzado, daría óptimos frutos de santidad. El déficit hay que cubrirlo como sea. Y en cuanto al exceso, nunca es temible si se somete a disciplina y se regula con la máxima estrictez. Tengamos en cuenta que el uso imprudente de la virtud se trueca fácilmente en falta, dada nuestra nefanda facilidad para transformar en escoria los más altos dones de Dios, no bien éstos entran en contacto con nuestra imperfecta condición.
Someter el empuje de las virtudes a una pauta, evitando desmanes y exageraciones inútiles, es empresa que debe preocuparnos desde el comienzo de nuestra vida espiritual. Suele, no obstante, enfocarse muy mal este punto, pues, entre muchos espirituales domina la creencia de que la represión de cualquier virtud conduce inevitablemente al endurecimiento y al retroceso en las vías místicas. Prevalecen los extremos: o el exceso o la abstención, sin duda porque la condición humana se rebela siempre contra el esfuerzo que requiere cualquier incursión en el campo del sobrio equilibrio, que es, al cabo, el factor esencial que privó en la vida de nuestro Modelo, Jesucristo. Exceso o abstención exigen mucho menos esfuerzo que la búsqueda del punto justo de equidad. Y nuestra rebelde naturaleza rechaza de plano, con sutiles razones, toda cortapisa a su libre acción.
Finalmente, la estabilización de las virtudes adquiridas forma, con el sometimiento de la naturaleza y la disciplina de las virtudes naturales, la gran trilogía en que se cimentará el espíritu de renuncia. La conservación y el enriquecimiento de las virtudes donadas por Dios en premio a nuestros esfuerzos, nos ejercitarán en el autodominio y en la constancia, en la fortaleza y en el tesón, confiriéndonos una robustez espiritual que nos será de suma utilidad para el vencimiento propio y la consolidación de la renuncia.
Los tres factores citados preparan un terreno apto para la práctica de la renunciación, pero en su ejercicio previo son también campo abonado para la soledad del alma, fase necesaria, aunque obligatoriamente superable, so pena de malogro del fin pretendido.
El sentimiento de la soledad es, de hecho, consubstancial a la vida interior, en tal grado que el progreso de ésta guarda íntima relación con el desarrollo de aquél. A más avance en el camino hacia Dios, más soledad física y moral, como consecuencia del trance de muerte por que atraviesa el binomio alma-cuerpo. La evolución del espíritu es un morir al hombre viejo —Adán— y un nacer al nuevo —Cristo Jesús— y tanto la muerte a la Tiniebla como el nacimiento a la Luz son profundamente dolorosos. Ese dolor se exacerba —respecto al físico citado— en el plano espiritual, y sobre ser difícilmente superable deja el poso de la soledad, tras la lucha primera. Es decir, que una vez vencidas las duras crisis de dolor, subsiste el soledoso sentimiento que acompañó a ese dolor, creando un vacío áspero y angustioso cuya superación no se realiza sin la vigorosa cooperación de la voluntad. Esa cooperación no es, por otra parte, como suponen algunos, cosa de un día, sino que, para que rinda toda su eficacia ha de ser en cierto modo anterior a la crisis, o sea prevista de antemano, con anterioridad a la fase crucial de la soledad resultante de ésta.
Dicho de otro modo: el hombre espiritual debe tener algo de estratega, no bien ha ahondado un poco en el conocimiento de sí. Por consiguiente, no ha de esperar el inexorable encadenamiento de crisis que le aguardan, sino prever las que irán surgiendo con el paso del tiempo, como consecuencia del desgaste de la naturaleza y la fatiga del alma. La soledad se acentúa con la madurez, porque la soledad de la juventud es, en todo caso, displicente, vigorosa y arrogante, sustentada por la plenitud física y la fe en el futuro. Pero, a medida que la vida nos pone a prueba y nos descubre toda nuestra indigencia, aquella inicial soledad agresiva se muda en desesperanza, flojedad y hastío. La humillación de la vida ha contribuido a romper el sortilegio ilusionado de la juventud, y el alma, convencida ya de que para ella no existe la felicidad terrena, experimenta un gradual debilitamiento que degenera en una peligrosa sensación de impotencia.
Pues bien. Eso el espiritual, el cristiano que vive en Cristo, debe preverlo con suma antelación, porque, si ese momento amargo le acomete de improviso, difícilmente podrá evadirlo, y mucho menos superarlo. En una palabra: no hay que aguardar a sentirse solo, sino poner todos los medios espirituales disponibles para vencer nuestro inevitable tributo a la soledad cuando ésta se manifieste. La soledad es, como hemos dicho, insoslayable, y eso lo sabemos no bien nos conocemos someramente a nosotros mismos. Es insoslayable, mas no invencible. Y lo importante es aprestarse a vencerla antes de que deje sentir en nosotros sus letales efectos. Recordemos que soledad es —en lenguaje espiritual— sinónimo de posibles flojedades y deserciones. También Cristo, en cuanto hombre, se sintió solo y abandonado de Su Padre.
Y los momentos en que Su carne flaqueaba los aprovechó Satán para tentarle. De igual suerte, nosotros somos víctimas del Tentador en las etapas críticas de nuestra soledad. Ésta es, insistimos en ello, inherente al progreso espiritual; pero a veces, de sorda y latente, se convierte en manifiesta y estentórea, y esos son los instantes que hay que prever con gran anticipación para no sucumbir a su confuso clamor.
¿Qué hacer para proveernos de una coraza que nos haga invulnerables a sus ineluctables recrudecimientos? Simplemente, precavernos, observar nuestras reacciones y nuestros sentimientos sacrificados, y preguntarnos si podremos resistir sin esfuerzo las tentaciones originadas por esa soledad, o, si por el contrario, hemos de revestirnos gradualmente de una armadura protectora que nos ayude a rechazar sus posibles embates.
En realidad, el ápice de la soledad suele pillarnos desprevenidos. Somos excesivamente confiados, y concedemos a nuestras fuerzas más crédito del debido. En primer lugar, si hemos renunciado a un bien lícito, y esa renuncia ha representado para nosotros un auténtico martirio por la innata inclinación de nuestra naturaleza a satisfacerlo, conviene extremar la guarda de los sentidos, sobre todo en lo que directa o indirectamente pudiere promover o excitar el deseo de ese bien, mas no en el momento de la crisis, sino mucho antes, años, si es preciso, cosa no ciertamente imposible si convivimos con Cristo, nuestra Cabeza, ya que entonces Él nos regirá y guiará por los caminos más rectos, apartándonos, como un Maestro amoroso, de los senderos erróneos que tanta atracción ejercen sobre nuestros sentidos. Hay, pues, que conceder suma importancia no ya a las abstenciones de bulto, sino a los más mínimos detalles susceptibles de debilitar subrepticiamente —con el hábito— las energías del alma. Eso equivale a habituarse a vivir la vida espiritual de dentro a afuera, y nunca viceversa. Son legión los espirituales que viven la experiencia mística en sentido inverso, esto es, de afuera a adentro, ya sea por ignorancia, ya por indolencia en internarse en la maraña íntima.
La vida espiritual no es para indolentes, sino para esforzados luchadores, capaces de enfrentarse con todas las oscuridades y todos los abismos de su alma.
Así que, resumiendo, diremos que la soledad —sentimiento obligado en toda muerte mística— tiene tantas fases como períodos nuestra naturaleza, incansable en su evolución hacia la muerte física y la exaltación del alma. Ese proceso real —muerte del cuerpo, revitalización del espíritu— y ese proceso místico —muerte al hombre viejo y nacimiento al nuevo— son dos fuerzas contrarias que se estorban mutuamente si no se someten a un equilibrio regulador —un orden y un método— en la intimidad de Cristo, que prepare a la naturaleza para sus futuras crisis, deparándole una protección y una facultad de recuperación imposibles de improvisar en un momento dado. Por tanto, la terapéutica será estricta y rigurosa desde el comienzo, sin aguardar los acontecimientos, y se organizará a base de un continuo velar sobre todos nuestros sentidos y potencias, hasta tenerlos sometidos al más severo control. Eso supondrá al principio distorsión, por falta de hábito. Luego, amoldamiento. Finalmente, integración. Muchos espirituales afirman que la renuncia y la soledad resultante de ella desembocan en el inmenso piélago de la dureza, porque a la naturaleza no puede negársele lo lícito sin peligro de endurecimiento. Pues bien, sepamos que, en efecto, todo aquel que por falta de amor se estanca en el período inicial de la distorsión, o sea en la época que se hace violencia a la pervertida naturaleza, cae inevitablemente en la dureza y, con ella, en la terrible plaga de la insensibilidad, para azote y desprestigio del Cuerpo Místico.
Distingamos, no obstante, entre la soledad humana y la soledad originada por la renuncia de sí. La primera se llena, siquiera aparentemente, con el contentamiento del yo, a través de la más burda satisfacción de los sentidos. La soledad mística tiene por término al propio Dios, y sólo Él puede colmarla con Sus gracias. Pero existirá siempre, manifiesta o tácitamente, en cuanto a lo humano, y constituirá uno de los escollos de más difícil superación de la vida espiritual, porque en ella se involucra la fragilidad de la carne mortal, que se niega a perecer sin obtener lo que ella considera su lícito derecho. Sin embargo, con la más rigurosa vigilancia sobre los sentidos, se hace posible el hábito y, con él, la mentalidad deseable para dejar operar al Espíritu, de suerte que él logre con su poder lo que humanamente sería inalcanzable, esto es, la sobrenaturalización de la soledad, que es lo mismo que decir, la mansedumbre y el contento en la progresiva sensación de despojamiento íntimo.
Superada la fase de la distorsión —la más peligrosa en cuanto a posible desarrollo de nuestra ingénita dureza— seguirá la de habituación, en que sentiremos ya el soporte de la gracia como báculo de nuestra soledad. Cederá entonces el endurecimiento, y nuestras tensas potencias se relajarán con alivio. Habrá todavía brotes de dureza, en especial frente a la malicia de los pecadores, pero esa misma discontinuidad favorecerá la acción de la gracia con miras a la integración. Para secundar esa acción se precisa una entrega real y perfecta. Entonces, si sufrimos, lloramos y aceptamos en Dios, no se alzará el muro funesto de la dureza para privarnos de la Luz vivificante. Y excluido ese muro, tendremos libre acceso a la amistad con el Señor.
El fracaso de nuestras renuncias es que no sabemos compartirlas con Jesús. El sufrimiento y la decepción que se siguen de ellas deben vivirse en el madero de la Cruz, en crucifixión común con Cristo, con la mente y el corazón integrados en la idea de Corredención que emana de la doctrina del Salvador. Él quiere que suframos y lloremos con Él, para que ese sufrimiento y esas lágrimas —la sangre del martirio, si es menester— tengan eficacia redentora, no sólo para nuestro prójimo, sino para nosotros mismos. Todo ese dolor tiene un doble poder rehabilitador no ya meramente ajeno, sino personal. La ausencia de verdadera intimidad con el Señor, por indecisión en la entrega y la renuncia, nos impide aprehender el verdadero fin de todo cristiano, o sea vivir, sufrir, penar, gozar y morir con Cristo y, sobre todo, enCristo, que, redimiéndonos, nos incorporó a Su Dolor para que en él hallásemos fortaleza con que superar el nuestro, ese pobre, mísero y mezquino dolor humano que sólo se sublima si se asocia, en un acto de entrega total, al pulso eterno de la Redención, único latido generador de vida sobrenatural en esta efímera existencia.
No cabe, pues, dureza, si el Cordero comparte nuestra inmolación en la cruz de las renunciaciones. La costra pétrea se suavizará hasta adquirir la morbidez de lo sobrenatural. Elevados sobre las miserias de nuestra naturaleza, avezados a contemplar el panorama íntimo y el mundo exterior con la mirada alta y pura que confiere la humillación de la Cruz, nos gozaremos en la certeza de que no sufrimos solos, sino con Él, que quiso entregarse al más horrible de los holocaustos —el sufrimiento de un Dios hecho hombre— para ayudarnos a emerger del lodazal doloroso y destructivo en que nos sumió el pecado.
X. EL PREMIO A LA RENUNCIA
Una vez coronado el fastigio espiritual de la renunciación, sucédense los beneficiosos efectos de la compenetración perfecta entre el alma y su Señor.
El primero consiste en la adquisición de una exquisita ductilidad para adaptarse a todas las nuevas situaciones a que ha de amoldarse nuestra vida. Los cambios constantes que se suceden en nuestro rededor, en nuestra naturaleza y en nuestra intimidad, son fácilmente absorbidos por nuestra alma purificada, tanto en lo positivo como en lo negativo. Según eso, la entrega y el abandono engendran frutos de maleabilidad perfecta en nuestro interior, elevándonos por encima de la mera aceptación. Porque los paladines de la renuncia no se limitan a aceptar sumisamente las pruebas y las limitaciones, sino que, además, las diluyen y asimilan, evitando así la presencia de un cuerpo extraño, siempre gravosa y susceptible de alterar negativamente las funciones espirituales. Es decir que no se ven ya en la precisión de expelerlas de sí, porque, por su poder de renuncia, son capaces de asimilarlas a la manera de vacuna inmunizadora, convirtiéndolas en carne de su carne, y espíritu de su espíritu, por obra y gracia del vigor sobrenatural que, en premio a su abandono, les imprime el Señor.
Esa ductilidad no sólo se manifiesta en lo íntimo, sino en lo externo al alma, esto es, en el trato, la convivencia y el apostolado con los demás, como resultado de una mayor energía espiritual y una elevación más efectiva en la vida interior. Cesará la inclinación —tan común entre ciertos espirituales— a la brusquedad y a la indelicadeza, síntomas de que el orgullo sigue alentando, con menoscabo de la caridad establecida por Cristo. Es elemental el más exquisito respeto al prójimo. Si ese respeto no se da, o se manifiesta defectuosamente, según el humor y las circunstancias, no hay espíritu de renuncia, sino simple descontento íntimo, revelador de imperfección en la entrega.
Por otra parte, el alma habituada al ejercicio de la renuncia reacciona de un modo peculiarísimo ante la tentación permitida por el Señor. En la vida espiritual no está prohibido sentir según lo humano, pero hay que transformar y sobrenaturalizar todo lo legítimo para ofrendarlo a Dios. En consecuencia, el peligro entrañado en ese sentir —por cuanto ya dijimos que el hombre es ducho en el arte de mancillar las cosas más puras— debe eludirse de un modo digno de Jesús, sin arrollar y sin ofender, con una suavidad impregnada de fortaleza, que es el signo de la reciedumbre en la práctica de la virtud. El mal no está en sentir, sino en no saber trocar los sentimientos nacidos involuntariamente en nuestro corazón en brasas de caridad con que alimentar el holocausto que hicimos de nuestra alma para acrisolarla en el fuego del amor. Bajo ningún pretexto debe permitirse el espiritual la torpe ofensa al prójimo. Sus fuerzas jamás deben medirse por la huida, sino por la asimilación de todo lo bueno, de todo lo bello, y su elevamiento a un plano sobrenatural que excluya cualquier posibilidad de caída. Nunca hay que ponerse en situación de ser tentado, pero si el Señor permite la tentación —tan útil, bien encauzada, a la vida interior— bueno será arrostrarla, superarla y purificarla, cometido en verdad menos arduo de lo que se cree comúnmente, si de veras se habita en la morada de la gracia, clavado en la cruz de la renunciación.
El segundo efecto reparador es el progreso en la experiencia espiritual, con el consiguiente avance en el conocimiento del mal y de los medios de combatirlo. A más perfección, a más pureza, más profundidad para captar los recursos y las sutilezas del Maligno, siempre en la medida que permita el Señor, según nuestra capacidad de asimilación, sin menoscabo de nuestra paz interior. No es el pecador, sino el justo el que paradójicamente sabe más de las Tinieblas, tanto si ha pasado por la experiencia del mal, como si ha permanecido fiel a la virtud. Y es que el conocimiento de la esencia del mal no está a nuestro alcance como el pecado, sino que es un don de Dios que Él concede cuando quiere y en el grado que desea. El pecador, en cambio, se incapacita para captar la hondura del abismo, porque se mueve en el medio en que le precipitó la caída y ha preferido claudicar que emprender la reconquista del bien perdido. Sólo desde lo alto, sólo en la pureza de la conquista, puede el alma comenzar a vislumbrar el verdadero rostro del mal y concebir hacia él un horror preservador de futuras claudicaciones. Dios nos descorre el velo por grados, según nuestra fortaleza y según Su sabia Providencia, en la medida que nos es necesario para nuestra salud y para nuestra condición de corredentores. Es decir que el conocimiento del mal es una gracia para cuya recepción hay que saber predisponerse, y un fruto seguro del espíritu de renuncia, destinado a multiplicarse con la práctica constante de esa inefable virtud. Naturalmente, a más experiencia en ese campo, más positiva la labor en el apostolado, porque con el conocimiento profundo de la negación, percibiremos más facetas y más aristas en las almas, lo cual nos permitirá desplegar una labor más eficaz en el cometido de regenerarlas.
Finalmente, la renuncia no entraña merma ni desaparición de libertad, sino liberación total respecto al yo y al medio que le rodea. En el proceso de desasimiento practicado por el alma en sus sucesivas renunciaciones, se ha perfilado y asentado un concepto más diáfano de nuestra razón de ser y de nuestra dependencia de Dios. Rebeldes, somos esclavos. Sumisos, libres. La esclavitud de la rebeldía es tanto más aniquiladora cuanto da muerte al alma y la entrega en manos de Satán. El sometimiento a Dios restablece el orden de la Creación y, por tanto, la amistad entre Creador y criatura. Dentro de ese orden somos libres, porque no hay más esclavitud que la del pecado, puesto que la dependencia de Dios no debe entenderse como sujeción, en cuyo caso sería imperfecta, sino como amor, como un reconocimiento de que sólo podemos medrar en el bien y reintegrarnos a nuestro verdadero medio abrazándonos amorosamente a nuestro Padre Celestial. La fuerza liberadora de la esclavitud del pecado es, por consiguiente, la aceptación de nuestra nada y la superación de nuestra indignidad, con unos medios de purificación prestados por la gracia y la misericordia divinas, los cuales, unidos a la fuente suprema de salud —la Sangre Redentora de Cristo— obran en nuestra alma el milagro del retorno a su integridad.
Maleabilidad, experiencia, liberación. He aquí los tres grandes hitos que nos es dable alcanzar a través del hálito benefactor de la renuncia. Ojalá nuestra soberbia se abata lo suficiente para permitirnos comprenderlo, y se someta al saludable ejercicio del anonadamiento para trocarse, por la gracia de Dios, en amor liberador.
Mes del Sagrado Corazón de Jesús, 1965.
Catálogo editorial
Catálogo Librería Balmes
- Humanidades (29)
- Arte y cultura (1)
- Ciencias (2)
- Ciencias sociales (2)
- Educación y familia (5)
- Filosofía (12)
- Literatura (6)
- Tiempo libre (1)
- Infantil y juvenil (28)
- Crecemos en la fe (13)
- Literatura (15)
- Otros productos (37)
- Religión (308)
- Asociaciones y Movimientos (3)
- Biblia (5)
- Catequesis (9)
- Espiritualidad (176)
- Historia de la Iglesia (2)
- Liturgia (52)
- Otras religiones (1)
- Teología (41)
- Testimonios (2)
- Vidas de santos (17)