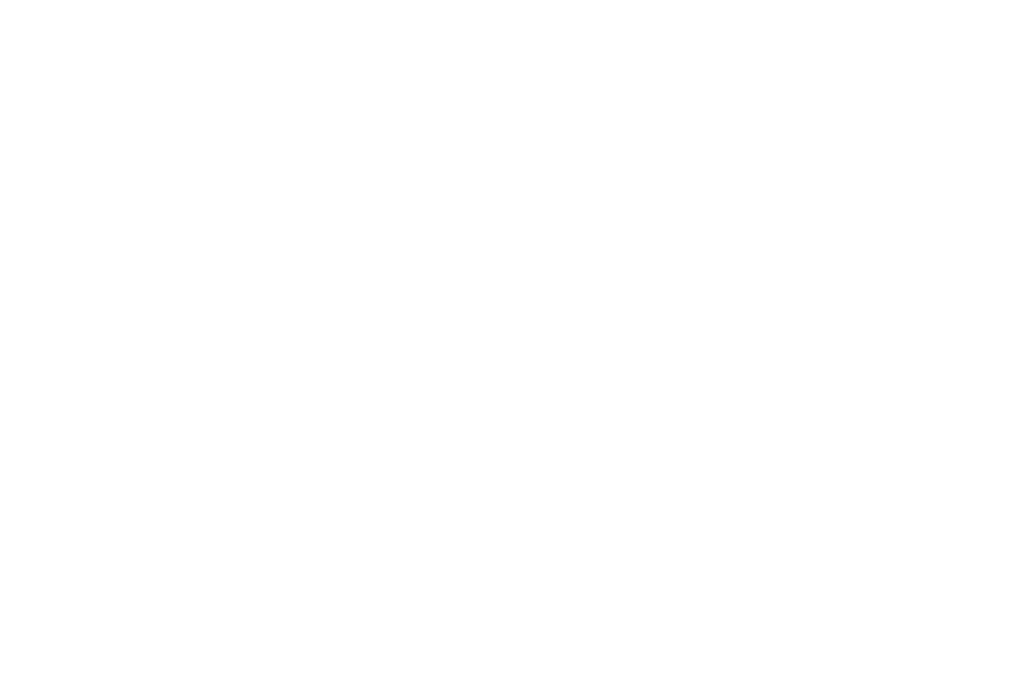Breve manual de doctrina eclesiólogica. Reflexiones interesantes para el diálogo con Dios.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
Cardenal Journet
EDITORIAL BALMES
Introducción
- EMILIO SAURAS, O. P., perito conciliar
Carlos Journet es una de las figuras más destacadas en la teología de nuestro tiempo. Destacaba ya en la época preconciliar, y sigue destacando en estos días del posconcilio. Muchos son los títulos que justifican el lugar eminente que ocupa en la estimación de los profesionales de la teología: su labor docente, empezada siendo todavía joven en el Seminario Mayor de Friburgo, y que siguió realizándola hasta que recientemente fue elevado al cardenalato; sus escritos, porque son muchas las obras y los trabajos que han salido de su pluma, y ha sido fundador de una revista de buen corte doctrinal, «Nova et Vetera», de la que también es asiduo colaborador; el cardenalato que, aunque no sea dignidad específicamente teológica, le /iie conferida sin duda en atención a sus méritos doctrinales; méritos que le hicieron acreedor a la dignidad cardenalicia, sobre todo en estos tiempos de grandes tensiones doctrinales, en los que hace falta mucha serenidad de ánimo y mucha claridad de ideas; el tema que con más dedicación ha cultivado, que es la Iglesia, uno de los temas que más ocupaban la atención en los tiempos precursores del concilio, el más vivo sin duda durante los años de su celebración, y el más actual en estos años que le siguen. Journet hace suyas estas palabras de un cronista conciliar: «Dijo el cardenal Montini, al terminar la primera sesión, que había faltado al Concilio un punto focal y una finalidad coordinadora. Toda la teología dogmática, toda la moral, todo lo disciplinar se examina en los textos preparatorios. Pero al llegar los últimos días de la primera sesión los Padres se dieron cuenta de que la Iglesia no iba a ser uno de los temas, sino el tema conciliar».
Acabamos de enumerar algunos títulos que justifican el lugar destacado que lournet ocupa en la estimación de los profesionales de la teología: su labor docente, su trabajo escrito, su dignidad de cardenal-teólogo, la actualidad del tema que siempre le ha ocupado y preocupado. Falta añadir el espíritu y el criterio con que lo ha tratado a través ‘{
de su larga vida y en sus no escasos escritos. Journet no es un teólogo lanzado, de esos que emprenden carrera sin cuidarse bien de no perder de vista la base y el punto de partida del que es preciso no quedar nunca desconectado: la palabra revelada, interpretada por el magisterio. Es un teólogo al día, pero ni inquieto ni inquietante. Diríamos que es un teólogo enmarcado dentro del Credo del Pueblo de Dios profesado recientemente por Pablo VI. Teólogo de aperturas sin malabarismos. Dispuesto a aceptar lo de siempre y ponerlo al día sin claudicar y sin adulterarlo. Un teólogo en la línea del Vaticano II y de Pablo VI. Su posición doctrinal se resumiría así: teología de pie firme y de ventana abierta.
Quien haya asistido a sus lecciones y quien haya leído su producción literaria sabrá que todo esto es exacto. Él se ha autodefinido alguna vez como un profesional de la teología especulativa. El subtítulo que dio a su obra principal es precisamente éste: «Essai de théologie spéculative». Se lo dio en el año 1939. Desde esa fecha hasta el año 1963 corrió mucha agua bajo los puentes. La moneda de esta teología se depreció no poco en los años inmediatamente anteriores al Concilio, en escritos y en voces que se dejaban oír en conventículos para conciliares e incluso en voces que se oyeron en la propia aula conciliar. El ruido aturde, pero no convence. Y, después de oírlo, Journet escribía sereno: «Sé que la teología especulativa no está de moda» (Nova et Vetera, 1963, p. 306), a pesar de lo cual seguía siendo amante de ella. La moda, venía a indicar, consiste en hacer elencos de teorías, en decir cosas nuevas, en discutir todo. A él le interesaba más penetrar en la medida de lo posible en las profundidades de la verdad revelada y del pensamiento de santo Tomás, a quien la Iglesia había propuesto antes del Vaticano II y en el propio Vaticano II como maestro común y orientador. Penetración que no tenía como intento evidenciar lo que de suyo es misterio. Lo divino es misterioso por propia definición. Si lográramos evidenciarlo, poniéndolo a la medida de nuestra razón, lo haríamos tan pequeño como es ésta.
Hoy se advierte una situación tensa ante el enfrentamiento de dos tendencias: una hacia la claridad y otra hacia la autenticidad. Invocando los derechos del hombre a saber y a conocer, se intenta darle lo divino de la manera más humana posible. Y esto está bien, siempre y cuando humanizarlo o racionalizarlo no sea una manera de adulterarlo. Journet, tomista de espíritu y de doctrina, es un entusiasta de la humanización de la verdad revelada. Esto es en definitiva la teología. Y esto hizo santo Tomás. Pero es un convencido también de que lo divino no tiene medida a escala humana. La escala de Dios es infinitamente superior. Él, como santo Tomás, de quien habla cuando escribe esto, hace una teología que «en continuidad con la tradición y en coherencia con el conjunto del mensaje revelado, responde a las cuestiones más graves de nuestro tiempo, sin atender a soluciones fáciles y sin atenuar el misterio» (ib.). Norma de su quehacer teologal son estas palabras de santo Tomás: «Sólo poseeremos un conocimiento verdadero de Dios cuando creamos que está sobre todo lo que podamos pensar de Él» (Suma contra los Gentiles, lib. 1, cap. 5). Claridad, sí. Pero claridad a cuenta de la adulteración de la verdad revelada por Dios e interpretada por el magisterio, no.
Esta es la teología especulativa de la que Journet se muestra partidario y que sabe hacer a perfección. Porque hay un concepto muy extendido de esta teología, según el cual es una ciencia que no hace pie ni toca tierra firme, porque se despreocupa de la base revelada y de los Padres y toma como criterio de validez categorías abstractas o logros imaginarios; un juego de apriorismos y un entretenimiento de ideas sin meta viva ninguna. Mucho de esto piensan quienes juzgan, sin conocerla, a la teología especulativa. Nada de esto es la verdadera teología especulativa de la que Journet se declara profesional. La suya es la descrita más arriba.
Esa es la suya. La que enseñaba en clase, la que enseña en sus libros y la que vivió. Porque Journet, profesor y escritor, fue también pastor de almas. Siete años estuvo ocupado en dos parroquias de la diócesis de Ginebra. Y, cuando le dedicaron a la enseñanza y él sumó a esta dedicación el trabajo de las publicaciones, no abandonó la labor pastoral. Todos los domingos, hasta que fue nombrado recientemente cardenal, siguió entregado a la labor pastoral en una iglesia. Su teología es kerigmática también.
De la labor docente de Journet hemos hablado ya. Desde el año 1924 hasta que fue creado cardenal fue profesor de teología en Friburgo. Son cuarenta años de profesorado. Su labor escrita es muy grande. En 1942 aparece el primer volumen de su obra principal «L’Eglise du Verbe Incarné», reeditada dos veces más y traducida. El volumen segundo apareció en 1951 y también se reeditó. La obra está concebida en cuatro volúmenes. Se trata de un estudio sobre la Iglesia, hecho
desde las cuatro causas. Además de esta obra monumental, tiene otra titulada «Théologie de l’Eglise», que se publicó en 1958. Otros escritos de menor volumen, pero de buena fibra teológica sobre diversos temas, entre los que abundan temas de carácter eclesio -lógico. Y artículos de colaboración en la revista fundada por él, Nova et Vetera, y en la Revue Thomiste.
El opúsculo que hoy se publica traducido al castellano, «El misterio de la Iglesia según el concilio Vaticano II», es un artículo publicado en 1965 en la Revue Thomiste. Versa, como el mismo título indica, sobre el tema favorito del autor: la Iglesia. No se trata de un estudio profundo. En él no expone Journet los orígenes y el proceso de la discusión de cada uno de los puntos que sobre la Iglesia enseña el Concilio. Tampoco hace un estudio analítico de toda la doctrina conciliar sobre la Iglesia. Esto sobrepasaría los límites de un artículo de revista.
Se trata sólo de un resumen orgánico del contenido de la «Lumen Gentium». Resumen en el que hace resaltar la totalidad de su contenido, reflejada en los diversos nombres que la constitución, siguiendo a la Escritura, atribuye a la Iglesia, que es redil, campo, familia, templo, esposa, reino, pueblo y cuerpo. Cada nombre pone de relieve un detalle, y el autor del opúsculo se encarga de hacerlo resaltar. Luego, después de esta visión sintética y de conjunto, expuesta recordando los nombres que la constitución atribuye a la Iglesia en los números 5, 6 y 7 y el capítulo 2, habla Journet en particular de los componentes de la Iglesia: de Cristo, que es su cabeza; de la jerarquía o del dispositivo horizontal. Y de la problemática que cada uno de estos sectores ha suscitado en el día y ha afrontado y resuelto la Constitución dogmática.
Dijimos que el lector no encontrará aquí un trabajo de investigación ni un estudio profundo de los temas que afronta. Tampoco un trabajo erudito. Sus citas son pocas. Y casi todas ellas de textos del Concilio y de sus mejores intérpretes, Juan XXIII y Pablo VI.
El autor hace este resumen orgánico con la maestría de quien es perito excepcional en la materia. El lector se dará cuenta de ello enseguida. Y a todo lo dicho añade la ventaja de la brevedad.
EMILIO Sauras, o. p.
Estudio General de Torrente-Valencia.
Esquema
Iniciaré este trabajo con unas palabras introductorias sobre la experiencia conciliar. Después hablaré de los nombres bíblicos de la Iglesia; de Cristo, mediador entre la Iglesia y el Espíritu; de la presencia de Cristo en su Iglesia; del ministerio de la jerarquía; de la Iglesia plenamente apostólica, una y católica, santa, pequeño rebaño a la vez que pueblo inmenso.
Experiencia conciliar
El primer efecto de la nueva toma de conciencia del misterio de la Iglesia, cuyo testimonio es el Concilio Vaticano II, es, sin duda, una toma de conciencia más precisa, más rica, más solemne que la naturaleza misma de los concilios ecuménicos, que señalan, cada uno a su manera, los puntos culminantes de la marcha de la Iglesia a través de los siglos. Las palabras de Pablo VI en los discursos de apertura de las sesiones segunda y tercera (29 septiembre 1963 y 14 septiembre 1964) evocan ante todo el hecho de la libre convocatoria del Concilio por el soberano pontífice, y la ayuda que esperaba de él para gobernar la Iglesia: «¡ Oh, querido y venerado papa Juan, gracias y alabanzas sean dadas a ti, que por divina inspiración, como creemos, quisiste y convocaste este Concilio a fin de abrir a la Iglesia nuevos derroteros y hacer brotar sobre la tierra nuevas venas de aguas escondidas y fresquísimas de la doctrina y de la gracia de Cristo Señor! Tú solo, sin que te moviese algún estímulo terrenal o alguna particular circunstancia apremiante, sino como adivinando los celestes designios y penetrando en las oscuras y atormentadas necesidades de la edad moderna, has unido el hilo interrumpido del Concilio Vaticano I, y has deshecho, sin dificultad, la desconfianza, sin razón, que en alguno nacía de la idea de que ya bastaban los supremos poderes reconocidos como dados por Cristo al Romano Pontífice para gobernar y vivificar la Iglesia»,[1] sin la ayuda de los concilios ecuménicos.
En la misma libertad, en la misma conciencia de su fraternidad con todos los Obispos en el plano del episcopado, y al mismo tiempo consciente de su prerrogativa única de sucesor de Pedro, jefe de la Iglesia apostólica, vicario de Cristo, Pablo VI decreta la continuación del Concilio: «Debe estar claro en la mente de todos que el presente Concilio fue convocado espontánea y libremente por nuestro predecesor, de grata memoria, Juan XXIII, y que Nos, con gusto lo confirmamos inmediatamente, sabiendo bien que el tema de esta soberana y sagrada asamblea sería el relativo al episcopado».[2] El Concilio es la «asamblea plenaria por Nos convocada con todo derecho en esta nuestra condición de hermano vuestro que nos iguala a todos vosotros como obispo de esta Roma providencial, de sucesor humildísimo pero auténtico del Apóstol Pedro, junto a cuya tumba nos hemos congregado y, en consecuencia, como indigno, pero verdadera cabeza de la Iglesia católica y Vicario de Cristo, siervo de los siervos de Dios».[3]
El Concilio, donde se han reunido solemnemente para una celebración de carácter litúrgico los depositarios de los poderes jerárquicos, representa a la Iglesia, una, santa, católica, apostólica. «Experiencia conciliar», vivamente sentida desde el comienzo de la segunda sesión, pero expresada aún con más fuerza por el soberano pontífice en el umbral de la tercera sesión: «Nosotros somos aquí la Iglesia. Lo somos por ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Dios, en efecto, nos ha concedido el inestimable beneficio de ser bautizados, de ser creyentes, de estar unidos en la caridad del mismo sagrado y visible pueblo de Dios».[4] «Dispensadores de los misterios de Dios, nosotros representamos aquí la Iglesia universal no ya como delegados o diputados de los fieles a quienes se dedica nuestro ministerio, sino como padres y hermanos que personifican las comunidades respectivamente confiadas a nuestros cuidados y como asamblea plenaria por Nos convocada».[5] «Al compendiar en nuestras personas y en nuestras funciones la Iglesia universal, proclamamos ecuménico este Concilio; aquí está la celebración de la unidad, de la catolicidad, en donde la Iglesia funda su prodigiosa consistencia, su admirable aptitud para hacer a los hombres hermanos entre sí, para recoger en su seno las más variadas culturas. […] Aquí se celebra la santidad de la Iglesia, porque aquí ella invoca la misericordia de Dios para la debilidad y las faltas de hombres pecadores cuales somos. […] Y aquí, finalmente se celebra la apostolicidad de la Iglesia, prerrogativa admirable para nosotros mismos, para nosotros que tenemos experiencia de nuestra fragilidad y que sabemos cómo la Historia la confirma a Lin en las más poderosas instituciones humanas…
Y al mismo tiempo sabemos […] cuán inexplicable y cuán victoriosa es la secular permanencia de la Iglesia, siempre viva, siempre capaz de encontrar en sí misma Lina incoercible juventud».[6]
La caridad misteriosa de la Iglesia está presente en el Concilio, no sólo escondida en el corazón de los amigos de Dios allí reunidos, sino también de otra manera, pues desde los primeros días del anuncio de su convocatoria, la ardiente súplica de los fieles converge desde todas partes hacia el momento decisivo de la vida de la Iglesia. «Todo miembro del cuerpo místico de Cristo ha de considerar como algo que le concierne personalmente este acontecimiento histórico que es el Concilio ecuménico, y debe participar con una comunión espiritual ardiente y vigilante».[7]
Tres juicios sobre Cristo y sobre la Iglesia
Durante el tiempo en que Jesús vivió entre nosotros había tres maneras de considerar-
lo: unos sólo veían en Él a Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos (lo 6, 42); otros pensaron en Elías, Jeremías o uno de los profetas (Mt 16, 13-14); con Tomás, finalmente, otros supieron decirle: Señor mío y Dios mío (lo 20, 28). Parecidamente hay tres maneras de mirar a la Iglesia reunida en concilio ecuménico: la del hombre de la calle y del simple lector de periódicos; la de los observadores más penetrantes, que saben apreciar su importancia excepcional; finalmente, la mirada propia de la fe teologal.
Sobre estos diversos planos, se podría hablar de «experiencias conciliares». Experiencia de la influencia «informativa», y también «de formativa», de la prensa y de los medios de comunicación sobre la opinión pública, con sus repercusiones sobre el ambiente del Concilio. Los fieles han sido directamente alcanzados por las innovaciones litúrgicas, por la cuestión de la libre profesión de su fe religiosa bajo cualquier régimen político en que se encuentren, por la definición del apostolado de los seglares, etc. Han estado alerta, y a veces turbados, por los debates, insuficientemente expuestos y comprendidos, respecto de las relaciones entre la Escritura y la Tradición, del soberano pontífice y del colegio episcopal, los clérigos y los laicos. Algo parecido a lo que ocurría en el tiempo del jansenismo y de las Provinciales: los problemas teológicos han comenzado de nuevo a interesar vivamente, el deseo de aclaraciones se hace patente, y, finalmente, la necesidad de ver todas las categorías del pueblo cristiano representadas en el Concilio mediante los auditores. Y ciertamente esto significa un verdadero progreso.
Dificultades contra la universalidad de la Iglesia
Experiencia de oleaje y susceptibilidades políticas. Donde no se ha hecho una distinción neta entre lo temporal y lo espiritual, entre los asuntos del César y los de Dios, Ja Iglesia, sin arriesgarse a atraer sobre sus propios hijos dispersos por todas partes la hostilidad de las gentes, difícilmente puede jerarquizar los elementos de verdad y de santificación que ella discierne fuera de sus fronteras visibles. La Iglesia no puede alegrarse de la fe de Israel sin que parezca que ofende al islam ni puede alegrarse de la fe del islam, sin que parezca que ofende a la India. Y como éstas, hay otras muchas cuestiones.
Experiencia ecuménica
Experiencia de la presencia de observadores no católicos a lo largo de las exposiciones y discusiones relativas a los esquemas de las constituciones conciliares. Ésta ha sido sin duda una de las innovaciones más importantes del Concilio y ayudará poderosamente a los bautizados, cuya fe en la divinidad de Jesús y en el misterio supremo de la Santísima Trinidad permanece pura, a tomar conciencia de su mutuo y profundo deseo de fidelidad absoluta a la verdad de la revelación evangélica, por encima de los obstáculos actualmente infranqueables y de convicciones sagradas a las que la conciencia no permite renunciar. Notemos que el deseo tímido de evitar lo que podría ser motivo de choque para los no-católicos ha podido inducir alguna vez a ciertos obispos a sorprender a sus propios fieles. Por ejemplo, cuando en la discusión de un esquema donde se había hablado abundantemente de la intercesión de la Virgen María, pusieron dificultad al término «mediación», como si toda intercesión no fuera mediación, y toda mediación intercesión.[8]
Experiencia de convivencia: confrontación, estudio del misterio de la Iglesia
Experiencia de lo que aporta de positivo y neto la reunión efectiva de miembros fraternales del colegio episcopal. El padre Congar lo ha puesto de relieve comparando lo que sería una consulta a distancia, que el papa hiciera al episcopado universal, eso que él llama «concilio por escrito», a la realidad profunda que representa un concilio ecuménico.[9]
Experiencia también de confrontación, en el seno mismo de la Iglesia, de sus tradiciones y de sus fuentes de vida, orientales u occidentales.
Ésta es, por fin, la experiencia que ha permitido poner claramente de relieve la preocupación central del concilio: «El cardenal Montini dijo, al final de la primera sesión, que en el Concilio había faltado un punto central, una finalidad coordinadora. Toda la teología dogmática, toda la moral, toda la disciplina habían sido examinadas en los textos preparativos. Sólo de una manera paulatina, y más precisamente en los últimos días de la primera sesión, los Padres notaron que la Iglesia no sería uno de los temas del Concilio, sino, por así decirlo, el tema del Concilio. El papa Pablo VI, en el discurso de apertura de la segunda sesión, precisó que el objeto del Concilio sería el Cristo total, Christus totus, a saber, la Iglesia bajo sus cuatro aspectos: la conciencia de la Iglesia, la renovación de la Iglesia, la unidad de los cristianos, el diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo».[10] Pero ya lindamos con el plano de la fe.
Más allá, pues, de la mirada puramente exterior que se puede dirigir al Concilio, más allá de la mirada de los observadores más atentos y más penetrantes,[11] está la mirada más secreta y más privilegiada de la fe plena, que puede, si nosotros lo andamos buscando, sernos dada del cielo. Sólo ella nos permitirá leer en este acontecimiento el mensaje de la Esposa de Cristo: ya sea cuando evoca por su magisterio solemne las santas revelaciones escriturarias, o sus grandes explicitaciones dogmáticas, ya sea cuando, en su solicitud pastoral, tantea los caminos más aptos para llegar al corazón de los hombres.
Nombres bíblicos de la Iglesia
El misterio de la Santísima Trinidad, misterio supremo de fe, evocado constantemente de manera explícita, domina toda la doctrina de los diferentes capítulos de la Constitución De Ecclesia. Desde toda la eternidad, la Iglesia fue conocida y decretada por Dios, que quiere que todos los hombres de la humanidad caída se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia fue fundada por su Hijo, a quien envía a morir en la Cruz. Es asimismo vivificada, animada, santificada por el Espíritu Santo, que hace de ella su morada. La Iglesia entera aparece, así como el pueblo reunido a imagen de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, «de imítate Patris, et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata». n[12] Desde sus primeras líneas, la constitución hace alusión a las tres edades de la Iglesia. Después de la catástrofe original, en lugar de abandonar a la humanidad, Dios viene en su ayuda, en consideración de la futura redención de Cristo. É1 le enviará a su Hijo, y después, en el umbral de los últimos tiempos, al Espíritu Santo. Así pues, como se lee en los Santos Padres, cuando venga la consumación en la gloria, «todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una Iglesia universal en la casa del Padre».[13]
IGLESIA
Esta realidad única, demasiado rica para ser circunscrita y expresada en un solo concepto, queremos designarla —con el mismo Jesús y después san Pablo, Santiago y los Hechos de los Apóstoles— con el mismo nombre de Iglesia. Evocando la etimología de este nombre, dijo el Papa en la apertura de la segunda sesión conciliar: «En verdad que cuadra a esta solemne y fraterna asamblea, en la que se reúnen el Oriente y el Occidente, las latitudes septentrionales y las meridionales, el profético nombre de Eclesial, es decir, congregación, convocación».[14]
Asimismo, la constitución nota que «así como el pueblo de Israel según la carne, el peregrino del desierto, es llamado alguna vez Iglesia (Cf. Num 20, 4, etc.), así el nuevo Israel que va avanzando en este mundo hacia la ciudad futura y permanente (Cf. Hebr 13, 14) se llama Iglesia de Cristo (Cf. Mt 16, 18) porque Él la adquirió con su sangre (Cf. Act 20, 28), la llenó de su Espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión visible y social. La congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación, y principio de la unidad y de la paz, es la Iglesia convocada y constituida por Dios para que sea sacramento visible de esta unidad salutífera para todos y cada uno».[15] Es bueno unirse en tomo a Cristo, para por ello y en la misma medida, constituir su Cuerpo, que es la Iglesia.
ESPOSA
Lo que la Escritura quiere hacer resaltar con el nombre de Esposa, es que la Iglesia es escogida por Cristo, como una persona es escogida por otra persona, que le ruega que consienta libremente a esta alianza maravillosa; que ella, a consecuencia de este consentimiento, es purificada de sus manchas y elevada a una maravillosa intimidad con su Esposo. La Iglesia es la «inmaculada esposa del Cordero inmaculado (Apc 19, 1; 21, 2, 9; 22, 17), a la que Cristo «amó y se entregó por ella, para santificarla» (Eph 5 26), la unió consigo con alianza indisoluble
V sin cesar la «alimenta y abriga» (Eph 5, 29), y a la que, limpia de toda mancha, quiso ver unida a sí y sujeta por el amor y la fidelidad (Cf. Eph 5, 24); a la que, por fin, enriqueció para siempre con tesoros celestiales, para que podamos comprender la caridad de Dios y de Cristo para con nosotros, que supera toda ciencia».[16] «Caminando, pues, la Iglesia a través de peligros y tribulaciones, de tal forma se ve confortada por la fuerza de la gracia de Dios que el Señor le prometió, que en la debilidad de la carne no pierde su fidelidad absoluta, sino que persevera siendo digna esposa de su Señor, y no deja de renovarse a sí misma bajo la acción del Espíritu Santo hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso».[17]
REINO
Tal como la revelación nos la presenta, la Iglesia es un Reino, el reino donde Dios triunfa en Cristo de la malicia del mundo, donde Dios puede reinar sobre los hombres desde este mundo por la cruz de Cristo y más tarde por la gloria de Cristo. El reino, en efecto, como su Rey, conoce dos fases: una, oscura y peregrina; otra, gloriosa y definitiva. «Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los ciclos, nos reveló su misterio, y efectuó la redención con su obediencia. La Iglesia, o reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios»[18] […]. «El misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su fundación. Pues nuestro Señor Jesús fundamentó su Iglesia predicando la buena nueva, es decir, el Reino de Dios, prometido muchos siglos antes en las Escrituras: Porque el tiempo está cumplido, y se acerca el Reino de Dios (Me 1,15; Cf. Mt 4, 17). Ahora bien, este Reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres, por la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. La palabra de
Dios se compara a una semilla, depositada en el campo, (Me 4, 14): quienes la reciben con fidelidad y se unen a la pequeña grey (Le 12,32) de Cristo, recibieron el Reino; la semilla va germinando poco a poco por su vigor interno y va creciendo hasta el tiempo de la siega (Cf. Me 4, 26. 29). Los milagros, por su parte, prueban que el reino de Jesús ya vino a la tierra: Si expulso los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el Reino de Dios ha llegado a vosotros (Le 11, 20; Cf. Mt 12, 28). Pero, sobre todo, el Reino se manifiesta en la Persona del mismo Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, que vino a servir, y a dar su vida para redención de muchos (Me 10, 45) […]. La Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador, observando fielmente sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe la misión de anunciar el Reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes, y constituye en la tierra el germen y el principio de este Reino. Ella, en tanto, mientras va creciendo poco a poco, anhela el Reino consumado, espera con todas sus fuerzas y desea ardientemente unirse con su Rey en la gloria».[19] Añadamos que, al poner Jesús «las llaves del Reino de los cielos» en manos de Pedro (Mt 16, 19), significa claramente que su Reino, en el estado presente, tendrá necesidad de una jerarquía.
PUEBLO DE DIOS
Son muy afines las nociones de Iglesia, de Reino de Dios, villa o ciudad de Dios y Pueblo de Dios. En lenguaje bíblico, el Qehal Yahvé hebreo era el pueblo de Dios, elegido entre las naciones infieles para adorar y servir al Altísimo. La asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, es su correspondiente en el Nuevo Testamento. La Iglesia es heredera de las promesas hechas a Abraham, que llegaron a su cumplimiento en el orden nuevo inaugurado por Cristo y realizado en Pentecostés. «En todo tiempo y lugar son aceptos a Dios los que le temen y practican la justicia (Cf. Act 10, 35). Sin embargo, Dios quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituir un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como pueblo suyo el pueblo de Israel con quien estableció un pacto, y a quien instruyó gradualmente manifestándosele a Sí mismo y a sus divinos designios a través de su historia, y santificándolo para Sí. Pero todo esto lo realizó como preparación y símbolo de la nueva alianza perfecta que había de efectuarse en Cristo, y de la plena revelación que había de hacer por el mismo Verbo de Dios hecho carne. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo… Todos, desde el pequeño al mayor me conocerán, afirma el Señor (Ier 31, 31- 34). Pacto nuevo que estableció Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre (Cf. 1 Cor 11, 25), convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles que se condensara en unidad, no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera un nuevo Pueblo de Dios. Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios vivo (Cf. 1 Petr. 1, 23), no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo (Cf. lo 3, 5-6), son hechos por fin linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición… que en un tiempo no era pueblo, y ahora es pueblo de Dios (2 Petr 2, 9-10). Ese pueblo mesiánico tiene por Cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación (Rom 4, 25) y habiendo conseguido un nombre que está sobre todo nombre, reina ahora
gloriosamente en los cielos. Tiene por suerte la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó. Tiene últimamente como fin la dilatación del Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra hasta que sea consumado por Él mismo al fin de los tiempos, cuando se manifieste Cristo, nuestra vida (Cf. Col 3, 4), la misma criatura será libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios (Rom 8, 21). Aquel pueblo mesiánico, por tanto, aunque de momento no contenga a todos los hombres y muchas veces aparezca como una pequeña grey, es, sin embargo, el germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano».[20]
CUERPO DE CRISTO
La realidad que Cristo llama «mi Iglesia», san Pablo la designa también con el nombre de Cuerpo de Cristo. La Iglesia, que es una realidad creada, forma con Cristo, que es Dios, un organismo espiritualmente uno. La Iglesia nace de la expansión de una gracia cuya fuente se halla en Cristo, de una efusión de la gracia crística y critoconformante. Bajo este aspecto la Iglesia no es otra cosa que «Jesucristo difundido, extendido y comunicado» (Bossuet). Más audazmente aún, san Pablo dirá que la Iglesia es Cristo (1 Cor 12, 12). ¿No se identifica Jesús a sí mismo con la Iglesia, cuando habiendo derribado a Saulo, le declara: Saulo, Sanio, ¿por qué me persigues?… ¿Yo soy Jesús, a quien tú persigues…? (Act 9, 4-5). La constitución, que presenta aquí como un florilegio de textos paulinos, recuerda que Cristo, habiendo rescatado a los hombres, los ha convocado de todas las naciones, por comunicación de su Espíritu, para formar su Cuerpo Místico. La vida de Cristo se comunica a sus miembros por los sacramentos: el bautismo nos incorpora a Cristo muerto y resucitado; la eucaristía consuma esta unión. El cuerpo místico es orgánico y diferenciado en razón de la multiplicación de dones del Espíritu Santo: una gracia eminente está reservada a los apóstoles, a los cuales están sometidos los dones carismáticos; el mismo Espíritu que asegura la conexión de los miembros entre sí, suscita en los mismos fieles una caridad mutua. La cabeza de este cuerpo es Cristo, imagen de Dios invisible, en quien han sido creadas todas las cosas en los ciclos y sobre la tierra, primogénito de entre los muertos, a quien conviene la primacía. Todos los miembros han de ser conformes a Él, asociarse, a lo largo de su peregrinación terrestre, a sus sufrimientos con Él. «Para que nos renováramos constantemente en Él (Cf. Eph 4, 23), nos concedió participar de su Espíritu, quien, siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los Santos Padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano.[21] Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, llena de sus dones divinos a la Iglesia, que es su Cuerpo y su plenitud, a fin de que ella tienda y llegue hasta la plenitud de Dios (Cf. Eph 3, 9).[22]
COMUNIÓN DE LOS SANTOS
Otro de los más bellos nombres de la Iglesia, el de comunión de los santos, evocará todas las dimensiones de la Iglesia, peregrina en el tiempo, purificada más allá del tiempo, glorificada en los cielos.[23]
Cristo, mediador entre la Iglesia y el Espíritu Santo
La Iglesia hace referencia inmediatamente a Cristo por todos los bellos nombres bíblicos aludidos en el apartado precedente y por el mismo nombre de la Iglesia, que le dio el mismo Cristo. Sería tan ininteligible sin Cristo como una circunferencia sin su centro. Ésta es la verdad capital, proclamada con emoción por el soberano pontífice en el inicio de la segunda sesión: «¡Cristo! Cristo, nuestro principio; Cristo, nuestra vida y nuestro guía; Cristo, nuestra esperanza y nuestro término. Que preste este Concilio plena atención a la relación múltiple y única, firme y estimulante, misteriosa y clarísima, que nos apremia y nos hace dichosos, entre nosotros y Jesús bendito, entre esta santa y viva Iglesia, que somos nosotros y Cristo, del cual venimos, por el cual vivimos y al cual vamos. Que no se cierna sobre esta reunión otra luz si no es Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de la palabra del Señor, único Maestro; que ninguna otra aspiración nos anime si no es el deseo de ser le absolutamente fieles; que ninguna otra esperanza nos sostenga sino aquélla que conforta, mediante su palabra, nuestra angustiosa debilidad: Y he aquí que Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos (Mt 28, 20). ¡Ojalá fuésemos capaces en esta hora de elevar a nuestro Señor Jesucristo una voz digna de Él! Diremos con la de la Sagrada liturgia: Solamente te conocemos a Ti, Cristo; — a Ti con alma sencilla y pura, llorando y cantando te buscamos; — ¡Mira nuestros sentimientos! (Himno de Laudes, miércoles). Y al clamar así nos parece que se presenta Él mismo a nuestros ojos extasiados y atónitos, en la majestad propia del Pantocrátor de vuestras basílicas, hermanos de la Iglesias orientales, y también de las occidentales: Nos vemos representados en el humildísimo adorador, nuestro predecesor Honorio III, que aparece en el espléndido mosaico del ábside de la basílica de san Pablo extramuros, pequeño y casi aniquilado, besando en tierra el pie de Cristo, de enormes dimensiones, el cual en actitud de maestro soberano domina y bendice a la asamblea reunida en la misma basílica, es decir, a la Iglesia. Nos parece que la escena se repite aquí, pero no ya en una imagen diseñada o pintada, sino más bien en una realidad histórica y humana, que reconoce en Cristo la fuente de la humanidad redimida, de su Iglesia, y en la Iglesia como su efluvio y continuación terrena, y al mismo tiempo misteriosa. De tal manera que parece representarse a nuestro espíritu la visión apocalíptica del Apóstol: Y me mostró el río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. (Apoc 22, 1). Es conveniente a nuestro juicio que este Concilio arranque de esta visión, más aún, de esta mística celebración, que confiesa que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el Mesías del mundo, esto es, la esperanza de la humanidad y su único supremo Maestro. Él el Pastor, Él el Pan de la Vida, Él nuestro Pontífice y nuestra Víctima. Él el único mediador entre Dios y los hombres, Él el Salvador de la tierra, Él el que ha de venir Rey del siglo eterno».[24]
Cristo es Cabeza, la Iglesia es Cuerpo. Dios, queriendo salvar al mundo, le envía primero, en el día de la Encarnación, a su único Hijo, que se hace hombre para ser jefe y Cabeza de la Iglesia. Después le envía, en el día de
Pentecostés, a su Espíritu Santo, para formar, bajo Jesús y en torno a Él, la Iglesia que será su Cuerpo. El Verbo es el Paráclito (1 lo 2, 1-2) que, para interceder, desciende hasta nosotros en la suprema condescendencia de la Encarnación y de la unión hipostática. El Espíritu es el Paráclito (lo 14, 16) que, para interceder, desciende a nosotros por la unión de gracia y de inhabitación: «Si aquí está la Iglesia, aquí está el Espíritu Paráclito que Cristo ha prometido a sus Apóstoles para la edificación de la Iglesia misma: …Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador a fin de que permanezca siempre con vosotros el Espíritu de la Verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis porque permanece en vosotros y estará con vosotros… (lo 14, 16-17)»[25]
La presencia del Espíritu en la Iglesia es, desde el principio y constantemente, proclamada por la constitución: «Consumada la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra (Cf. lo 17, 4) fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que indeficientemente santificara a la Iglesia, y de esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo Espíritu (Cf. Eph 2, 18). Él es el Espíritu de la vida, o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna (Cf. lo 4, 14; 7, 38-39), por quien vivifica el Padre a todos los muertos por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales (Cf. Rom 8, 10-11). El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo (1 Cor 3, 16; 6, 19) y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos (Cf. Gal 4, 6; Rom 8, 15-16, 26). Con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia (Cf. Eph 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22), a la que guía hacia toda verdad (Cf. lo 16, 13) y unifica en comunión y ministerio. Hace rejuvenecer a la Iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo. Pues el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven! (Cf. Apoc 22, 17)».[26]
Cristo, que es cabeza, es Dios; la Iglesia, que es Cuerpo, es creatura. La vida de la cabeza pasa al cuerpo, pero con una des nivelación radical. Por una parte, Cristo se sitúa en el plano de la unión hipostática, su personalidad divina es incomunicable; más esto reporta por añadidura a su alma la plenitud de la gracia comunicable de cari-dad, de inhabitación del Espíritu Santo y de todos los dones creados. Por otra parte, la Iglesia está en el mundo sin ser del mundo, como Cristo, pero se sitúa inmediatamente en el segundo plano, el de la unión de la caridad, de la inhabitación del Espíritu Santo y de los dones creados. Cuando el Espíritu venga sobre ella en Pentecostés para animarla, será no para conferirle dones aún desconocidos, sino para hacer desbordar sobre ella la plenitud de la gracia comunicable de caridad, de inhabitación, de carismas, hecha a Cristo para la salvación del mundo entero. La portada de Vézela y ilustra esta doctrina: los rayos de la gracia de Pentecostés salen de las manos de Cristo para difundirse sobre los apóstoles y la Iglesia. En efecto, el Espíritu Santo forma la Iglesia, partiendo de la gracia de Cristo, Cabeza de la Iglesia, gracia capital (gratici capitis), que por naturaleza es crística y cristo conformante.
Partiendo de estos datos, es posible presentar una visión de conjunto de las principales enseñanzas de la constitución De Ecclesia. El orden que adopta, ligeramente diferente y más descriptivo, más substancialmente el mismo, parece que le ha sido dictado por sus preocupaciones pastorales, que invitan a dirigirse ante todo al conjunto de los cristianos, y después a tener presente, a propósito de cada grupo, los bienes comunes a todos. Después del primer capítulo sobre el Misterio de la Iglesia, nacida de la Trinidad, reino de Dios, cuerpo místico de Cristo, visible y espiritual, el segundo capítulo, sobre el Pueblo de Dios, muestra a los fieles : 1) unidos en un sacerdocio común, distinto del sacerdocio ministerial o jerárquico, y que se ejerce en los sacramentos; 2) congregados en un pueblo de reyes, una nación santa, por el sentido de la fe y de los dones carismáticos; 3) constituyendo la «unidad católica», con sus diferenciaciones, sus relaciones con los no-católicos y los no- cristianos, su afán misionero, temas que serán evocados de nuevo en el Decreto sobre el ecumenismo y en el esquema sobre la Iglesia y el mundo.
El capítulo tercero, dedicado a la Constitución jerárquica de la Iglesia y especialmente al episcopado, trata de la fundación de la Iglesia por los apóstoles; de los Obispos, sus sucesores, designados por el sacramento del episcopado; de la colegialidad episcopal y de su jefe; de la relación intercolegial de los obispos; de sus funciones en sus Iglesias particulares, en las que son ayudados por los presbíteros y diáconos. Este capítulo responde ya a la «apostolicidad» de la Iglesia. En el capítulo cuarto trata de los Laicos, pero para evitar definirlos negativamente, —destacando la ausencia en ellos de poderes jerárquicos— vuelve a presentar, ante todo, a propósito de los laicos, la descripción de las riquezas eclesiales comunes a todos los cristianos, para asignarles a continuación la tarea propia que les incumbe de santificar las actividades temporales. Aquí sienta los principios que serán desarrollados en los esquemas sobre el «apostolado de los seglares» y sobre «la Iglesia en el mundo actual».
Los capítulos siguientes tratan más directamente de la «santidad» de la Iglesia. El capítulo quinto, sobre la universal vocación a la santidad en la Iglesia, recuerda la obligación que todos los cristianos tienen de tender a la perfección de la caridad, la unidad de la santidad en la diversidad de estados de vida, los medios que conducen a la santidad, y el martirio que viene a coronarla. El capítulo sexto, sobre los religiosos, describe el estado de vida de aquellos que intentan imitar a Cristo de una manera más estricta por la práctica de los consejos evangélicos. El capítulo séptimo habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. Finalmente, el capítulo octavo señala el lugar de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia.
Sin embargo, cualquiera que sea el orden adoptado, queda patente que por una difusión de la gracia otorgada a Cristo sobreabundantemente, se forma su Iglesia, una, santa, católica y apostólica.
Presencia de Cristo en su Iglesia
Aún antes de precisar los caracteres de la gracia capital de Cristo, hay que subrayar, siguiendo la constitución, una primera y fundamental semejanza entre el Cristo-Cabeza y la Iglesia-Cuerpo. De una y, de otra parte, en el misterio de la Encamación y en el de la Iglesia, aparecen las condescendencias de la misericordia divina, que, para salvar a hombres, no a ángeles, les presenta las cosas divinas, no simplemente yuxtapuestas, sino indisolublemente unidas a las cosas humanas. «Cristo, Mediador único, estableció su Iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo como una trabazón visible y la mantiene constantemente, por la cual comunica a todos la verdad y la gracia. Pero la sociedad dotada de órganos jerárquicos, y el cuerpo místico de Cristo, reunión visible y comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia dotada de bienes celestiales, no han de considerarse como dos cosas, porque forman una realidad compleja, constituida por un elemento humano y otro divino. Por esta profunda analogía se asimila al Misterio del Verbo encarnado. Pues como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como órgano de salvación, a Él indisolublemente unido, de forma semejante la unión social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo, que la vivifica, para el incremento del cuerpo (Cf. Eph 4, 16)».[27]
¿Cuáles son, técnicamente formuladas, las tres prerrogativas de Cristo, cabeza de la Iglesia, las tres riquezas de la gracia capital de Cristo, que, proyectándose sobre el mundo, constituyen no sólo la jerarquía sino toda la Iglesia, que es su Cuerpo? Del Cristo revelador y anunciador (maestro y rey), que proclama con autoridad las cosas que hemos de creer y las cosas que hemos de hacer en su Reino, derivan sobre la jerarquía los poderes de enseñar y de regir, y eventualmente sobre los simples fieles las luces de la profecía privada. Del Cristo sacerdote o pontífice, que inaugura un culto nuevo por su sacrificio y sus sacramentos, derivan sobre la jerarquía los poderes cultuales de orden, y sobre todos los fieles los poderes cultuales o caracteres sacramentales del bautismo y de la confirmación. Sobre todo, Cristo es santo y fuente de gracia y de santidad para todos los hombres sin excepción. Es sacerdote para inaugurar un culto que nos obtiene y nos transmite la gracia. Es maestro y rey para abrirnos los caminos por donde nos ha de llegar la gracia. Cuando la gracia nos viene por los sacramentos y se deja dirigir por los poderes de enseñar y de regir, cuando la gracia es sacramental y orientada, la gracia es plenamente cristo conformante. He aquí en su plenitud lo que se puede llamar el alma creada de la Iglesia, lo que condiciona en ella la plena inhabitación del Espíritu Santo, alma increada de la Iglesia: «Si alguno me ama… haremos en él nuestra morada». (lo 24, 23).
Del hecho de la derivación sobre la Iglesia del sacerdocio, de la realeza, de la santidad de Cristo, toda la Iglesia, con todos sus miembros en la medida en que pertenecen a ella —participando todos, por cualquier título, de lo que es de cada uno, y cada uno, de lo que es de todos— constituyen esencialmente en el mundo una comunidad misteriosa, a la vez sacerdotal, real, santa, un «reino de sacerdotes» (Apoc 1, 6), un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa (1 Petr 2, 9).
Desde el capítulo segundo, insiste la constitución en la participación de todos en las
riquezas de Cristo. Los bautizados son un pueblo sacerdotal. Son consagrados para ofrecer a Dios sus actividades y sus personas como una hostia viva y santa. «El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico se ordenan el uno para el otro, aunque cada cual participa de forma peculiar del sacerdocio de Cristo. Su diferencia es esencial, no sólo gradual. Porque el sacerdocio ministerial, en virtud de la sagrada potestad que posee, modela y dirige al pueblo sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo: los fieles en cambio, en virtud de su sacerdocio real, asisten a la oblación de la eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, con el testimonio de Lina vida santa, con la abnegación y caridad operante».[28]
El sacerdocio común de los fieles se ejerce en la vida sacramental. El bautismo les confiere el poder de participar válidamente en el culto cristiano y solicita de ellos la profesión de su fe. La confirmación los reviste de fuerzas para hacer de ellos, por su palabra y su vida, auténticos testigos de Cristo. La ofrenda del sacrificio eucarístico, culmen de la vida cristiana, del que participan por la comunión, consuma su unión con Cristo. La penitencia los reconcilia con la Iglesia. La unción de los enfermos les invita a unirse a la pasión y a la muerte del Salvador. Algunos cristianos reciben por el orden sacerdotal el poder de apacentar a la Iglesia en nombre de Cristo. El matrimonio, en fin, da a los esposos cristianos la gracia de ayudarse mutuamente en su camino hacia Dios y en la educación de sus hijos. Así, todos los cristianos, cualquiera que sea su estado y condición, están llamados a tender, cada uno según su camino, hacia la misma perfección de la santidad de su Padre celestial.[29]
A la vez que, del sacerdocio de Cristo, el pueblo cristiano está como investido de la realeza y de la profecía de Cristo. Cuando los fieles, regidos por el Espíritu y dóciles al magisterio, están unánimes, desde los más altos dignatarios hasta los más humildes laicos, en confesar y en meditar la revelación hecha a los apóstoles y clausurada a su muerte, están inmunes de errores: están dirigidos por un instinto sobrenatural e infalible que la teología denomina sentido de la fe, sensus fidei.[30]
«El mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los Sacramentos y los ministerios, y lo enriquece con las virtudes, sino que «distribuyéndolas a cada uno según quiere» (1 Cor 12, 11) reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia, según aquellas palabras del Apóstol: A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad (1 Cor 12, 7). Estos cansinas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenecen a los que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno (Cf. 1 Thess 5, 19-21 )».[31]
Así, pues, toda la Iglesia aparece como la
sombra del sacerdocio, de la realeza; más aún, de la santidad de Cristo, puesta sobre la humanidad. San Pablo dice que es Dios quien reconcilia al mundo en Cristo (Cf. 2 Cor 5, 19). Y san Agustín añade: «Mundus reconciliatus, Ecclesia», la Iglesia es esc mundo reconciliado.[32]
Pablo VI habla en la encíclica Ecclesiam suam, de la presencia de Cristo difundida en la Iglesia entera, como de una cosa vivida y experimentada por los fieles mismos. Después de citar un largo pasaje de san Agustín: «Alegrémonos y demos gracias, porque hemos sido hechos no sólo cristianos, sino Cristo. ¿Entendéis, os dais cuenta, hermanos, del favor que Dios nos ha hecho? Admiraos, gozaos: hemos sido hechos Cristo. Pues si Él es Cabeza, nosotros somos sus miembros; el hombre total, Él y nosotros… La plenitud, pues, de Cristo: la Cabeza y los miembros. ¿Qué es Cabeza y miembros? Cristo y la Iglesia», el soberano pontífice continúa: «Bien sabemos que esto es un misterio. Es el misterio de la Iglesia. Y si nosotros, con la ayuda de Dios, fijamos la mirada del ánimo en este misterio, conseguiremos muchos beneficios espirituales, precisamente aquellos de los cuales creemos que ahora la Iglesia tiene mayor necesidad. La presencia de Cristo, más aún, su misma vida, se hará operante en cada una de las almas y en el conjunto del Cuerpo Místico, mediante el ejercicio de la fe viva y vivificante, según la palabra del Apóstol: Que Cristo habite por Ja fe en vuestros corazones. Y, realmente, la conciencia del misterio de la Iglesia es un hecho de fe madura y vivida. Produce en el alma el sentido de la Iglesia que penetra al cristiano educado en la escuela de la divina palabra, alimentado por la gracia de los sacramentos y por las inefables inspiraciones del Paráclito, ejercitado en la práctica de las virtudes evangélicas, empapado en la cultura y en la conversación de la comunidad eclesial y profundamente alegre de verse revestido del real sacerdocio, que es propio del pueblo de Dios. El misterio de la Iglesia no es mero objeto de conocimiento teológico, sino que debe ser un hecho vivido, del cual el alma fiel, aún antes que un claro concepto, puede tener una como connatural experiencia; y la comunidad de los creyentes puede hallar la última certeza en su participación en el Cuerpo Místico de Cristo cuando se da cuenta de que es el ministerio de la jerarquía eclesiástica el que, por divina institución, provee a iniciarla, a engendrarla».[33]
El ministerio de la jerarquía
Hemos de decir de la Iglesia, como de todos los vivientes, que ella misma es causa de su propia vida. Por el ministerio de la jerarquía, la Iglesia es, bajo la moción del Espíritu Santo, como un sacramento, como un instrumento de la plenitud de la salvación evangélica. Ella trae a los hombres las cosas más valiosas, la gracia, adornada con el matiz que recibe a su paso por los sacramentos y orientada por las directrices derivadas de los poderes de enseñar y de regir. Pero las cosas que la Iglesia engendra por los poderes jerárquicos no son exteriores a ella. Son, al contrario, y por lo mismo, —abstracción hecha de los poderes jerárquicos que puede tener y no tener— lo mejor de ella misma, su fin, su razón de ser. En efecto, más aún que instrumento o sacramento de salvación, la Iglesia es residencia plena de la gracia, de la caridad y del mismo Espíritu Santo. Las grandezas de la jerarquía, que son en ella privilegio de algunos, están al servicio de las grandezas de la caridad
y de la santidad que se ofrecen a todos.
«Dos son —dijo Pablo VI en la apertura de la tercera sesión— los elementos que Cristo ha prometido y ha enviado, si bien diversamente, para continuar su obra, para extender en el tiempo y sobre la tierra el reino fundado por Él y para hacer de la humanidad redimida su Iglesia, su cuerpo místico, su plenitud, en espera de su retorno último y triunfal al final de los siglos: el apostolado y el Espíritu. El apostolado obra externa y objetivamente; forma, por así decirlo, el cuerpo material de la Iglesia, le confiere sus estructuras visibles y sociales; mientras que el Espíritu Santo obra internamente, dentro de cada una de las personas, como sobre la entera comunidad, animando, vivificando, santificando. Estos dos agentes, el apostolado, al que sucede la sagrada jerarquía, y el Espíritu de Cristo, que hace de ella su ordinario instrumento en el ministerio de la Palabra y de los Sacramentos, obran juntamente: Pentecostés los ve maravillosamente asociados al comienzo de la gran obra de Cristo, ahora ya invisible, más permanentemente presente en sus apóstoles y en sus sucesores».[34]
La plenitud suprema de los poderes jerárquicos fue conferida por Cristo a los doce apóstoles que Él mismo escogió. Ellos forman Lin grupo, un conjunto, que la Escritura llama «los Doce», cuyo jefe constituido es Pedro. Es un «colegio», el «colegio apostólico», pero no en sentido y razón de una perfecta igualdad de todos sus miembros bajo todos los aspectos, ya que sólo Pedro es pastor de las ovejas, sino en razón de la voluntad de Cristo, que uniéndolas consigo las une entre ellas. Son enviados primero a los hijos de Israel, y después a todas las naciones. Y son confirmados en su misión el día de Pentecostés, conforme a la promesa del Señor: Recibid al Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaría y hasta los extremos de la tierra (Act 1, 8). Su misión privilegiada es, en primer lugar, la «de fundar esta Iglesia universal, que Cristo edifica sobre el bienaventurado Pedro, su jefe, siendo el mismo Cristo la piedra angular».[35]
Pero los apóstoles deberán propagar esta Iglesia fundada por ellos, hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo. Ésta será la segunda misión, que superará sus posibilidades, y no podrá llevarse a cabo sino con la ayuda de los poderes divinos que los apóstoles transmitieron a sus sucesores en una cadena ininterrumpida.[36] Hay que reconocer, pues, en los apóstoles dos clases de poderes jerárquicos. Por una parte, los poderes extraordinarios e intransferibles, que les fueron conferidos para fundar la Iglesia en cuanto a su aparición en el tiempo, a la manera como los obreros comienzan un edificio que sobrevive a ellos. En este plano, todos y cada uno poseían igualmente, por ejemplo, el poder de fundar Iglesias locales, los carismas de la revelación y de la inspiración bíblicas, etc. Por otra parte, los poderes ordinarios y transferibles, recibidos para continuar, conservar, extender, propagar y fundar la Iglesia en cuanto a su permanencia en el tiempo, a la manera como los fundamentos soportan el edificio. En efecto, en este plano, la igualdad cesa: uno solo es instituido como roca, es decir, como fundamento visible, no único sino último, sobre el que la Iglesia siempre se asentará; uno solo es constituido pastor de todas las ovejas de Cristo. En consecuencia, la Iglesia se llama apostólica en cuando es fundada por los poderes extraordinarios de los apóstoles, y en cuanto heredera de los poderes ordinarios de los apóstoles. De modo parecido se hablará de una «colegialidad de los apóstoles» y de una «colegialidad de sus sucesores», papa y obispos.
Una de las mayores preocupaciones del Concilio, después de haber evocado las prerrogativas del sucesor de Pedro, era continuar la tarea iniciada en el concilio Vaticano I, en orden a determinar los poderes de los obispos y su relación con el poder del supremo pontificado.
Al papa y a los obispos, sucesores de Pedro y de los apóstoles, les está confiada por institución divina la misión de apacentar a la Iglesia. El mismo Cristo, Pontífice supremo, que está sentado a la derecha del Padre, está presente en el mundo por medio de los obispos, para anunciar por ellos la palabra de Dios a todas las naciones, administrar por ellos los sacramentos de la fe a los creyentes, dirigir y conducir por ellos el pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinación hacia la eterna bienaventuranza. «Para realizar estos oficios tan altos, fueron los apóstoles enriquecidos por Cristo con la efusión especial del Espíritu Santo (Cf. Act 1, 8; 2, 4; lo 20, 22-23) y ellos a su vez por la imposición de las manos transmitieron a sus colaboradores el don
del Espíritu (Cf. 1 Tim 4, 14; 2 Tim 1, 6-7), que ha llegado hasta nosotros en la consagración episcopal. Este Santo Sínodo enseña que con la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, que por esto se llama en la liturgia de la Iglesia y en el testimonio de los Santos Padres «supremo sacerdocio» o «cumbre del ministerio sagrado». Ahora bien, la consagración episcopal, junto con el oficio (mu nus) de santificar, confiere también los oficios (muñera) de enseñar y regir, los cuales, sin embargo, por su naturaleza, no pueden ejercitarse sino en comunión jerárquica con la Cabeza y miembros del Colegio. En efecto, según la tradición, que aparece sobre todo en los ritos litúrgicos y en la práctica de la Iglesia tanto de Oriente como de Occidente, es cosa clara que con la imposición de las manos se confiere la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter, de tal manera que los obispos en forma eminente y visible hagan las veces de Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice y obren en su nombre. Es propio de los obispos el admitir, por medio del Sacramento del Orden, nuevos elegidos en el cuerpo episcopal».[37]
En este pasaje importante, que parece
acentuar en la Iglesia de Occidente un acercamiento a la Iglesia de Oriente, hay dos puntos que conviene subrayar:
- Lo que confiere a los obispos sus poderes de enseñar y de gobernar es la consagración episcopal. Queda intacta, bien entendido, la distinción específica entre los poderes del orden, de los que depende la validez del culto cristiano, y los poderes de jurisdicción, o anunciadores, de magisterio y de gobierno, cuya tarea es presentar a las almas lo que han de creer y practicar. En otros términos, los poderes de magisterio y de gobierno, que poseen los obispos, son por naturaleza poderes subordinados a los del soberano pontífice.
Hasta ahora dos opiniones se reparten las diferencias de los teólogos. Para unos, la consagración episcopal no confiere por sí misma más que el poder de orden. Este poder estaba considerado como una disposición normalmente exigida antes de recibir el poder de jurisdicción. Indudablemente, los obispos poseían su poder de jurisdicción por derecho divino, pero les era conferido por delegación, expresa o tácita, del soberano pontífice.
Otros teólogos opinaban que la consagración episcopal confiere simultáneamente el poder de orden y el poder jurisdiccional de enseñar y de gobernar. Sólo el ejercicio de este último poder requiere, para ser válido, el consentimiento, expreso o tácito, del colegio episcopal unido a su jefe.
Parecía que la constitución daba la razón a estos últimos, teniendo en cuenta textos litúrgicos de la consagración que confieren a los obispos la misión, no sólo de santificar al pueblo cristiano sino también de enseñarle y regirlo.[38] Sin embargo, esta primera impresión fue puesta en jaque y atenuada, como en seguida veremos, por las precisiones de la Nota explicativa previa, que fija el sentido en el que debe interpretarse la doctrina del capítulo tercero, y que permite distinguir, entre los efectos de la consagración episcopal: por un lado, un poder de santificar (nuinus sanctificandi); y por otro, un cargo de enseñar y de regir (munus docendi, munus regendi) que sólo puede ejercerse y llegar a ser poder (potestas) en virtud de una determinación canónica de la autoridad jerárquica.[39] La intención del Con-cilio no es inclinarse hacia una opinión, sino hacia una síntesis.
- La consagración episcopal confiere a los obispos una gracia del Espíritu Santo, les imprime un carácter sagrado; en una palabra, les confiere la plenitud del sacramento del Orden. Los tres grados del poder cultual de orden son el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Es indudable que el más extraordinario de estos poderes es el de consagrar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, poder que poseen los presbíteros. En esta línea cultual del orden, el episcopado sólo puede aportar el complemento del poder, no más elevado sino más extenso, y por tanto un poder lateral, sobre el cuerpo místico para congregar en torno a Cristo, por la administración de la confirmación y de todas las órdenes sagradas sin excepción.
Queda aún una cuestión pendiente: la validez de las ordenaciones episcopales per saltas. ¿Supone necesariamente el episcopado la previa recepción del presbiterado? ¿O bien contiene por sí y en sí el episcopado la plenitud de los poderes del orden? ¿Sería posible conferir inmediatamente, por ejemplo, a un diácono o a un laico la plenitud del sacerdocio, con todos sus poderes, cultuales y jurisdiccionales? Este último punto está ya resuelto, desde la Constitución apostólica sobre las sagradas órdenes del diaconado, presbiterado y episcopado, promulgada por Pío XII el 30 de noviembre de 1947, que preparaba la actual declaración del concilio.
El supremo poder de jurisdicción (magisterio y gobierno) sobre la Iglesia universal, reside por voluntad de Cristo, y por lo tanto por derecho divino, en un doble sujeto:
1) en el papa solo; 2) en el papa junto con el colegio episcopal. Así, pues, para un mismo poder, dos sujetos, dos ejercicios, que no se distinguen sino de una manera inadecuada, siendo requerida la presencia del sumo pontífice en uno y otro.
¿Por qué este doble ejercicio de un mismo poder? Sin duda alguna, hay que buscar la razón en la estrecha unidad, por una parte; y por la otra, en la universal catolicidad, que el Salvador quiso dar a su Iglesia, que es una en todas partes y en todas partes está presente.
El libre ejercicio del poder supremo sobre la Iglesia universal por el papa solo, es reconocido incesantemente por la constitución. «El romano pontífice tiene sobre la Iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, plena, suprema y universal potestad, que puede siempre ejercer libremente».[40] La proclamación de su infalibilidad, hecha en el concilio Vaticano I, es aquí resumida y explicada: «La infalibilidad que el divino Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la doctrina de fe y de conducta, se extiende a todo cuanto abarca el depósito de la divina Revelación entregado para la fiel custodia y exposición. Esta infalibilidad compete al Romano Pontífice, Cabeza del Colegio Episcopal, en razón de su oficio cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de conducta en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles a quienes ha de confirmarlos en la fe (Cf. Le 22, 32). Por lo cual con razón se dice que sus definiciones por sí y no por el consentimiento de la Iglesia son irreformables, puesto que han sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo prometida a él en san Pedro y así no necesitan de ninguna aprobación de otros ni admiten tampoco la apelación a ningún otro tribunal. Porque en esos casos el Romano Pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que, en calidad de maestro supremo de la Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica».[41]
También llama la atención sobre el respeto debido a la enseñanza, no sólo absoluta sino prudencial, del papa: «Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento de modo particular se debe al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aún cuando no hable ex cathedra; de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse, ya sea por la índole del documento, ya sea por la insistencia con que repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas».[42]
Sin embargo, como ya hemos dicho, el interés principal de la constitución se dirige aquí al ejercicio simultáneo del poder supremo por el papa y el colegio episcopal : «Este sínodo, igualmente ecuménico como el Vaticano I, se dispone a confirmar, es verdad, la doctrina del precedente sobre las prerrogativas del Romano Pontífice, pero tendrá además, y como su fin principal, el de describir y ensalzar las prerrogativas del episcopado».[43]
Estas prerrogativas son tradicionales. El papel del Concilio consistirá en tomar una conciencia nueva, manifestarlas mejor y, sobre todo, con miras a una descentralización, precisar los modos canónicos de su ejercicio. Además del pontificado supremo del sucesor de Pedro, existe desde siempre en la Iglesia, por derecho divino, un episcopado subordinado, en el que hay que distinguir dos poderes:
1) El poder colegial de los obispos en cuanto asociados al soberano pontífice para gobernar la Iglesia universal, ya se encuentren normalmente dispersos por el mundo, ya se encuentren excepcionalmente congregados en torno a su jefe en concilio ecuménico.
2) el poder personal de cada obispo sobre su Iglesia particular. Tito es puesto en Creta y Timoteo en Éfeso. Al llegar a este último punto, la constitución hablará brevemente de los «cooperadores del orden episcopal», es decir, los presbíteros y los diáconos.
El orden episcopal, dice la constitución, en cuanto unido a su jefe, el romano pontífice, es con él, —nunca sin él— sujeto del poder supremo de magisterio y de gobierno sobre la Iglesia. En efecto, Cristo no confirió a Pedro solo, sino al colegio de los apóstoles, el poder de atar y desatar sobre la tierra lo que sería atado y desatado en los cielos. Los lazos de comunión que unen a los obispos entre sí suelen tradicionalmente congregarlos en sínodos para deliberar las resoluciones que han de adoptar. Y, sobre todo, la celebración de los concilios ecuménicos testifica en la historia el carácter colegial del episcopado. La función del colegio episcopal como tal es asegurar la conservación de esta Iglesia que Cristo quiso no solamente una, sino también extendida en todas partes. La expresión solemne del poder colegial aparece en los concilios ecuménicos, que compete al papa convocar, presidir, confirmar en sus decisiones. Fuera del concilio, el poder colegial se ejerce cuando el papa lo suscita o cuando el papa aprueba y acepta una acción colectiva de los obispos, promovida por este hecho a la dignidad de acción colegial.[44] El orden episcopal, al ejercer con el papa el magisterio supremo, es infalible cuando define el contenido de la revelación divina.[45] La unión colegial aparece igualmente en las relaciones mutuas entre las iglesias locales y la Iglesia universal; en otros términos, los cuerpos episcopales o conferencias episcopales pueden en el plan local contribuir a poner en práctica el espíritu colegial. El obispo, considerado individualmente, no tiene jurisdicción sobre la Iglesia universal. Pero, siendo miembro del colegio, ha de compartir las preocupaciones generales de la Iglesia y, en particular, el afán misionero.[46]
La doctrina de un poder supremo, residente plenamente en el papa unido al cuerpo episcopal, exigía ser estudiada muy cuidadosamente para prevenir cualquier confusión, preparar sin alterarla sus aplicaciones próximas, y responder de esta manera a las exigencias pastorales de un mundo en plena evolución técnica, social y política. Una Nota explicativa previa, comunicada a los Padres por la autoridad superior, fija la intención y el sentido de las enseñanzas del capítulo tercero.[47]
Los obispos, ya lo hemos dicho, forman un colegio, tomando el término no en el sentido estrictamente jurídico de un grupo de iguales que delega su poder a un presidente, sino en el sentido de un grupo estable, cuya estructura y autoridad deben ser deducidas de la revelación. Este colegio sólo es semejante al de los apóstoles, pues no implica la transmisión a sus sucesores de su poder extraordinario, ni la igualdad entre el jefe y los miembros.
Se llega a ser miembro del colegio en virtud: primero, de la consagración episcopal; segundo, de la comunión jerárquica con el jefe del colegio y sus miembros. Por la consagración se otorga la participación ontológica de los cargos sagrados (sacrorum munerum) como se desprende indudablemente de la Tradición, incluso litúrgica. Intencionadamente se emplea el término «cargos» (munera) y no «poderes» (potestates), porque este último término podría ser interpretado como un poder apto para ser ejercido (ad actum expedita). Será preciso, para constituir un tal poder, que intervenga una determinación canónica o jurídica de la autoridad jerárquica. Esta determinación se expresará ya por la designación de un oficio particular, ya por la designación de los sujetos sobre los que ejercerá este poder. Y será otorgada según las normas aprobadas por la autoridad suprema. La necesidad de tal norma se deriva de la naturaleza misma de las cosas: se trata, en efecto, de cargos ejercicios por una pluralidad de personas, llamadas según la voluntad de Cristo a cooperar jerárquicamente. Tal comunión no es simplemente del orden de los sentimientos. Es una realidad orgánica que exige una forma jurídica y que debe estar animada por la caridad. Sin una tal comunión jerárquica con el jefe y los miembros de la Iglesia, no puede ejercerse el cargo sacramental- ontológico (munus sacramentale-ontologicum), que hay que distinguir del aspecto canónico-iurídico (aspectus canonico-iuridicus ).[48]
Será posible quizá precisar aún más estos datos teniendo en cuenta los trabajos del padre Bertrams.[49] Se recordará que, según la constitución, la consagración episcopal confiere con el cargo (munus ) de santificar, el doble cargo de enseñar y de gobernar. El cargo (munus) de santificar, que puede siempre ejercerse válidamente, es de suyo y por naturaleza un poder (potestas). El cargo de enseñar y de gobernar consiste en una cualidad interna y ontológica, la potentia de los antiguos, ordenada a la acción. Por sí misma, no confiere la comunión con el cuerpo episcopal y su jefe, ni la determinación concreta de sus sujetos. Para que pueda desplegar sus efectos, ejercerse válidamente y llegar a ser poder (potestas), es preciso que sea además «reconocida» por la comunión jerárquica con el jefe y los miembros de la Iglesia.[50] Este reconocimiento, que añade a su naturaleza interior-ontológica un elemento exterior-canónico, es requerido por derecho divino, en virtud de la naturaleza misma de la Iglesia. Parece que de esta manera se ha efectuado un progreso en el conocimiento del carisma del episcopado.
Los poderes que tienen los obispos en sus diócesis respectivas son «propios, ordinarios, inmediatos», aunque su ejercicio pueda ser limitado por el soberano pontífice, con miras a la utilidad de la Iglesia o de los fieles. La responsabilidad pastoral, habitual y cotidiana, de regir sus diócesis es plena en los obispos. Por tanto, no habrán de ser considerados como simples vicarios del soberano pontífice. Lejos de ser contrariado por la autoridad suprema, el poder de los obispos es, al contrario, proclamado, confirmado y defendido por ella. La defensa de la independencia, de la libertad, de la dignidad de la jerarquía en los diversos países es, dice Pablo VI en la apertura de la tercera sesión, uno de los deberes más frecuentes y más graves del sumo pontífice.[51]
Los cooperadores inmediatos del orden episcopal son, en primer lugar, el presbyterium, cuyos miembros están destinados a los diversos oficios que les permiten, cada uno por su parte y en su puesto, hacer visible a la Iglesia y formar el Cuerpo de Cristo. Unidos entre sí, por lazos de intimidad fraternal, deben los presbíteros obrar como padres respecto de los fieles que ellos engendran espiritualmente por la celebración del sacrificio eucarístico, la administración de los sacramentos y la predicación del Evangelio, y llevar a todos, creyentes y no-creyentes, católicos y no-católicos, justos y pecadores, el testimonio del Evangelio.[52]
A continuación están los diáconos, que podrán ser restaurados en Occidente como un orden permanente, y a los cuales se les pueden confiar las funciones de administrar el bautismo, conservar y distribuir la eucaristía, bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, instruir al pueblo, predicar, administrar los sacramentales, etcétera.[53]
Con el capítulo sobre la Constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado, se cumple una de las tareas asignadas al concilio Vaticano II por los mismos soberanos pontífices. Es la tarea que anuncia Pablo VI al iniciar la tercera sesión: «La integridad de la verdad católica está pidiendo ahora una aclaración, en armonía con la doctrina del papado, que ponga en su espléndida luz la figura y la misión del episcopado. El Concilio trazará las líneas de esta figura y de esta misión sin ninguna otra solicitud que la de interpretar en su fuente y en sus seguras derivaciones el pensamiento de Jesucristo. Para Nos, desde ahora, la alegría de reconocer en los Obispos a nuestros hermanos, llamándolos, con el apóstol Pedro, «seniores»; y para Nos reivindicamos con gusto el igual título de «consenior» (1 Petr 5, 1); nuestro es el consuelo de dirigirles las palabras del apóstol Pablo: … compañeros en las tribulaciones y en las consolaciones (Cf. 2 Cor 1, 7); nuestra, la solicitud por asegurarles nuestra veneración, nuestra estima, nuestro afecto, nuestra solidaridad; nuestro, el deber de reconocer en ellos a los maestros, a los pastores, a los santificadores del pueblo cristiano, a los dispensadores de los misterios de Dios (Cf. 1 Cor 4, 1), a los testigos del Evangelio y a los Ministros del Nuevo Testamento, como reflejo de la gloria del Señor (Cf. 2 Cor 3, 6-18)».[54]
6
Toda la Iglesia es apostólica, una y católica, santa
La Iglesia, nacida de la jerarquía, es plenamente apostólica, una y católica, santa, no sólo en el plano de las ideas al modo de una forma platónica descarnada, sino existencial y concretamente, en todos sus miembros, laicos o clérigos, en la medida exacta en la que éstos pertenecen a la Iglesia. Hemos de notar aquí que las propiedades de la Iglesia, una, santa, católica, apostólica, no son más que los aspectos de su esencia. Son inseparables: donde se encuentra una, están en el mismo grado las otras tres. Y, en fin, que subsisten en las Iglesias separadas en tanto en cuanto la verdadera Iglesia está aún presente en ellas.
a. LA IGLESIA ES APOSTÓLICA
La Iglesia es apostólica. Esto quiere decir que la Iglesia permanece en el mundo en virtud de una fuerza sobrenatural, salida de Dios, que pasa por Cristo y después por el cuerpo apostólico conservado hasta nosotros en una sucesión ininterrumpida. El cuerpo apostólico designa aquí los poderes jerárquicos de orden y de jurisdicción (magisterio y gobierno). En donde estos poderes estén incompletos o ausentes, la apostolicidad estará incompleta o ausente.
Así considerada, la apostolicidad, como la Iglesia, es un misterio de fe. No es la razón ni la historia, sino la fe, la que nos enseña que hay una fuerza divina que, salida del seno de la Trinidad, pasa a través de Cristo y de la jerarquía para dispensar al mundo la salvación y congregar al Pueblo de Dios. «Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todo y en todo», dice san Pablo. Y no hay más que «un solo Señor» y una sola jerarquía que dispensa, por sus dos poderes conjuntos «una sola fe y un solo bautismo», a fin de que la Iglesia no sea más que un «solo cuerpo» habitado por «un solo Espíritu» (Eph 4, 4-6).
Los fundamentos divinos sobre los que se asienta la Iglesia le confieren una solidez, una estabilidad, una constancia, que ni las faltas de sus hijos ni los ataques del exterior, pueden contra ella. Tal es, externamente considerada, la maravilla o milagro de la apostolicidad.
En el discurso inaugural de la tercera sesión del Concilio, el papa, por una parte, reconocía en la santa jerarquía «la institución nacida de la caridad de Cristo para realizar, difundir y garantizar la transmisión intacta y fecunda del tesoro de la fe, del ejemplo, de preceptos, de carismas, dejado por Cristo a su Iglesia»;[55] y, por otra parte, saludaba el milagro de la apostolicidad, «prerrogativa admirable para nosotros mismos, para nosotros que tenemos experiencia de nuestra fragilidad y que sabemos cómo la Historia la confirma aún en las más poderosas instituciones humanas».[56]
b. LA IGLESIA ES UNA Y CATÓLICA
La Iglesia es una y católica. La virtud apostólica la mantiene en este mundo como un reino interiormente unificado y coherente, que por esencia está en el mundo, pero por encima de los reinos de este mundo, por encima de divisiones raciales, étnicas, nacionales, culturales. Esto sólo es posible teniendo en cuenta que este reino no es de este mundo: desciende del cielo al encuentro de los hombres (Cf. Apc 21, 2). Por encima de todo es reino de verdad y de caridad. Si la Iglesia no fuera esencialmente el lugar de la caridad, de la caridad teologal, y de la inhabitación del Espíritu Santo, no sería nada, como dice san Pablo (1 Cor 13, 2). La caridad es la forma interna e inherente de su unidad católica. Pablo VI, en la apertura de la segunda sesión, habló de la Ecclesia caritatis.[57] La caridad se ofrece a todos los hombres y es recibida, a menudo muy ocultamente, por la innumerable muchedumbre de aquéllos que, reunidos desde todos los puntos de la tierra, serán salvos. Pero sólo por medio de la jerarquía, nos será otorgada la caridad con la plenitud de sus riquezas sacramentales y con la plenitud de las orientaciones jurisdiccionales del magisterio y del gobierno, que son necesarias para su desarrollo: la caridad requiere los mismos sacramentos, el mismo credo, la misma comunión social. Si no hay más que una Iglesia de Cristo, dice Pablo VI, ha de ser única, y «esta misteriosa y visible unión no se puede alcanzar sino en la identidad de la fe, en la participación de unos mismos sacramentos y en la armonía orgánica de una única dilección eclesiástica, aun cuando esto puede darse junto con el respeto a una amplia variedad de expresiones lingüísticas, de formas rituales, de tradiciones históricas, de prerrogativas locales, de corrientes espirituales, de instituciones legítimas y actividades preferidas».[58]
El día de la Encarnación y el día de Pentecostés, Dios envía el Espíritu de su Hijo a todos los hombres, —cualesquiera que sean, en el plano de la vida terrestre y de las cosas de este mundo, sus diferencias raciales, étnicas, sociales, políticas, culturales—, para invitarlos, más allá del plano de las actividades terrenales y de los reinos de este mundo, a abrirse al plano de las cosas de la vida eterna y del reino que, estando en este mundo sin ser de este mundo, puede ser para todos ellos una patria supra-étnica, supra-nacional, supra-cultural, única y universal, orgánica y diferenciada.
Entrar en la unidad católica de la Iglesia, reino de Dios, cuerpo místico cuya cabeza es Cristo y cuya alma increada es el Espíritu Santo, no significará de por sí tener que abandonar las legítimas y necesarias actividades terrenas, ni desistir de los sanos, íntimos y auténticos compromisos temporales. Al contrario, será una invitación a llevar el espíritu del Evangelio al seno mismo del mundo, para vivificar hasta en sus más secretas profundidades el orden de la civilización terrena, de lo temporal, de las cosas que son del César. He aquí pues, la gran multitud de cristianos laicos, comprometidos en el estado de la vida cristiana común, donde conservan el uso del matrimonio, de sus bienes y de su libertad (pues los clérigos que están liberados lo más posible de las actividades temporales y seculares, y los laicos que están incardinados en el estado de la vida religiosa por la práctica de los tres votos de castidad, pobreza y obediencia, son sólo una minoría); he ahí, pues, la inmensa masa de cristianos laicos llamados a trabajar en los dos planos de actividades. Por una parte, el plano de la Iglesia y de la redención del mundo, del reino espiritual, que, no siendo de este mundo, es único y universal; en una palabra, el plano de los hijos de Dios y de las cosas que son de Dios. Por otra parte, el plano de las exigencias terrenas, de las cosas seculares, de los múltiples reinos de este mundo; en definitiva, el plano de los hijos de los hombres y de las cosas que son del César. Ciertamente, estos dos planos no están separados. Pero, mientras dure el mundo, permanecen y deben permanecer netamente distintos.[59]
En el primer plano, es decir, en el plano del reino que no es de este mundo, todo el pueblo de los laicos, por los poderes o caracteres sacramentales del bautismo y de la confirmación, está llamado, en unión con la jerarquía, a continuar aquí abajo hasta el fin de los tiempos la celebración válida del culto de la nueva ley, inaugurada por el sacerdocio de Cristo. Está en su totalidad llamado, guiado y orientado por las directrices de los poderes jerárquicos de magisterio y de gobierno, y asistido a veces por los toques de la profecía privada, para difundir en la noche del mundo la luz real y profética del Cristo maestro, rey, profeta e iluminador de los corazones. Está llamado en su totalidad —y aquí no cuentan los privilegios jerárquicos y se descartan todas las diferencias entre clérigos y laicos, pues se trata de realidades supremas que relacionan el alma inmediatamente con la eternidad— a penetrar en la santidad misma de Cristo, a participar en la vida de la caridad sacramental y orientada, «reina y raíz de las demás virtudes cristianas: la humildad, la pobreza, la religiosidad, el espíritu de sacrificio, el valor de proclamar la verdad y el amor de la justicia, y toda cualquier fuerza activa en el hombre».[60]
Después del capítulo tercero de la constitución De Ecclesia, que está consagrado a la jerarquía, el capítulo cuarto —De laicis—, vuelve a tratar, ahora a propósito de los laicos, lo que había afirmado en general de todo el pueblo cristiano. Los laicos, ya lo hemos dicho, son miembros del pueblo de Dios, en el que no hay judíos ni griegos, amos ni esclavos, hombres ni mujeres: hay hermanos de Cristo, que vino a servir, no a ser servido.[61] Ellos toman parte en la misión salvífica de la Iglesia, tienen que llevar la Iglesia a las regiones donde no es conocida o es menos conocida y donde sólo gracias a ellos podrá llegar la sal de la tierra.[62] Participan del sacerdocio universal de la Iglesia, de su misión profética, de su servicio real.[63] La innovación en este punto, que puede apreciarse en toda la constitución De Ecclesia como en la orientación general del Concilio, es, a escala eclesial, la toma de conciencia, tan secreta y dolorosa como imperiosa, no ciertamente de una inadaptación al mundo de su catolicidad esencial y estructural, sino de la inmensidad del esfuerzo que ha de llevar a cabo dos mil años después de la venida de Cristo, para reunir a la multitud creciente de la humanidad, a la que ha sido enviada por Dios, ya en virtud de su misión jerárquica de evangelizar y bautizar a todas las naciones, ya en virtud de la llama incoercible y del contagio de su caridad: Yo he venido a echar fuego a la tierra, ¿y qué he de querer sino que se encienda? (Lc 12, 49). En el umbral de las grandes transformaciones de nuestra era técnica, la Iglesia se vuelve a sus hijos laicos con el afán no tanto de preservarlos del mal como de enviarlos en medio de los peligros, con Dios en su corazón, para dar testimonio del Evangelio.
En el segundo plano, ya no se trata tanto de los laicos como miembros del cuerpo místico, del reino que no es de este mundo. Se trata de los laicos en cuanto miembros de la ciudad terrena, de instituciones seculares, de reinos de este mundo. Lo que se les pide entonces es que se dediquen a sus ocupaciones temporales, con el espíritu y la caridad del Evangelio en su corazón, y que trabajen de esta manera, sin confundir de ningún modo —ni separar— el mundo y la Iglesia, las cosas del César y las cosas de Dios, para la consecución de un orden temporal cristiano, es decir, verdaderamente humano: una economía, una política, una cultura cristiana, es decir, verdadera, plena e íntegramente humana.
Transformar y regenerar lo temporal corresponde directamente no a los laicos en cuanto miembros de la Iglesia —ni a los clérigos—, sino a los laicos, iluminados sin duda por la doctrina social de la Iglesia, obrando como miembros de la Iglesia, pero en cuanto miembros de lo temporal. «A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo, y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando, ante todo, con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera, que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor».[64]
La constitución hace derivar la naturaleza y afán misioneros de la Iglesia de su catolicidad y de su unidad católica. Enviado por el Padre, el Hijo a su vez envía a los apóstoles a todas las naciones, hasta el fin del mundo. La Iglesia, movida por el Espíritu de Pentecostés, hace suya esta misión, predica el Evangelio, invita a confesar la fe, administra el bautismo, incorpora a los hombres a Cristo por la caridad. En cuanto a todos los gérmenes de verdad y de bondad que la Iglesia encuentra en el corazón y en el espíritu de los hombres, en sus ritos y culturas, quiere no sólo no alterarlos, sino salvaguardarlos, desarrollarlos, perfeccionarlos con miras a su propia dicha, a la destrucción del mal, a la gloria de Dios. Incumbe a cada cristiano, según sus posibilidades, la misión de difundir la fe. Todo cristiano puede bautizar; pero sólo los presbíteros pueden celebrar el sacrificio eucarístico para la edificación del cuerpo místico de Cristo. Así, la Iglesia ora y trabaja para que el mundo entero llegue a la dignidad de pueblo de Dios, de cuerpo del Señor, de templo del Espíritu Santo, y para que todo honor y toda gloria sean rendidos al Padre y Creador de todas las cosas.[65]
c. LA IGLESIA ES SANTA
La Iglesia es santa en todos sus miembros, en la medida en que éstos pertenecen a ella: Sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable (Eph 5, 27). No tendría razón de ser si no fuera el lugar en donde se derraman sobre los hombres los poderes cultuales de Cristo sacerdote, los poderes de Cristo maestro, rey, profeta, que nos iluminan, y, sobre todo, los dones de una gracia y de una caridad que sólo es plenamente crística y cristoconformante cuando es sacramental y orientada, y que hace de la Iglesia la residencia e inhabitación plenas del Espíritu Santo. «La Iglesia (cuyo misterio trata de exponer este sagrado Concilio), goza en la opinión de todos, de una indefectible santidad, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu llamamos «el solo Santo», amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla (Cf. Eph 5, 25-26), la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios».[66]
No existe la Iglesia sin pecadores. Pero no es precisamente por sus pecados por lo que éstos pertenecen a ella. Por eso subsisten aún en ellos dones divinos, por los caracteres sacramentales, la fe, la esperanza teologal, sus oraciones, sus remordimientos. Están como suspendidos de los justos. Están provisionalmente en la Iglesia, para ser un día definitivamente reincorporados a ella o separados de ella. Los pecadores no están en la Iglesia de una manera salvífica: están como paralizados en lo que se refiere a sus actividades supremas y decisivas. Pertenecen a la Iglesia corporalmente, corpore, dice la constitución, que adopta las palabras de san Agustín; mas no espiritualmente, corde.[67] Por los pecados de ellos, la Iglesia es más bien traicionada que manifestada; es como velada, oscurecida ; podría aparecer manchada a los ojos del mundo. Y sin embargo, la Iglesia no arroja de su seno a los pecadores; sólo detesta su pecado. Los retiene en ella con la esperanza de transformarlos. Lucha en ellos contra sus pecados. En razón de las culpas de los pecadores, entre los cuales nos contamos nosotros, la Iglesia se humilla, se arrepiente, hace penitencia, se purifica, implora cada día al Padre que nos sean perdonadas nuestras deudas. Pero ella está sin pecado, según dice san Pablo: «Mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado (Hebr 7, 26), no conoció el pecado (2 Cor 5, 21) sino que vino a expiar sólo los pecados del pueblo (Cf. Hebr 2, 17), la Iglesia, recibiendo en su propio seno a los pecadores, santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor, hasta que Él venga (Cf. 1 Cor. 11, 26). Se vigoriza con la fuerza del Señor resucitado, para vencer con paciencia y con caridad sus propios sufrimientos y dificultades, internas o externas, y descubre fielmente en el mundo el misterio de Cristo, aunque entre penumbras, hasta que al fin de los tiempos se descubra con todo esplendor».[68]
En la encíclica Ecclesiam Suam, Pablo VI tiene cuidado de precisar que la reforma que el Concilio debe llevar a cabo «no puede referirse ni a la concepción esencial ni a las estructuras fundamentales de la Iglesia Católica. La palabra reforma estaría mal empleada si la usáramos en este sentido. No podemos acusar de infidelidad a nuestra amada y santa Iglesia de Dios, pues tenemos por suma gracia pertenecer a ella […] En este punto, si se puede hablar de reforma, no se debe entender cambio, sino más bien confirmación en el empeño de conservar la fisonomía que Cristo ha dado a su Iglesia, más aún, de querer devolverle siempre su forma perfecta […] Debemos servir a la Iglesia tal cual es y amarla con sentido inteligente de la historia y con la humilde búsqueda de la voluntad de Dios, que asiste y guía a la Iglesia, aún cuando permite que la debilidad humana obscurezca algo la pureza de sus líneas y la belleza de su acción».[69]
Pablo VI había expresado las mismas ideas al comenzar la segunda sesión del Concilio: «Deseamos que la Iglesia se refleje en Cristo. Si alguna sombra o defecto al compararla con Él apareciese en el rostro de la Iglesia o sobre su veste nupcial, ¿qué debería hacer ella como por instinto, con todo valor? Está claro: reformarse. […] Sí, el Concilio tiende a una nueva reforma. Pero, atención: no es que al hablar así y expresar estos deseos reconozcamos que la Iglesia católica de hoy pueda ser acusada de infidelidad sustancial al pensamiento de su divino Fundador, sino que más bien el reconocimiento profundo de su fidelidad sustancial la llena de gratitud y le infunde el valor de corregirse de las imperfecciones que son propias de la humana debilidad».[70]
Un poco más adelante, dirá el papa refiriéndose a las comunidades cristianas separadas de la Iglesia católica: «Si alguna culpa se nos puede imputar por esta separación, nosotros pedimos perdón a Dios humildemente y rogamos también a los hermanos que se sientan ofendidos por nosotros, que nos excusen. Por nuestra parte estamos dispuestos a perdonar las ofensas de las que la Iglesia católica ha sido objeto y a olvidar el dolor que le ha producido la larga serie de disensiones y separaciones».[71] Y en el discurso de apertura de la tercera sesión afirmaba: «Aquí se celebra la santidad de la Iglesia, porque aquí ella invoca la misericordia de Dios para la debilidad y las faltas de hombres pecadores, cuales somos».[72]
El capítulo quinto de la constitución, —que trata de «la llamada universal a la santidad», según la antigua recomendación del Salvador: Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5, 48)— añade, refiriéndose a Santiago: «Pero como todos caemos en muchas faltas (Cf. Iac 3, 2), continuamente necesitamos la misericordia de Dios y todos los días debemos orar: Perdónanos nuestras deudas (Mt 6, 12)».[73] Los fieles, cualquiera que sea su condición —sean obispos, presbíteros, diáconos, o estén unidos en matrimonio—, dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y a la voz del Padre, están llamados a tender a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, siguiendo a Cristo pobre, humilde, cargado con su cruz.[74]
Un signo privilegiado de la santidad de la Iglesia, cuya significación subraya la constitución, es el testimonio del más grande amor que dan los mártires: «El martirio, por el que el discípulo llega a hacerse semejante al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, asemejándose a Él en el derramamiento de su sangre, es considerado por la Iglesia como un supremo don y la prueba mayor de la caridad. Y si ese don se da a pocos, conviene que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia».[75]
Otro signo de la santidad de la Iglesia es la libre observancia de los consejos evangélicos: «La Iglesia considera también la amonestación del apóstol, quien, animando a los fieles a la práctica de la caridad, les exhorta a que sientan en sí lo que se debe sentir en Cristo Jesús, que se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte (Phil 2, 7-8) y por nosotros se hizo pobre, siendo rico (2 Cor 8, 9). Y como este testimonio e imitación de la caridad y humildad de Cristo, habrá siempre discípulos dispuestos a darlo, se alegra la Madre Iglesia de encontrar en su seno a muchos, hombres y mujeres, que siguen más de cerca el anonadamiento del Salvador, y lo ponen en más clara evidencia, aceptando la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su propia voluntad, pues ésos se someten al hombre por Dios en materia de perfección, más allá de lo que están obligados por el precepto, para asemejarse más a Cristo obediente».[76]
Si una de las tareas reservada a los seglares es la de llevar el cristianismo al seno mismo de las actividades temporales, misión de los religiosos es, según una vocación complementaria, afirmar públicamente, por la fórmula de su renuncia, que el reino de Dios no es de este mundo. El capítulo sexto, De religiosis, trata del estado de vida caracterizado por la profesión de los tres votos, llamado frecuentemente estado de perfección. La práctica de los consejos evangélicos, que nos vienen del Salvador mismo, es apropiada para intensificar la caridad, para introducir directamente las almas en el Espíritu y su misterio, para contribuir en consecuencia al bien de toda la Iglesia. A los que se ofrecen les está confiada la misión de trabajar, —según su fuerza y estado, en los monasterios, escuelas, hospitales, obras misionales, por su vida de oración o por su vida activa— para implantar, reforzar y extender el reino de Dios en toda la tierra.[77]
El estado religioso subraya en cierta manera el carácter peregrino de la Iglesia, que espera la segunda venida de Cristo y la consumación de su santidad. El capítulo séptimo de la constitución tiene por título: Indole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. La unidad de la Iglesia franquea las barreras de los mundos, «hasta cuando el Señor venga revestido y acompañado de todos sus ángeles (Cf. Mt 25, 31) y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas (Cf. 1 Cor 15, 26- 27), algunos entre sus discípulos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros son glorificados contemplando claramente al mismo Dios, Uno y Trino, tal cual es; mas todos, aunque en grado y formas distintas, estamos unidos en fraterna caridad y cantamos el mismo himno de gloria a nuestro Dios. Porque todos los que son de Cristo y tienen su Espíritu crecen juntos y en Él, se unen entre sí, formando una sola Iglesia (Cf. Eph 4, 16). Así que la unión de los peregrinos con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se fortalece con la comunicación de los bienes espirituales. Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella misma ofrece a Dios en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación (Cf. 1 Cor 12, 12-27). Porque ellos llegaron ya a la patria y gozan «de la presencia del Señor» (Cf. 2 Cor 5, 8); por Él, con Él y en Él no cesan de interceder por nosotros ante el Padre; presentando por medio del único Mediador de Dios y de los hombres, Cristo Jesús (1 Tim 2, 5), los méritos que en la tierra alcanzaron; sirviendo al Señor en todas las cosas y completando en su propia carne, en favor del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que falta a las tribulaciones de Cristo (Cf. Col 1, 24). Su fraterna solicitud ayuda mucho a nuestra debilidad».[78]
Asimismo, desde sus primeros pasos por el mundo, vemos a la Iglesia de Cristo, —consciente del poder de los lazos de caridad que unen a todos sus miembros más allá de la muerte, y de su identidad esencial en los tres estados simultáneos, Iglesia peregrina, Iglesia que se purifica, Iglesia gloriosa—, celebrar la memoria de los difuntos con gran piedad, ofrecer por ellos sacrificios y plegarias, y ponerse a su vez bajo la protección de su intercesión. Siempre ha creído la Iglesia que los apóstoles y los mártires, que han dado el testimonio de su sangre, permanecen estrechamente unidos a nosotros en Cristo. Y los ha unido en su veneración a la bienaventurada Virgen María y a los ángeles, añadiendo en el curso del tiempo los santos imitadores de la virginidad, de la pobreza, de la caridad de Cristo. La Iglesia ha proclamado en su liturgia la unión, en Cristo y la santísima Trinidad, de la Iglesia de la tierra y de la Iglesia del cielo.[79]
d. MARÍA Y LA IGLESIA
En la perspectiva de la santidad será posible definir, en su más íntimo aspecto, las relaciones entre la Iglesia y la bienaventurada Virgen María (capítulo octavo). Toda la santidad de la Iglesia de aquí abajo se condensa en el sí de la Virgen, pronunciado ante el misterio de la Encarnación del Verbo, y más tarde ante el misterio de la Muerte redentora de Cristo en la cruz: «Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la Cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas».[80] Y toda la santidad de la Iglesia del cielo —con sus solicitudes por nosotros y sus poderes de intercesión— está sintetizada en la Virgen María, transfigurada y asunta a la gloria: «La maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo sin vacilación al pie de la Cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión, los dones de la eterna salvación».[81]
Sin intentar proponer una doctrina completa de la Virgen, la constitución conciliar, (capítulo octavo, números 52-69) comienza por indicar el lugar que le corresponde en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia (párrafo I). A continuación evoca el papel de la Virgen en la economía de la salvación: su presencia en el antiguo testamento como Madre del Mesías esperado, la concepción y parto virginales, su presencia en la infancia y después en la vida pública de Jesús, su concepción inmaculada y su asunción al cielo (II). En razón de la parte que María tuvo en el drama de la redención del mundo, ha venido a ser nuestra Madre en el orden de la gracia. En el cielo continúa intercediendo como abogada, auxiliadora, amparo, mediadora. María es el tipo de la Iglesia, que a semejanza suya es virgen y madre (III). Es honrada por la Iglesia por encima de todos los santos, como Theotocos, Madre de Dios (IV). Es la imagen y las primicias de la Iglesia resucitada y glorificada, el signo de esperanza de la Iglesia peregrina (V).
En su discurso de clausura de la tercera sesión, el soberano pontífice subraya la importancia de estas declaraciones: «Es la primera vez —y decirlo nos llena el corazón de profunda emoción— que un concilio ecuménico presenta una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia».[82]
Las grandezas de jerarquía de la Iglesia pasarán. Las grandezas de santidad de la Iglesia no pasarán. Para el que sabe mirar a la Iglesia con los ojos contemplativos de la fe, la Iglesia se revela, en lo más esencial de ella misma, como maravillosamente semejante al misterio de santidad de la Virgen.
Tal es la visión del soberano pontífice: «Verdaderamente, la realidad de la Iglesia no se agota en su estructura jerárquica, en su liturgia, en sus sacramentos, ni en sus ordenanzas jurídicas. Su esencia íntima, la principal fuente de su eficiencia santificadora, ha de buscarse en su mística unión con Cristo; unión que no podemos pensarla separada de Aquélla que es la Madre del Verbo Encarnado, y que Cristo mismo quiso tan íntimamente unida a sí para nuestra salvación. Así ha de encuadrarse en la visión de la Iglesia la contemplación amorosa de las maravillas que Dios ha obrado en su Santa Madre. Y el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María, será siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. La reflexión sobre estas estrechas relaciones de María con la Iglesia, tan claramente establecidas por la actual constitución conciliar, nos permite creer que es éste el momento más solemne y más apropiado para dar satisfacción a un voto que, señalado por Nos al término de la sesión anterior, han hecho suyo muchísimos padres conciliares, pidiendo insistentemente una declaración explícita, durante este Concilio de la función maternal que la Virgen ejerce sobre el pueblo cristiano. A este fin hemos creído oportuno consagrar, en esta misma sesión pública, un título en honor de la Virgen, sugerido por diferentes partes del orbe católico, y particularmente entrañable para Nos, pues con síntesis maravillosa expresa el puesto privilegiado que este Concilio ha reconocido a la Virgen en la Santa Iglesia. Así pues, Nos, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima MADRE DE LA IGLESIA, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título».[83]
La Virgen, en quien toda la Iglesia está plenamente sintetizada en el tiempo de la presencia de Cristo entre nosotros, ha abrazado más intensamente que nadie el deseo infinito que tenía su Hijo de salvar al mundo entero por la cruz. Ella intercede ante su Hijo —con más insistencia que en Caná— para que este vasto deseo se cumpla en todos los hombres, y para que todos aquéllos que no se nieguen tengan la vida eterna y sean salvos. María es Madre de todos los hombres sin excepción, sépanlo ellos o lo ignoren.
Pero para los que, como ella, son abiertamente miembros del cuerpo místico, del que Cristo es la Cabeza, su intercesión se reviste de un nuevo fervor. María ruega para que ellos abracen también, en la medida de sus fuerzas, el mismo deseo de la salvación del mundo que estaba en ella, para que según sus fuerzas sean dóciles a Aquél que, siendo cabeza de esta Iglesia de la cual ellos son miembros, quiere arrastrarlos a desear, con Él, en Él y por Él, la salvación de todos los hombres; para que ellos sean no sólo miembros salvados, sino con Él, en Él y por Él, miembros salvadores de sus prójimos, es decir, de todos los hombres.
La Virgen María, Madre de todos los hombres, es aún más misteriosamente Madre de la Iglesia. Invocarla como tal es implorar, por su intercesión, la más preciosa de las gracias aquí abajo: ser conformes a Cristo para sufrir con Él, y morir con Él, para la salvación del mundo entero.
7
¿Pequeño rebaño o inmenso pueblo?
«Tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna» (lo 3, 16). «Uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos» (1 Tim 5, 6).
La humanidad entera, por encima de la multiplicidad y de la diversidad de sus condiciones y de sus cuidados terrestres, está llamada a entrar en este universo de la redención de Cristo, a formar desde aquí abajo el Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia peregrina y crucificada. Los apóstoles, con los poderes jerárquicos de enseñar y de bautizar, son enviados por el mismo Cristo a todos los pueblos hasta el fin del mundo. Allí donde son acogidos, donde, bajo las secretas invitaciones del Espíritu, se abren los corazones al ministerio de la jerarquía, donde la gracia y la caridad —recibidas por los sacramentos de Cristo y orientadas por los poderes de enseñar y de gobernar asistidos por Cristo— pueden ser plenamente crísticas y cristoconformantes, la Iglesia, organismo del amor y de la salvación sobrenaturales, puede habitar en su plenitud: «Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia: y el espíritu es la verdad», decía san Ireneo (Adv. Haer. 3, 24). Tal es la Iglesia peregrina en su perfección acabada. Tal es el régimen normal y pleno de la salvación.
La predicación apostólica, que el ímpetu de Pentecostés había de llevar con una sola moción hasta los extremos de la tierra, será obstaculizada por las resistencias del exterior, por los malentendidos aparentemente insuperables, y, de un modo quizá aún más grave, por las miserias y los escándalos de muchos cristianos. Las escisiones se producirán. Cristo, la Iglesia, serán desgarrados, no ciertamente en ellos mismos, sino en el corazón de innumerables cristianos que se oponen a ellos. Después de veinte siglos, que han visto tantos cambios cultuales, tantos intentos misioneros, tantos mártires, la Iglesia, en su perfección acabada, no es más que un pequeño rebaño, en África, en América, en el Extremo Oriente, digamos incluso en el mundo entero.
El designio supremo de Dios es sin duda hacer revertir todas esas resistencias en oculto beneficio de la unidad final de su Iglesia: hacer que un día todos sean uno, de la manera más conmovedora para ellos, y más gloriosa para su misericordia. Pero, ¿cuál es su designio inmediato? Sabemos que Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim 2, 4). Allí donde las gracias salvíficas no pueden incorporarlos plenamente mediante la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos, las mismas gracias salvíficas los conmoverán, sin embargo, secretamente, utilizando para iluminarlos y socorrerlos las tradiciones válidas, los elementos doctrinales y sociales auténticos de los medios en que viven, obligando finalmente a cada uno a responder sí o no a la llamada de una luz que, sin que ellos lo sepan siempre, les viene de Cristo. De esta manera, los que se vuelven dóciles a estas atenciones, sin dejar de pertenecer visiblemente, corpore, a sus propias comunidades religiosas, pertenecen ya real y espiritualmente, corde, —quizás en su ignorancia— a la Iglesia misma de Cristo, de una manera ya salvífica, aunque todavía no plena, no con toda su virtualidad.
De esta manera, la Iglesia plenamente realizada está rodeada de la Iglesia aún inacabada e imperfecta. La Iglesia se apoya, dondequiera que se encuentra, en los elementos de santificación y de verdad que, siendo propios de ella, no pueden dejar de pertenecerle y podrán atraer insensiblemente a las almas hacia la plenitud de su unidad católica.[84] Es como el núcleo de la inmensa nebulosa de la salvación, cuya espiral se forma y gira en torno a ella. Es pequeño rebaño, hacia el que, sin embargo, caminan incluso las ovejas más lejanas, que Cristo quiere hacer suyas: «Aquel pueblo mesiánico, aunque de momento no contenga a todos los hombres, y muchas veces aparezca como una pequeña grey, es, sin embargo, el germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano».[85]
Se podrían describir a grandes rasgos los espacios concéntricos en que la presencia visible de la Iglesia, primeramente manifiesta, se hace poco a poco menos discernible y más oculta.
a. LOS FIELES CATÓLICOS
En el centro del universo espiritual de la redención del mundo aparece la Iglesia peregrina en su perfección acabada: «El Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos. Porque enseña, fundado en la Escritura y en la Tradición, que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Solamente Cristo es el Mediador y el camino de salvación, presente a nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia, y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad del bautismo (Cf. Mt 16, 16; lo 3, 5), confirmó a un tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como puerta obligada. Por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, desdeñaran entrar o no quisieran permanecer en ella. A la sociedad de la Iglesia se incorporan plenamente los que, poseyendo el Espíritu de Cristo, reciben íntegramente sus disposiciones y todos los medios de salvación depositados en ella, y se unen por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del régimen eclesiástico y de la comunión, a su organización visible con Cristo, que la dirige por medio del sumo pontífice y de los obispos. Sin embargo, no alcanzará la salvación, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo pero no en corazón […]. Los catecúmenos que, por la moción del Espíritu Santo, solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia, se unen a ella por este mismo deseo; y la madre Iglesia los abraza ya amorosa y solícitamente como a hijos».[86]
b. LOS CRISTIANOS NO-CATÓLICOS
La constitución se vuelve luego hacia los cristianos no católicos, para subrayar no lo que les falta, sino lo que también poseen ellos: «La Iglesia se siente unida por varios vínculos con todos los que se honran con el nombre de cristianos, por estar bautizados, aunque no profesan íntegramente la fe, o no conservan la unidad de comunión bajo el Sucesor de Pedro. Pues conservan la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida y manifiestan celo apostólico, creen con amor en Dios Padre todopoderoso y en el Hijo de Dios Salvador, están marcados con el bautismo con el que se unen a Cristo, e incluso reconocen y reciben en sus propias Iglesias o comunidades eclesiales otros sacramentos. Muchos de ellos tienen episcopado, celebran la sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen Madre de Dios. Hay que contar también la comunión de oraciones y de otros beneficios espirituales; más aún, cierta unión en el Espíritu Santo, puesto que también obra en ellos con su virtud santificante por medio de dones y de gracias, y a algunos de ellos les dio la fortaleza del martirio. De esta forma el Espíritu promueve en todos los discípulos de Cristo el deseo y la colaboración para que todos se unan en paz, en único rebaño y bajo un solo pastor, como Cristo determinó. Para cuya consecución la Madre Iglesia no cesa de orar, de esperar y de trabajar y exhorta a todos sus hijos a la santificación y renovación, para que la señal de Cristo resplandezca con mayores claridades sobre el haz de la Iglesia».[87]
Una toma de conciencia de la Iglesia misma, su programa de renovación: tales son, según el discurso de Pablo VI al inaugurar la segunda sesión, los dos primeros objetivos que había que tener en cuenta. «Existe —continúa el papa— un tercer fin que toca a este Concilio y que constituye en cierto sentido su drama espiritual, y es el que nos propuso también el papa Juan XXIII y se refiere a los otros cristianos, es decir, a los que creen en Cristo, pero a los que no tenemos la dicha de contar unidos con nosotros en perfecta unidad con Cristo. Unidad que sólo la Iglesia católica les puede ofrecer, siendo así que de por sí les sería debida por el bautismo y ellos la desean ya virtualmente».[88] El papa continuaba saludando respetuosamente los valores del patrimonio religioso original y común que todas las Iglesias separadas han conservado e incluso desarrollado. Al iniciar la tercera sesión, declaraba que el trabajo de la reconstrucción de la unidad de los cristianos es «cosa nueva respecto a la larga y dolorosa historia que ha precedido a las varias separaciones».[89]
Y rogaba a las diversas comunidades separadas que consideraran como fraternal la invitación a integrarse en la plenitud de la verdad y de la caridad queridas por Cristo: «Reunimos en nuestra oración y nuestro afecto todos los miembros todavía separados de la plena integridad espiritual y visible del cuerpo místico de Cristo, y en este esfuerzo de afecto y de piedad crece nuestro dolor, crece nuestra esperanza. ¡ Oh Iglesias lejanas y a nosotros tan próximas! ¡ Oh Iglesias, objeto de nuestros sinceros anhelos! ¡ Oh Iglesias de nuestra insomne nostalgia! ¡ Oh Iglesias de nuestras lágrimas y de nuestro deseo de poder honraros con nuestro abrazo en el verdadero amor de Cristo; desde este centro de la unidad que es la tumba del Apóstol y mártir Pedro, desde este Concilio Ecuménico de fraternidad y de paz, llegue hasta vosotras nuestro afectuoso clamor! Quizá todavía nos tiene separados una gran distancia, y habrá de pasar mucho tiempo antes que se cumpla la reunión plena y efectiva; pero sabed que ya os llevamos en el corazón, y que el Dios de las misericordias confirme tan grande anhelo y tan grande esperanza».[90]
Y el final de la encíclica Ecclesiam Suam deja entrever también la misma emoción: «Un pensamiento a este propósito nos aflige, y es el de ver cómo precisamente Nos, promotores de tal reconciliación, somos considerados por muchos hermanos separados el obstáculo principal que se opone a ella, a causa del primado de honor y de jurisdicción que Cristo confirió al apóstol Pedro y que Nos hemos heredado de Él. ¿No hay quienes sostienen que si se suprimiese el primado del Papa la unificación de las Iglesias separadas con la Iglesia católica sería más fácil? Queremos suplicar a los hermanos separados que consideren la inconsistencia de tal hipótesis, y no sólo porque sin el Papa la Iglesia católica ya no sería tal, sino porque, faltando en la Iglesia de Cristo el oficio pastoral supremo, eficaz y decisivo de Pedro, la unidad se desmoronaría, y en vano se intentaría reconstruirla luego con criterios sustitutivos de aquel auténtico establecido por el mismo Cristo: Se formarían tantos cismas en la Iglesia cuantos sacerdotes, escribe acertadamente san Jerónimo».[91]
La unidad de los cristianos es, pues, uno de los principales objetivos del concilio Vaticano II. Surge una gran esperanza, un signo de los tiempos. El sufrimiento de los cristianos que —bajo la mirada de vastas poblaciones privadas aún del Evangelio y amenazadas por la ideología atea— se saben desunidos, parece que no se puede tolerar más. Bajo la inspiración claramente manifiesta del Espíritu Santo, un gran deseo de unidad se ha hecho sentir en aquéllos que, bautizados válidamente en Cristo Jesús, lo reconocen como a su Señor y su Salvador, e invocan a la Santísima Trinidad. Se nutren de las Escrituras, son vivificados por la gracia de la fe, de la esperanza y de la caridad, son visitados por las inspiraciones divinas. Todos esos dones provienen de Cristo, conducen a Él y pertenecen a su única Iglesia. Sólo ella posee la plenitud de los medios de salvación. Desde este momento, y después de haber demostrado que no puede haber oposición entre la actividad ecuménica y el apostolado ordenado a la preparación de cristianos no-católicos al ingreso en la Iglesia, el Concilio, con los dos últimos Papas, ha dirigido a los católicos la invitación, irreversible en lo sucesivo, de tomar también ellos como carga esta actividad ecuménica, para llevarla a su madurez en la plenitud de la caridad y de la luz.[92]
c. LOS NO-CRISTIANOS
Los bautizados son una minoría en el mundo. Pero la Iglesia continúa estando presente incluso en las comunidades no cristianas mediante los valores de verdad y de santidad que ellas conservan, con tal que no hayan rehusado las gracias —ahora pasan todas por Cristo— de este Dios que quiere que todos los hombres se salven. Y aquí se destacan dos grupos distintos: la comunidad religiosa que reivindica el monoteísmo de Abraham y las comunidades religiosas exteriores y ajenas a la perspectiva bíblica. El Concilio se refiere asimismo a los no cristianos: «Los que todavía no recibieron el Evangelio, están relacionados con el Pueblo de Dios por varios motivos. En primer lugar, por cierto, aquel pueblo a quien se confiaron las alianzas y las promesas y del que nació Cristo según la carne (Cf. Rom 9, 4-5); pueblo, según la elección, amadísimo a causa de los padres; porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables (Cf. Rom 11, 28-29). Pero el designio de salvación abarca también a aquéllos que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros a un solo Dios, misericordioso, que ha de juzgar a los hombres en el último día. Este mismo Dios tampoco está lejos de otros que entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido, puesto que les da a todos la vida, la inspiración y todas las cosas (Cf. Act 17, 25-28), y el Salvador quiere que todos los hombres se salven (Cf. 1 Tim 2, 4). Pues los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, y buscan con sinceridad a Dios, y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con las obras de su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La divina Providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa por su parte no llegaron todavía a un claro conocimiento de Dios y, sin embargo, se esfuerzan, ayudados por la gracia divina, en conseguir una vida recta. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que entre ellos se da, como preparación evangélica, y dado por quien ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan la vida. Pero con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se hicieron necios en sus razonamientos trocando la verdad de Dios por la mentira sirviendo a la criatura en lugar del Creador (Cf. Rom 1, 24-25), o, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a una horrible desesperación. Por lo cual, la Iglesia, recordando el mandato del Señor: Predicad el Evangelio a toda criatura (Cf. Mc 16, 16), fomenta encarecidamente las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos».[93]
Después de haberse dirigido al mundo entero, Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Suarn, se expresa también así respecto de las religiones no cristianas: «En torno a Nos, vemos dibujarse otro círculo, también inmenso, pero menos lejano de nosotros: es, antes que nada, el de los hombres que adoran al Dios único y supremo, al mismo que nosotros adoramos. Aludimos a los hijos del pueblo hebreo, dignos de nuestro afectuoso respeto, fieles a la religión que nosotros llamamos del Antiguo Testamento; y luego, a los adoradores de Dios, según concepción de la religión monoteísta, especialmente de la musulmana, merecedores de admiración por todo aquello que en su culto de Dios hay de verdadero y de bueno; y después, todavía, a los seguidores de las grandes religiones afro-asiáticas. Evidentemente, no podemos compartir estas variadas expresiones religiosas, ni podemos quedar indiferentes, como si todas, a su modo, fuesen equivalentes y como si autorizasen a sus fieles a no buscar si Dios mismo ha revelado una forma exenta de todo error, perfecta y definitiva, con la que Él quiere ser conocido, amado y servido; al contrario, por deber de lealtad, hemos de manifestar nuestra persuasión de que la verdadera religión es única, y ésa es la religión cristiana, y que alimentamos la esperanza de que como tal llegue a ser reconocida por todos los que buscan y adoran a Dios. Pero no queremos negar nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales y morales de las diversas confesiones religiosas no cristianas; queremos promover y defender con ellas los ideales que pueden ser comunes en el campo de la libertad religiosa, de la hermandad humana, de la buena cultura, de la beneficencia social y de orden civil. En orden a estos comunes ideales, un diálogo por nuestra parte es posible, y no dejaremos de ofrecerlo dondequiera que con recíproco y leal respeto sea aceptado con benevolencia».[94]
Así, sin ser nuevas ni desconocidas de la teología, jamás habían sido afirmadas estas grandes perspectivas de una manera tan clara y tan solemne, por el Magisterio de la Iglesia.
El pequeño rebaño es, bajo la fuente de la jerarquía, el lugar donde la Iglesia puede estar presente en su perfección acabada, en la plenitud de la gracia, vertida en ella por los sacramentos y orientada por la predicación evangélica.
Pero la Iglesia, ordenada por todas partes en zonas concéntricas, en las que va siendo cada vez menos manifiesta, permanece sin embargo presente en su acto imperfecto, como el pueblo inmenso de los rescatados. Y nadie se salvará sino aquél que —aunque sólo sea en el último instante y en lo íntimo de su alma— llegue a ser hijo de la Iglesia por un acto de fe implícita y por el deseo teologal de la salvación.
Por todas partes, tanto en su acto acabado como en su acto imperfecto, la Iglesia contiene en sí pecadores. Pero en todas partes la Iglesia está sin pecado. Es, por tanto, a la vez más extensa y más pura de lo que nosotros imaginamos.
La Iglesia es la ciudad transcendente, donde el amor de Dios prevalece sobre el amor de sí. Frente a ella, oponiéndosele, y a veces en el corazón de los mismos hombres, se levanta la otra ciudad misteriosa, la ciudad del príncipe de este mundo y del amor de sí, que prevalece sobre el amor de Dios. Esta ciudad iza hoy sobre el mundo la bandera de un ateísmo positivo y absoluto, cuyo ataque jamás había sido tan virulento.
Entre estas dos ciudades supremas, transcendentes, escatológicas, camina la ciudad terrestre que se caracteriza directamente, por los lazos de la vida propiamente humana, por la obra de la civilización y de la cultura que ha de promover, por las demandas del progreso de la historia. Para esta ciudad, la Iglesia detenta un mensaje: «La Iglesia, obra inmortal del Dios de la misericordia, aunque de suyo y por su propia naturaleza tienda a salvar a las almas y a conducirlas a la bienaventuranza celestial, es, sin embargo, en el plano mismo de las realidades transitorias, fuente de tales beneficios que, incluso si hubiera estado prevista desde el principio y antes que nada en orden a garantizar la prosperidad de la vida terrestre, no habría sabido procurar bienes más numerosos ni más preciosos».[95] Si la humanidad, puesta hoy en presencia de los duros problemas que pesan sobre ella y la oprimen —problema de la miseria y del hambre, de la natalidad y de la superpoblación, de las desigualdades e injusticias sociales, de los odios raciales, de la súbita promoción de las naciones jóvenes a la independencia, del dominio sobre la técnica y la energía nuclear, de la paz mundial —se propusiese resolverlos con el espíritu que hace prevalecer el amor de la criatura sobre el amor del Creador, todos los progresos, aún reales, que podría llevar a cabo, estarían viciados en su orientación fundamental y no servirían finalmente más que para deshumanizarla y hacerla más desgraciada.
Fribourg, 16 diciembre 1964.
[1] Pablo VI, Discurso de apertura de la segunda sesión del concilio Vaticano II [Sigla: Disc. 2.ª ses.], en «Ecclesia» 23 (1963-11), p. 1.310.
[2] Pablo VI, Discurso de apertura de la tercera sesión del concilio Vaticano II [Sigla: Disc. 3.ª 565.], en «Ecclesia» 24 (1964-11) 1.246.
[3] Ibid, p. 1.243.
[4] Ibid., p. 1.243.
[5] Ibid., p. 1.243.
[6] Ibid., p. 1.243.
[7] Pablo VI, Carta a Su Eminencia el Cardenal Tisserant, en «Documentation Catholique» 61 (1964)
1153-1156. (Cf. col. 1154).
[8] A este propósito, el padre Antoine WENGER escribía en «La Croix» del 18 de setiem bre de1964: «Un prolongado trato con oradores bizantinos nos ha hecho amar este título (de María Mediadora). Aún recuerdo el gozo experimentado al recibir del Sinaí el manuscrito más antiguo, de principios del siglo ix, que contiene la homilía de san Germán de Constantinopla, en la que el término mediadora aparece por vez primera. Si el término era nuevo, la idea era vieja. Desde san Ireneo, María es llamada Nueva Eva y Causa de salvación, y los oradores griegos le han ido reconociendo poco a poco una intercesión tan perfecta que equivale a mediación. Más tarde tuvimos la oportunidad de publicar el manuscrito de Juan el Geómetra, del siglo x. Este autor, que supo penetrar más que ningún otro el misterio de María, permanece desgraciadamente desconocido, o casi desconocido, incluso de los especialistas. Él proclama a María subida al cielo, reina del universo, segunda mediadora después del primer mediador».
[9] Congar, Y. M.-J., O. P., Diario del concilio. Segunda sesión, Barcelona, Ed. Estela, 1964, p. 14.
[10] Wenger, A., Vatican II: Chronique de la deuxième session, «L’Eglise et son temps», Paris, Ed. du Centurion, 1964, pp. 124-125. Los cuatro propósitos o fines del concilio son reducidos a tres caminos en la encíclica Ecclesiam suam, del 6 de agosto de 1964: («Conciencia, renovación, diálogo, son los caminos que se abren hoy ante la Iglesia viva y constituyen los tres capítulos de la encíclica»: Audiencia del 5 de agosto de 1964; en «Ecclesia» 24 (1962-11). «El diálogo supone en nosotros, que queremos introducirlo y alimentarlo con cuantos nos rodean, un estado de ánimo ; el estado de ánimo del que siente dentro de sí el peso del mandato apostólico, del que se da cuenta que no puede separar su propia salvación del empeño por buscar la de los otros, del que se preocupa continuamente por poner el mensaje de que es depositario en la circulación de la vida humana», (Ecclesiam suam, AAS 56 (1964) 644.
[11] Cf. Wenger, A., en «La Croix, 21 octubre 1964: «El que no asiste al Concilio no podrá imaginar el cúmulo de ciencia teológica e histórica que cada día va apareciendo en las diversas intervenciones de los padres conciliares. En este sentido, el Concilio es verdaderamente una confrontación universal. Lo hemos experimentado, una vez más, con ocasión del debate sobre las Iglesias Orientales».
[12] Constitución dogmática sobre la Iglesia (Sigla: Const.), n. 4.
[13] Ibid., 2.
[14] Pablo VI, Disc. 2.a ses., e n «Ecclesia» 23 (1963-11) 1309.
[15] Const., 9.
[16] Ibid., 6
[17] Ibid., 9.
[18] Ibid., 3.
[19] Ibid., 5.
[20] Ibid., 9.
[21] Ibid., 7.
[22] Cf. ibid., 8.
[23] Cf. ibid., 49.
[24] Pablo VI, Disc. 2.ª ses., en «Ecclesia» 23 (1963-11) 1310-1311.
[25] Pablo VI, Disc. 3.ª ses., en «Ecclesia» 24 (1964-11) 1243.
[26] Const., 4
[27] Ibid., 8.
[28] Ibid., 10.
[29] Cf. ibid., 11.
[30] Cf. ibid., 12.
[31] Ibid., 12.
[32] San Agustín, Sermón 96, 9. Edición bilingüe española. Obras de san Agustín, tomo VIII, B.A.C., Madrid. 1950, págs. 718-719.
[33] Paulo VI, Encíclica Ecclesiam suam, AAS 56 (1964) 623-624; trad, castellana en «Ecclesia» 24 (1964-11) 1089.
[34] Pablo VI, Disc. 3.ª ses., en «Ecclcsia» 24 (1964-II) 1243.
[35] Const., 19.
[36] Cf. ibid., 20.
[37] Ibid., 21.
[38] Cf. el esquema conciliar del 3 de julio de 1964, p. 86.
[39] La Relatio super caput III emendati se refiere al gran texto de santo Tomás, de la Suma Teológica 2-2, 39, 3. ¿El cargo, munus, de santificar, que ya es un poder, potestas, ya que siempre se puede ejercer válidamente, basta por sí mismo para representar el «elemento ontológico» exigido por el cargo, munus, de enseñar y de gobernar? ¿O hay que sostener que la consagración episcopal confiere además una nueva modalidad ontológica, que constituye expresamente el cargo, munus, de enseñar y de gobernar? Tal es la cuestión que se debate. Sea cual fuere la solución, los documentos de los últimos pontífices que hacen derivar del Papa la jurisdicción episcopal, se refieren exactamente al «elemento jurídico y canónico» requerido para que el cargo de enseñar y de gobernar pueda ejercerse como poder. (Cf. Journet, C.: L’Eglise du Verbe incarné, I 1962, p. 737).
[40] Const., 22.
[41] Ibid., 25
[42] Ibid., 25
[43] Pablo VI, Disc. 3.ª ses., en «Ecclesia» 24 (1964-II) 1246.
[44] Cf. Const., 22.
[45] Cf. ibid., 25.
[46] Cf. ibid., 23.
[47] Regularmente se encuentra el texto íntegro de esta Nota explicativa previa en todas las ediciones españolas de los documentos conciliares. Puede verse, por ejemplo, en la edición de bolsillo de la B.A.C„ Madrid, 1967, pp. 110-112.
[48] La Nota explicativa precisa, además, que el Soberano Pontífice puede llevar a cabo ciertos actos que escapan totalmente a la competencia de los obispos. Por ejemplo, convocar el concilio y dirigirlo, etc. En cuanto pastor supremo de la Iglesia, puede ejercer su potestad en todo tiempo, según su voluntad, tal como lo requiere su cargo. Por su parte, el colegio existe siempre, pero no por eso obra de una manera estrictamente colegial. No siempre está en pleno ejercicio (in actu pleno). Y sólo a intervalos ejerce un acto estrictamente colegial: no puede obrar de este modo sino con el consentimiento de su jefe, en virtud de un acto participativo de su jefe.
[49] Bertrams, W., S. I.: De relatione interepiscopatum et primatum: Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopale et primatiale. Roma, Universidad Gregoriana, 1963.
[50] Si aún aquí su cargo (munus) les viene de la consagración, este cargo no puede ejercerse y llegar a ser poder (potestas) sino en virtud de un mandato jerárquico. Este mandato, según los cristianos Orientales separados que de facto ejercen el poder, puede estar significado por costumbres legítimas no revocadas por la autoridad suprema de la Iglesia. Sin embargo, el Concilio no ha entrado en estas cuestiones debatidas por los teólogos.
[51] Cf. Disc. 3ª. ses., en «Ecclesia» 24 (1964-II) 1246.
[52] Cf. Const., 29.
[53] Cf. ibid., 29.
[54] Pablo VI, Disc. 3ª. ses., en «Ecclesia» 24 (1964-II) 1246.
[55] Ibid, p. 1246.
[56] Ibid., p. 1243.
[57] Cf. Disc. 2ª. ses., en «Ecclesia» 23 (1963-II) 1313.
[58] Ibid., p. 1314.
[59] Cf. Const., 13.
[60] Disc. 2ª. ses., 23 (1963-II) 1313-1314
[61] Cf. Const., 32.
[62] Cf. ibid., 33.
[63] Cf. ibid., 34-46.
[64] Ibid., 31.
[65] Cf. ibid., 17
[66] lbid., 39
[67] lbid., 39
[68] Ibid., 8.
[69] Pablo VI, Enc. Ecclesiam suam, en AAS 56 (1964) 629-630; «Ecclesia», 24 (1964-II) 1090-1091.
[70] Disc. 2.“ ses., en «Ecclesia» 23 (1963-II) 1313.
[71] Ibid., p. 1314.
[72] Disc. 3ª. ses, en «Ecclesia» 24 (1964-II) 1243.
[73] Const., 40.
[74] Ibid., 41.
[75] Ibid., 42.
[76] Ibid., 42.
[77] Cf. ibid., 44 y 46.
[78] Ibid., 49.
[79] Cf. ibid, 50.
[80] Ibid., 61.
[81] lbid., 62.
[82] Pablo VI, Discurso de clausura de la tercera sesión del concilio Vaticano II, en «Ecclesia» 24 (1964-II) 1635.
[83] Ibid., pp. 1635-1636.
[84] Cf. Const., 8.
[85] Ibid., 9.
[86] Ibid., 14.
[87] Ibid., 15.
[88] Disc. 2ª. ses., en «Ecclesia» 23 (1963-II) 1314.
[89] Disc. 3ª. ses., en «Ecclesia» 24 (1964-II) 1247.
[90] Ibid., p. 1247.
[91] Pablo VI, Enc. Ecclesiam suam, AAS 56 (1964) 656; «Ecclesia» 24 (1964-II) 1098-1099.
[92] El Decreto conciliar sobre el ecumenismo trata, después del prólogo: 1.° Principios católicos sobre el ecumenismo: 2.° La práctica del ecumenismo; 3.° Las Iglesias y comunidades eclesiales separadas de la Sede Apostólica romana: primero las Iglesias orientales y después las Iglesias y comunidades eclesiales de Occidente.
[93] Const., 16.
[94] Pablo VI, Enc. Ecclesiam suam, ASS 56 (1964) 654-655; «Ecclesia» 24 (1964-11) 1098. La Declaración sobre las relaciones de la Iglesia católica con las religiones no cristianas consta de cinco capítulos: 1.° Preámbulo; 2.º El hinduísmo, el budismo y las otras religiones; 3.° Los musulmanes; 4.º Los judíos; 5.º La fraternidad universal y la exclusión de toda discriminación.
[95] León XIII, Enc. Immortale Dei, 1 noviembre 1885, ASS 2 (1885) 17.
Catálogo editorial
Catálogo Librería Balmes
- Humanidades (29)
- Arte y cultura (1)
- Ciencias (2)
- Ciencias sociales (2)
- Educación y familia (5)
- Filosofía (12)
- Literatura (6)
- Tiempo libre (1)
- Infantil y juvenil (28)
- Crecemos en la fe (13)
- Literatura (15)
- Otros productos (37)
- Religión (308)
- Asociaciones y Movimientos (3)
- Biblia (5)
- Catequesis (9)
- Espiritualidad (176)
- Historia de la Iglesia (2)
- Liturgia (52)
- Otras religiones (1)
- Teología (41)
- Testimonios (2)
- Vidas de santos (17)