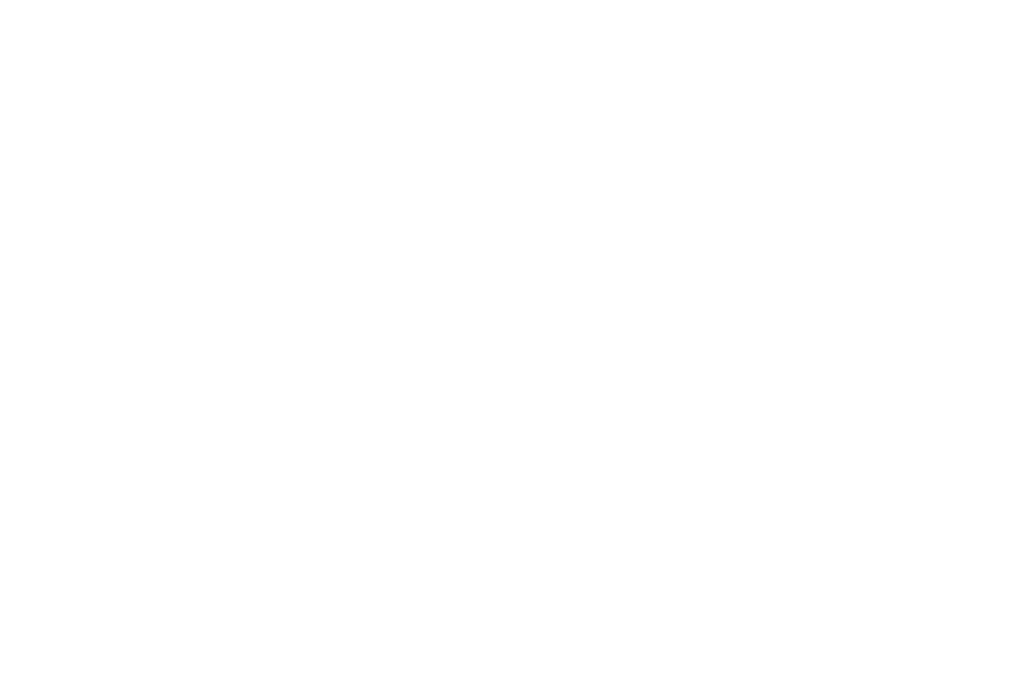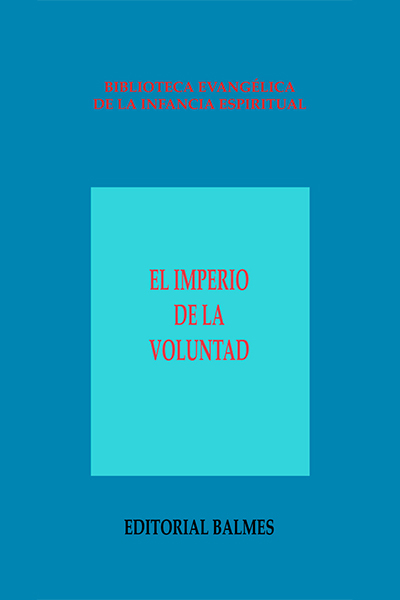
Disposiciones de espíritu para la Perfección Cristiana. Explica como la buena voluntad debe mantenerse siempre rigiendo toda nuestra vida, y sale siempre victoriosa con el triunfo final a pesar de nuestras caídas y humana fragilidad.
BIBLIOTECA EVANGÉLICA DE LA INFANCIA ESPIRITUAL
EL IMPERIO DE LA VOLUNTAD
EUDALDO SERRA BUIXÓ, Pbro.
EDITORIAL BALMES
EL IMPERIO DE LA VOLUNTAD
La obra de nuestra santificación
La santidad es la unión con Dios por la gracia que nos infunde la caridad. Esta unión es más íntima cuanto más pura es el alma, y es tanto más viva y ardiente cuanto más fervorosos y frecuentes son los actos de caridad que produce. Esta purificación y esta actuación son el trabajo constante que ha de poner el alma para su santidad. En la obra de nuestra santificación, Dios pone las noventa y nueve partes y nueve décimas; pero esta milésima parte que falta la debe llenar el alma con su cooperación a la gracia divina.
La gracia divina y la voluntad humana
Necesitamos de la gracia para todo, incluso para decir meritoriamente el nombre de Jesús; gracia que nos inspire el comenzar, que nos sostenga en el continuar y nos ayude para acabar. Incluso para corresponder libremente necesitamos la gracia. Pero todo ello no suprime nunca esta tremenda libertad que tenemos de sustraernos a la gracia, de resistirla positivamente, de negarle nuestra cooperación, o de hacer caso omiso de ella, divirtiendo nuestra atención a otras cosas.
Esta cooperación reviste múltiples y variadísimas formas, según los deberes que hay que cumplir, las tentaciones que hay que vencer, las virtudes que hay que practicar o los sufrimientos que hay que padecer. Más en el fondo es siempre un mismo y único acto de nuestra voluntad queriendo libremente unirse a la voluntad de Dios, que le presenta, en el transcurso del día y durante toda la vida, los diferentes actos que debe practicar, acompañados siempre, indefectiblemente, de las gracias necesarias para llevarlos a cabo debida y santamente.
Claramente se echa de ver cómo toda nuestra cooperación a la gracia se reduce a un simple acto de voluntad firme y reflexiva, adhiriéndose al impulso y movimiento que la gracia divina nos comunica. Y con esto queda puesto en evidencia incontrovertible el papel importantísimo, personal e ineludible de la voluntad en la obra de nuestra santificación. Papel prácticamente decisivo, puesto que su ausencia puede paralizar la acción de la gracia más extraordinaria y abundante.
La voluntad, facultad rectora y motriz
En el camino de la perfección y santidad (y por lo que a nuestra parte se refiere), todo el movimiento y todo el mérito va conducido bajo la fuerza y la responsabilidad de nuestra voluntad. Podrá ser que el corazón esté frío, el sentimiento ausente; que la tentación sea viva, la desgana mayúscula, cuando nos hallamos ante un deber que hay que cumplir, o un sacrificio que se ha de acometer, ante un dolor que se ha de arrostrar. No importa; mientras esté presente la voluntad, firme, resuelta, ella toma la cosa por su cuenta, a despecho de todo lo demás. Y cuanto mayor es el esfuerzo que ha de hacer para querer y obrar, tanto más grande amor a Dios demuestra y tanto mayor mérito y premio tendrá.
Ciertamente que el sentimiento, la pasión, la tentación, la desgana y la flaqueza acometen a la misma voluntad y llegan a afectarla sensiblemente, aunque ello ocurre en la parte inferior de la voluntad, en la parte más sensible y humana; pero siempre le queda libre la parte superior, la más alta, ilustrada, fortalecida y divinizada por la gracia (la punta fina del alma, como la llama San Francisco de Sales, o la cumbre del espíritu, como dicen el venerable Blosio y su escuela), con la cual resuelve, afirma, sostiene, lucha y vence en todos los trances.
Luchas internas de la voluntad
Se comprende claramente cómo esta lucha interna de la voluntad contra sí misma es un despedazarnos nosotros mismos, es la más desgarradora de todas las luchas en la que el herido y el vencido es el mismo vencedor que triunfa a costa de las heridas y muerte que él mismo se causa en una afección o pasión determinada. Tenemos un cuadro vivo de esta lucha en la agonía de Jesucristo en Getsemaní. Allí no combatía el cuerpo, aquello era solamente un combate dentro del alma, de la voluntad consigo misma: “Padre, si es posible, pase de Mí este cáliz… Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya…”
Y tan dura y tan hiriente debió de ser, que le hizo sudar sangre, puramente por la fuerza de la lucha de su voluntad resuelta y decidida en su parte superior, llena de terror y espanto, de tedio y de tristeza en su parte inferior.
Sin llegar a extremo tan desgarrador, nuestras luchas de voluntad no son de distinta especie, ni son excepcionales en el curso de la vida, sino que son ordinarias y continuas, hasta llegar a constituir la base y el sostén de toda la ascética cristiana, que descansa toda entera en el vencimiento propio; y éste no se consigue de otra manera sino con la lucha de la voluntad.
La ascética cristiana
Nuestro divino Maestro y Redentor no nos ocultó esta condición necesaria para nuestra santificación; ni la mitigó ni la disimuló en manera alguna, antes bien la sentó de una manera rotunda y clara al decir que “si alguien quiere venir en pos de Mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga”. No anda con ambages y rodeos, sino que lisa y llanamente va al fondo y base de la ascética cristiana exigiendo la mayor abnegación, que es la de nosotros mismos, con todas nuestras cosas y afectos.
Esta abnegación es, en cierta manera, la parte negativa de nuestra propia renuncia. Por esto añade que aquel que quiera ser discípulo suyo tome su cruz, con lo cual indica la parte positiva de nuestro renunciamiento, o sea el de aceptar todo lo que la divina voluntad disponga sobre nosotros, dolor, sufrimiento, contrariedad, humillación, pobreza, en una palabra, todo lo que constituye en el lenguaje espiritual la cruz del cristiano.
Finalmente, invitándonos a seguirle nos declara cómo quiere que le imitemos en los ejemplos que nos ha dado, tan heroicos y tan sencillos; y que el amor que a Él le condujo hasta el sacrificio total, nos conduzca también a nosotros a desprendernos totalmente y unirnos a Él con el mayor amor.
El secreto de la perfección
El secreto, pues, está en mantener siempre firme la voluntad en la misma convicción y resolución tomada, dispuesta en todo momento a renunciarse y a vencerse, a fin de hallarse libre para unirse amorosamente a la voluntad divina en todas las cosas. Esta firmeza en actuar la voluntad en cada caso, y esta agilidad en vencerse y salirse de sí misma para unirse a Dios, no se adquieren en un día ni en un año; es una práctica que se desarrolla durante toda la vida, sin llegar a la perfección con que lo haremos en el Cielo. Solamente allí encontraremos la perfección del amor y de la santidad. En este mundo, siempre se está en vía de perfeccionarse más. Por eso en el Cielo se disfruta del amor en el gozo y en la paz, mientras que en esta vida sólo cabe gozar en medio de la lucha constante y de la propia y entera abnegación. Allí, en la Gloria. Aquí, en la Cruz.
El secreto de la perfección está en quererla vivamente, en desearla. Con esto sólo ya la adquirimos, puesto que el tender a la unión con Dios, con nuestra voluntad y deseo, ya es santidad y perfección; la que nos es dado tener en este mundo, esto es, quererla, desearla, procurarla, trabajar en ella, pues, como dice el padre Fáber, las personas que buscan su perfeccionamiento y santificación, por pequeños que sean los esfuerzos que hagan, forman parte de la porción escogida de Dios, que la ama como a la niña de sus ojos.
“Sí, para un alma resuelta, es posible, con la gracia de Dios, elevarse rápidamente hasta las cimas de la perfección”[1]. Propiamente, la santidad práctica para nosotros es tener lo más perfectamente unida nuestra voluntad a la divina en todas las cosas, prósperas o adversas: cumplir amorosamente la voluntad de Dios en todo tiempo, lugar y circunstancia. Esta disposición firme, viril, resuelta, de unirse a la voluntad divina total y perfectamente, es el estado de voluntad habitual que determina la santidad de un alma.
Ahora bien; como en ningún caso, el hombre, por santo que llegue a ser y perfecto, no es nunca impecable, está expuesto a caer siempre y de hecho cae, aun cuando ordinariamente sea en faltas veniales de sorpresa y fragilidad, más que de malicia. Pero, al fin, hay, o puede haber alguna vez, una voluntad culpable, positiva y real. ¿Qué pasa entonces? Una contradicción flagrante de la voluntad actual, en aquel acto y momento, con la voluntad habitual de permanecer unida a Dios.
Estas claudicaciones de la voluntad en actos determinados son momentáneas, pasajeras, no cambian radicalmente la voluntad habitual; antes al contrario, seguidas muy de cerca por el arrepentimiento y contrición, sirven para reafirmar una vez más y con mayor fervor la voluntad habitual, que es lo que determina su posición delante de Dios.
Estas faltas pasajeras no entorpecen la marcha hacia la perfección y santidad, y por eso enseñan todos los ascetas que debemos aprovecharlas como ocasiones de practicar la humildad y resarcirnos con un más ferviente acto de amor delante del Señor, humillándonos siempre, pero sin desalentarnos jamás.
La voluntad, única responsable
La voluntad libre es la que hace imputables nuestros actos. Sin voluntad no hay pecado ni hay virtud. En cambio, con la voluntad (presuponiendo siempre la gracia que nunca nos falta) puedo tener las virtudes más excelsas. Lo puedo todo. Omnia possum in eo qui me confortat.
Yo debo conservar mi alma en estado de gracia, prefiriendo morir antes que ser infiel a Dios; y sobreviene la tentación solicitándome, violentándome fuertemente, insistente, repetida, sugestiva, penetrante hasta las más íntimas fibras de mi ser, que parece tambalear. No importa; yo habré tal vez sentido el pecado dentro de mí en fuerte contacto directo, como si le hubiera dado libre entrada, y no obstante no he pecado, porque la voluntad se ha mantenido constante y firme en no querer.
Quiero entregarme a Dios con entera confianza, aun cuando yo no sienta tal confianza y, al contrario, sienta grandes temores y vacilaciones; con que lo quiera, hay bastante para hacer un acto de confianza perfectísimo. “Si no sentís una tal confianza, no por eso debéis dejar de hacer estos actos — dice San Francisco de Sales —. Por difíciles que nos parezcan, no son imposibles; y precisamente en estas ocasiones y en medio de estas dificultades es cuando hemos de testimoniar nuestra fidelidad a Nuestro Señor. Aun cuando hagamos estos actos sin hallar en ellos gusto ni satisfacción alguna, no nos debemos apenar, puesto que el Señor los prefiere entonces de esta manera. Y no os creáis que los decís sólo de boca, porque si el corazón no los quisiera, la boca no pronunciaría palabra alguna. Hecho esto, quedad en paz; y, sin atender a vuestra turbación, hablad a Nuestro Señor de otra cosa”[2].
Poder maravilloso de la voluntad
Quiero hacer un acto de perfecto amor a Dios, un acto de perfecta contrición, y siento inerte el corazón y frío mi sentimiento. ¡Oh maravilla de la voluntad al secundar la gracia! Con sólo quererlo, aun cuando no lo sienta, hago aquel acto y me quedan perdonados todos los pecados mortales que tuviere en mi conciencia, por enormes y numerosos que fueren. Por eso la Teología, para que se produzca este acto con todos sus efectos, no exige el amor intensive, sino sólo appretiative; solamente la voluntad resuelta y decidida. Es decir, la buena voluntad.
Debo y procuro hacer la oración y meditación para cumplir tan sagrado deber y practicarla con atención, devoción, fervor… Y siento hastío, cansancio, distracciones, sequedades… ¿Cómo es posible orar así? Lo es absolutamente, y se puede hacer muy meritoria oración a pesar de todas esas dificultades, con sólo que la voluntad lo quiera. “Santa Ángela de Foligno dice que la oración más grata a Dios es la que se hace por fuerza y con tedio, es decir, aquella a la cual somos llevados, no por el gusto que en ella sentimos ni por la propia inclinación, sino únicamente por el deseo de agradar a Dios, de manera que nuestra voluntad vaya a regañadientes, forzando y violentando las sequedades que a ello se oponen. Lo mismo digo de toda clase de buenas obras…”[3]
Es decir, que la voluntad, y sólo la voluntad, nos abre el camino de la santidad que nos ofrece la gracia; por ello debemos tenerla siempre convencida, resuelta, decidida y actuarla valerosamente por encima de todas las dificultades. Santo Tomás de Aquino, al preguntarle sus hermanas qué era lo que debían hacer para alcanzar la perfección, les contestó sencillamente: Querer.
Alerta contra el desaliento
Precisamente porque es tan importante en la vida espiritual y tan necesaria esta voluntad resuelta y decidida para alcanzar la perfección, el demonio procura atacarla con una preferencia muy temible y con una tenacidad desesperante. Sabe muy bien que atacando de frente no obtendría el resultado que él quiere; no es fácil que ninguna alma piadosa, por sugestión del diablo, retraiga su voluntad de amar y servir fielmente a Dios, y se decida a renunciar a la virtud y perfección. Pero esta resolución nefasta, el demonio la obtiene indirectamente por la vía del desaliento que logra infundir en el alma piadosa, valiéndose sobre todo, del argumento que le proporciona la persistencia de las faltas cotidianas, la falta de enmienda aparente y la inutilidad de sus esfuerzos. “Siempre eres la misma, con las mismas faltas, sin corrección alguna… Ya lo ves, es inútil cuanto hagas… ¿Cuánto tiempo que lo estás probando sin ningún resultado? Esto no es para ti… es para los grandes santos, que tenían más firmeza y energía de voluntad, más gracia de Dios… Más te valdrá que lo dejes correr y no desesperes machacando en hierro frío.” Estos argumentos son los que con una pertinacia terrible de cada día, incansable, el demonio presenta como evidentes al alma pusilánime y desconfiada.
Si logra infiltrarle el desaliento, el demonio tiene la partida ganada: ha causado una herida terrible a la voluntad de aquella alma incauta; no está ya resuelta ni decidida a una cosa que cree imposible para ella; su disposición fundamental de espíritu ha cambiado enteramente. Este desaliento, al parecer de poca trascendencia, es una verdadera hecatombe para aquella alma, que en adelante no hará esfuerzo alguno para conseguir lo que ha creído imposible y además estará sujeta a todas las concesiones y caídas.
El desaliento, precisamente porque ataca de una manera solapada a las disposiciones de la voluntad, es el más terrible de los males que el demonio puede causar a un alma. Desde el momento que ha caído en desaliento, el alma ya no será capaz de ningún esfuerzo ni hará ningún sacrificio; y precisamente la santidad requiere esfuerzo y sacrificio constantes, pues su condición fundamental es la abnegación evangélica enseñada y exigida por el Divino Maestro para ser discípulo suyo.
San Francisco de Sales indica repetidamente cuán gran mal es el desaliento y la desconfianza; y en una de sus cartas, condensa en una corta frase sus enseñanzas: “ ¡ Oh Dios mío! Es preferible morir antes que pecar consciente y deliberadamente; pero cuando caemos, es preferible perderlo todo antes que el ánimo, la esperanza y la voluntad, pues el Señor lo convertirá todo en honra suya”.[4]
La perfección y los defectos
La santidad a que debemos aspirar los hombres, no exige una perfección exterior universal y visible, ni una absoluta carencia de faltas y defectos. Al contrario, la santidad se va labrando con esta lucha diaria a brazo partido contra nuestras inclinaciones y consiguientes caídas, que nos ejercitan en la verdadera humildad y nos estimulan la perseverancia con la confianza de la victoria final, que es absolutamente segura.
En las Revelaciones de Santa Gertrudis, que contienen tanta doctrina sobre este punto, se leen estas palabras que dijo el Señor a una persona que pedía a Dios la corrección de los defectos de la Santa, por encargo de ella misma: “Lo que mi elegida toma por defectos son más bien ocasiones de gran progreso para su alma, pues por causa de la fragilidad humana, ella apenas podría librarse del soplo de la vanagloria si mi gracia, que con tanta abundancia obra en ella, no estuviese disfrazada bajo estas apariencias defectuosas. De igual modo que un campo es tanto más fértil cuanto más se cubre de estiércol, así ella sacará del conocimiento de sus miserias mucho más sabrosos frutos de gracia.” Y añadió todavía: “Por cada uno de sus defectos, Yo la he enriquecido de un don que los rescata todos plenamente a mis ojos. Pero con el tiempo los cambiaré completamente en virtudes, y su alma brillará entonces como luz deslumbrante”.[5]
Y no es preciso, ni conviene, atenuar el alcance de estas palabras por referirse a una Santa tan privilegiada del Señor, porque la doctrina que contienen es de aplicación general corroborada por los Santos y maestros de espíritu, y es manifiesta la conducta de Dios para con las almas que le sirven fielmente, no quitándoles enteramente las faltas y defectos.
¿Qué debe hacer, pues, el alma ante la triste perspectiva de sus faltas diarias, de sus defectos incorregibles, de sus propósitos nunca cumplidos, de sus confesiones siempre iguales, de sus oraciones distraídas, de su sequedad de espíritu, de su frialdad de corazón, con su continua falta de fervor? ¿Qué debe hacer?
No admirarse, no extrañarlo ni desconfiar, pues no le pasa nada de particular. Continúe tranquila, firme y resuelta en su voluntad infrangible, y aunque vea hundirse el mundo, persevere en sus ejercicios de piedad a pesar de todo. ¡Y con esto solo llegará a la perfección y a la santidad… heroica! ¡Qué premio alcanza la buena voluntad perseverante!
El secreto infalible del éxito: la perseverancia
Un alma que ha resuelto vivir para Dios, es decir, decidida a buscar la santidad y la perfección de su propio estado y según las condiciones personales en que se halla, para alcanzar con seguridad su fin, no ha de hacer más que perseverar en sus buenos deseos y voluntad. Lo demás es obra exclusiva de la gracia.
Un alma que ha decidido seriamente santificarse, ha ordenado su vida y el cuadro de sus ocupaciones ordinarias, obligadas o voluntarias, de manera que no da lugar a lastimosa pérdida de tiempo, ni a diversiones peligrosas, ni a disipaciones mundanas, ni a vanidades de amor propio. Todo está dispuesto de tal manera que Dios presida y bendiga su trabajo y su descanso, sus oraciones y sus recreaciones, sus afectos y relaciones, su familia y sus intereses morales y corporales. Su vida de piedad está adaptada a las necesidades de su estado, a las posibilidades de su oficio, cargo u ocupaciones; y los estorbos inevitables o imprevistos le sirven igualmente para unir su querer a la voluntad divina en toda cosa y en todo momento y practicar constantemente la caridad más pura y sincera.
No es cuestión de proponer largas horas de oración, ni de hacer costosas penitencias, ni de extraordinarias austeridades; se trata sólo de llevar una vida cristiana viva, intensa, dentro de los medios y posibilidades de cada uno. En la apariencia, esta persona no se distingue apenas de lo corriente de las demás. Sólo cuando uno se fija atentamente en ella, nota un orden, decencia y corrección en todos sus actos, una igualdad en su conducta y en su trato, una honradez y bondad en su porte y convivencia, que parecen del todo naturales e innatos. Por lo demás, su vida no tiene nada de extraordinario ni particular que llame la atención.
Se encomienda a Dios devotamente por la mañana, hace su oración, va a Alisa y a comulgar si sus ocupaciones se lo permiten, y si no, los domingos y fiestas; va normalmente a su trabajo; no discute ni tiene altercados con nadie; hace el bien que puede cuando se le presenta ocasión; bendice y agradece la comida y el sustento que Dios le da, está contento de su suerte, sufre pacientemente las adversidades normales o extraordinarias; hace su visita por la tarde al Señor, si puede; se retira a su hogar, reza devotamente el rosario, hace su breve examen y oraciones de la noche, dispuesto a empezar otra vez su vida ordinaria al día siguiente. Esta persona es un perfecto cristiano, y su vida completamente santa.
Supongamos que esta persona ha guardado este orden de vida y ejemplaridad durante veinticinco o treinta o cuarenta años. Declaremos sinceramente, que bajo esta apariencia ordinaria y vulgar de una vida igual y monótona hay una santidad heroica, no por los actos en sí, sino por la perseverante continuidad de tantos años.
El P. Fáber, con su fina perspicacia y sensata experiencia, dice: “Conviene observar las circunstancias en que Dios acostumbra venir a esas almas ocultas… Dios viene a las almas santas, no tanto en las acciones heroicas, que son más bien un impulso del alma hacia Dios, sino en la fidelidad a devociones ordinarias y en el cumplimiento de los deberes simples, modestos, desapercibidos; fidelidad y cumplimiento que se hacen heroicos por una larga perseverancia y por la intensidad del amor interior que las anima. ¡Cuánta materia para reflexionar hay en todos estos pensamientos! Y en las cosas divinas, lo que es materia de reflexión lo es también de práctica”.[6]
Efectivamente, se comprende que un hombre haga alguna acción heroica sin que en verdad sea ningún héroe. Pero verdaderamente es un héroe el que por espacio de treinta o cuarenta años persevera inquebrantable en su resolución de perfeccionarse y luchando cada día, incesantemente, con sus defectos, faltas y caídas, en una serie interminable de combates consigo mismo, obscuros, vulgares, desapercibidos de todo el mundo. Y más claramente se echa de ver su santidad, si se tiene en cuenta que esta fuerza y persistencia de su voluntad unida a Dios no puede proceder más que de la gracia divina solicitada con oración devota, humilde, confiada y perseverante.
La perseverancia y nuestras faltas cotidianas
Un alma que vive con su voluntad habitual unida a Dios amorosamente, es un alma que crece de continuo en la gracia de Dios. Sus repetidas faltas no le privan de este fruto mientras no deje de luchar contra ellas.
Aun cuando no haya un adelanto visible no deja de haberlo real y verdadero, pero oculto. Aunque el alma se halle a tiempos seca, distraída, floja, decaída, mientras persevere fielmente en sus ejercicios y vida piadosos, ante Dios es un alma fervorosa; pues es evidente que le cuesta un mayor esfuerzo y sacrificio mantener su vida devota en tales tiempos que cuando la devoción y el fervor sensible le ayudan y facilitan los actos.
El problema de nuestras faltas en la vida de perfección siempre es el mismo. Dios ha querido que nuestra santificación sea resultado más de la lucha continua contra nuestras faltas, que de nuestra completa victoria sobre ellas. Pero nosotros nos empeñamos en hacerla consistir en un triunfo absoluto y ausencia completa de faltas, resistiéndonos a conformar nuestro criterio con el de Dios y a sujetarnos humildemente a sus ocultos y misteriosos designios.
De esto resulta que no encontramos nunca la paz, cuando nunca de heríamos perderla. Y es porque acatando los designios de Dios nos vemos obligados a humillarnos y a no abandonar jamás la lucha, mientras que, según nuestros planes, la victoria total nos llena de gloria y el triunfo definitivo nos libra ya de luchar más. ¡Pura ilusión! Nuestra santidad saldrá de nuestra perseverancia en la lucha y de las humillaciones según los planes de Dios. Y cuanto más tercos seamos en seguir nuestro parecer en este punto, menos vencedores nos hemos de ver, porque como dice San Francisco de Sales: “Nada hay que conserve tanto nuestros defectos como la inquietud y la prisa para quitárnoslo.”[7]
Vivir libres de faltas y llenos de virtudes es un bellísimo ideal del cual Dios no ha querido que disfrutemos en este mundo, antes bien lo ha dispuesto de muy distinto modo. Para bien nuestro no ha querido que veamos nuestras virtudes ni los grados de gracia santificante que hermosean nuestra alma, y veamos, en cambio, nuestras faltas palpablemente, cayendo y levantándonos. Y no por eso hemos de vivir tristes; la Providencia de Dios es infinitamente más sabia que nosotros, y quiere que saquemos el fruto de santificación mediante la lucha, la paciencia, la humillación y santo abajamiento de nosotros mismos. “Dios quiere hablarnos en las espinas y en la zarza como a Moisés — dice San Francisco de Sales — y nosotros querríamos que nos hablara en el céfiro dulce y fresco como a Elías.” Dejemos a Dios que obre en nosotros como quiera, pues desear otra cosa, sobre ser inútil, nos causaría daño espiritual y falta de paz. No nos hagamos ilusiones, y reflexionemos sobre el ejemplo y doctrina de nuestro amable Redentor. Su herencia para nosotros es ésta: la lucha y la humillación en este mundo; la gloria infinita y la paz eterna en el otro.
Doctrina espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús
Maestra consumada en la santidad evangélica más pura y sencilla, la Santa de los tiempos modernos sabía muy bien que la santidad no consiste en no tener faltas, sino en algo más positivo, como son las disposiciones del corazón, y éstas pueden y deben persistir a pesar de nuestras faltas; antes bien, ellas son ocasiones de practicar y crecer en la virtud. “Es suficiente — dice — humillarse, soportar dulcemente sus imperfecciones: he aquí la verdadera santidad para nosotras.” Éstas son las enseñanzas de una maestra de novicias canonizada.
Ciertamente hay diferencia entre faltas y faltas; unas son de pura fragilidad o de sorpresa; las hay, en cambio, que nos hacen culpables por una mayor advertencia o consentimiento. No importa: “Consolaos; estas caídas reales o estas negligencias más consentidas no son obstáculo a la vida de amor. ¡Todo está en saberlas utilizar! Esto os parecerá extraño, pero es San Juan de la Cruz quien me ha enseñado que “el amor saca provecho de todo, del bien y del mal que encuentra en nosotros. En boca de una tal Santa, estos consejos son doblemente consoladores y fortificantes.
“Lo importante — dice — para mantener el fervor es guardar siempre el corazón para Jesús, y esto se hace a despecho de nuestras caídas y de nuestra fragilidad, por la pureza de corazón renovada cada día.” Esto nos enseña cómo podemos mantenernos y aumentar incesantemente en el amor de Dios, a pesar de nuestras faltas cotidianas. Lo esencial es mantener nuestra voluntad firmemente unida a Dios, esto es, el verdadero afecto de nuestro corazón. Por eso la Santa, corrigiendo conceptos equivocados sobre la santidad, decía: “La santidad no está en tal o cual práctica; consiste en una DISPOSICIÓN DEL CORAZÓN que nos hace pequeños y humildes en los brazos de Dios, conscientes de nuestra flaqueza, y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre”.[8] Las disposiciones del corazón que están a nuestra mano y responsabilidad son las disposiciones de la voluntad que es el verdadero amor real y efectivo, pues los sentimientos o afectos sensibles están fuera de nuestro dominio. “¡Cuán imposible es darse a sí mismo tales sentimientos!”[9]
Y en otro lugar repite este concepto, al tratar de que ella no se preocupaba de examinar su estado espiritual: “No me preocupaba el saber por qué grados de la vida mística pasaba, porque comprendía que la santidad no está absolutamente en tales deseos y exámenes, que son a menudo ocasión de ilusiones, sino en la humilde y sencilla actitud de un niño en brazos de su padre.” Esta disposición del corazón o de la voluntad y el esfuerzo natural consiguiente es lo que determina la marcha de un alma por el camino de la perfección y santidad.
Siguiendo su comparación de un niñito que quiere subir inútilmente la escalera para ir a abrazar a su madre, la Santa da estos consejos reflejando las mismas normas:
“Mientras aguardáis que Jesús, el «divino Ascensor» de los pequeñitos, os eleve hasta Él, en lo alto de la escalera de la santidad, continuad simplemente «levantando vuestro pie- cecito» y no os imaginéis que podréis subir ni el primer peldaño. No, pero el buen Dios no os pide más que la buena voluntad, ella os salvará de todos los peligros. Aun cuando no tengáis virtudes, consolaos, porque esta buena voluntad, esta buena voluntad sola os conducirá al Paraíso. ¿Quién no desea poseer la virtud? Éste es el deseo ordinario de las almas que tienden a la perfección. Pero mucho menos numerosas son aquellas que se resignan humildemente a caer, a ser débiles, aquellas que de buen grado quieren «glorificarse en sus debilidades», estar contentas de verse por tierra y de que las sorprendan así.”
Conviene que sean los Santos quienes nos hablen de esta manera, a fin de no desalentarnos jamás, por persistentes y numerosas que sean nuestras caídas y flaquezas. Ni que en toda la vida nos viéramos corregidos de un defecto o de varios, no por eso nos debemos desanimar, mientras perseveremos con buena voluntad en la lucha cotidiana. Ved cómo nos pinta la perspectiva de nuestra vida espiritual nuestra amable Santa Teresita:
“Haced, pues, si es preciso, el sacrificio de no coger frutos jamás. Si Él os quiere débil e impotente como un niño; si quiere que en toda vuestra vida sintáis la repugnancia en sufrir, a ser humillada; si permite que todas las flores de vuestros deseos y de vuestra buena voluntad caigan al suelo sin producir fruto alguno, no os perturbéis en manera alguna. En un abrir y cerrar de ojos, al momento de vuestra muerte, Él sabrá hacer madurar bellos frutos en el árbol de vuestra alma, la cual así habrá retirado más provecho de este estado, que si – llevada de la gracia-, hubiere llevado a cabo con ánimo acciones heroicas, que habrían podido llenarla de satisfacción personal y de orgullo.” “Ved en el Evangelio la parábola de los obreros que el Padre de familias envía a trabajar a su viña, pagando indistintamente los últimos y los primeros con el mismo jornal. Pues bien, si nos abandonamos al buen Dios, haciendo todos nuestros pequeños esfuerzos y esperándolo todo, no de nuestras miserables obras, sino únicamente de su misericordia, seremos recompensados y pagados tanto como los grandes santos. Sí, basta con humillarse, soportar dulcemente sus imperfecciones: he aquí la verdadera santidad para nosotros”.”[10]
Esta página de la Santa carmelita vale por todo un tratado de perfección cristiana. Fundada sólidamente sobre la humildad de nuestras propias miserias, aceptadas plenamente con paz de corazón, en cuanto son humillación nuestra y redundan en nuestro rebajamiento.
En resumen: el alma más santa no es la que tiene menos defectos; ni la que brilla con más cualidades: es la que ama a Dios con más pureza y lo demuestra con su fervor en querer y con su esfuerzo en obrar. Todo es un problema de voluntad (después de la gracia que nunca nos falta) y la bondad y firmeza de esta voluntad se demuestra en la intensidad de su amor y en el esfuerzo de su acción.
En estas condiciones y con estas cualidades, el alma es un alma santa a los ojos de Dios; y como dice Santa Teresita del Niño Jesús: ES MÁS O MENOS SANTA SEGÚN LA “INTENSIDAD” de su “buena voluntad” en el ESFUERZO COTIDIANO DE SU AMOR.
[1] Card. Mercier, La vida interior, conf. 3 .ª
[2] Frais eittretiens spirirue’s. II
[3] San Francisco de Sales. Introducción a la vida devota, TV parte, cap. 14.
[4] Lentes o M. de la Flechére, 1609.
[5] 1 Lib NI. cap. 4
[6] Belén, IV.
[7] Collot, La vraie el solide piété, parte I!. c. 4.
[8] Novissima Verba, 3 agosto.
[9] lbid., 12 agosto.
[10] 10 A ïEcole de Sainte Thérèse de l’Enfant Jesús, pág. 68.
Catálogo editorial
Catálogo Librería Balmes
- Humanidades (29)
- Arte y cultura (1)
- Ciencias (2)
- Ciencias sociales (2)
- Educación y familia (5)
- Filosofía (12)
- Literatura (6)
- Tiempo libre (1)
- Infantil y juvenil (28)
- Crecemos en la fe (13)
- Literatura (15)
- Otros productos (37)
- Religión (308)
- Asociaciones y Movimientos (3)
- Biblia (5)
- Catequesis (9)
- Espiritualidad (176)
- Historia de la Iglesia (2)
- Liturgia (52)
- Otras religiones (1)
- Teología (41)
- Testimonios (2)
- Vidas de santos (17)